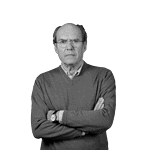Afganistán: tras la guerra, el hambre
La catástrofe humanitaria no es un fenómeno natural, sino que es resultado del colapso del sistema económico, administrativo y sanitario

Saifurahman Safi (Xinhua News)
El caballo negro del hambre galopa por Afganistán y amenaza con matar a más civiles en 2022 que la acción combinada de los talibanes, el Estado Islámico, los señores de la guerra y la coalición de fuerzas internacionales en los últimos 20 años. El Programa Mundial de Alimentos (WFP, en sus siglas en inglés) y otras agencias de la ONU aseguran que 22 millones de personas, más de la mitad de la población, está actualmente en peligro de pasar hambre y un millón de niños menores de cinco años, en riesgo de morir si no reciben tratamiento inmediato cuando en invierno las temperaturas bajan hasta los 12 grados bajo cero en algunas provincias.
La catástrofe humanitaria no es un fenómeno natural, pese a la sequía que azota al país desde hace tres años, ni se debe a la escasez de alimentos, sino que es resultado del colapso del sistema económico, administrativo y sanitario afgano tras la conquista del poder por los talibanes y la bochornosa retirada de Estados Unidos el pasado 15 de agosto.
La crisis alimentaria se venía incubando tras décadas de conflicto con su secuela de destrucción de cosechas y desplazamientos de las comunidades rurales, pero estalla con la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos y sus aliados a partir de la formación del Gobierno provisional de los talibanes a principios de septiembre. De la noche a la mañana casi 10.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central afgano fueron bloqueados y se cortaron de golpe los fondos de ayuda internacional, que representaban el 40% del PIB del país.
El castigo a las violaciones de los derechos humanos por los fundamentalistas islámicos se tradujo inmediatamente en la imposibilidad de pagar los salarios de cientos de miles de empleados públicos como médicos y maestros y en el hundimiento del sector privado y el comercio.
El sistema de salud público simplemente dejó de funcionar. Más de 2.000 clínicas han cerrado ya por falta de fondos y escasean las medicinas. En cuanto al coronavirus, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el triunfo de los talibanes habían sido vacunadas 2,2 millones de personas. Pero desde septiembre solo se sabe que el índice de inmunización ha bajado rápidamente y que 1,8 millones de vacunas permanecen sin usar. Además, sin capital extranjero para pagar la electricidad a los países vecinos, Kabul y otras grandes ciudades afrontarán a corto plazo continuos apagones.
Al desempleo masivo se han sumado las restricciones para sacar dinero de los bancos y un incremento brutal de los precios, que en el caso de bienes básicos como la harina, el azúcar, el arroz y el aceite para cocinar casi se ha duplicado en el último trimestre. La inseguridad alimentaria, afirma el WFP, está afectando por primera vez de forma similar tanto a los residentes en núcleos urbanos como en zonas rurales, donde vive la mayoría de la población. Incluso la clase media, aquellos hogares encabezados por alguien con estudios secundarios o universitarios, tiene dificultades para alimentarse cada día.
Las principales ciudades se están llenando de mendigos, muchos de ellos niños, y de campesinos que sin reservas de trigo ni leña ni dinero buscan trabajo, la ayuda de parientes o asistencia médica por precaria que sea. A los 3,5 millones de desplazados internos causados por años de guerra se calcula que desde el pasado mayo se ha sumado otro medio millón. Además, a los 123.000 civiles que fueron evacuados en aquellas caóticas jornadas de la retirada norteamericana hay que añadir los 300.000 que desde agosto, según el Consejo de Refugiados Noruego, han huido al vecino Irán, que acaba de cerrar la frontera ante la avalancha y por temor al coronavirus. Solo las élites, el 5% de los hogares, afirma la ONU, están a salvo de la hambruna.
El Apocalipsis dice que el jinete del hambre lleva una balanza en la mano y el evangelista cuenta que oyó una voz que decía: «Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino». La frase parece ordenar al jinete que cause la hambruna subiendo el precio del grano sin afectar a los cultivos de lujo, sugiriendo que los alimentos básicos como el pan quizá falten, pero no que estén agotados.
Muchos siglos después, Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1988, que conoció de niño la atroz hambruna de Bengala en 1943, que acabó con la vida de entre dos y tres millones de personas, demostró que estas tienen causas institucionales y políticas, que no están vinculadas a la falta de alimentos sino que son consecuencia de la desigualdad en los mecanismos de distribución.
«Aquellos llantos constantes –de niños, mujeres y hombres– todavía resuenan en mis oídos, 77 años más tarde», escribe en su memorias Un hogar en el mundo (Taurus), publicadas en España recientemente. El hambre, explica más delante, no se produjo por escasez de alimentos —al contrario, había suficiente comida en Bengala para evitarla—, sino porque «el aumento de la demanda debido a la economía de guerra provocó que los precios se disparasen llevándolos a un nivel fuera del alcance de los trabajadores pobres que dependían de sueldos fijos… y bajos. Así que el mayor grupo de víctimas de la hambruna fueron los trabajadores rurales. Al Gobierno (británico) no le preocupaban especialmente, porque lo que le inquietaba por encima de todo era el posible descontento en la ciudad debido a su potencial efecto debilitador en la causa bélica».
En Afganistán, al contrario que en Bengala, el hambre amenaza también a los habitantes de las ciudades, pero el detonante es el mismo: la guerra. El profesor Cormac Ó Gráda, del Unversity College de Dublín, ha estudiado cómo las guerras, al limitar el consumo y restringir el flujo de bienes, personas e información, hacen más probables las hambrunas. En un artículo publicado en 2019, argumenta que durante la II Guerra Mundial las muertes relacionadas con el hambre igualaron o superaron las bajas militares.
El fin de la guerra en Afganistán no trajo la paz ni la victoria, sino la desesperación de millones de niños, mujeres y hombres inocentes en peligro de morir por inanición. La tragedia plantea un dilema moral desgarrador. Durante 20 años Estados Unidos y sus aliados prometieron paz, prosperidad y derechos humanos a los afganos, pero ¿cómo evitar la catástrofe humanitaria sin legitimar ni consolidar al odioso régimen de los talibanes, cómo levantar las sanciones sin que el dinero caiga directamente en sus manos? ¿Podemos asistir impasibles al sacrificio de millones de afganas al tiempo que invocamos la defensa de los derechos de la mujer? La comunidad internacional deberá responder a esas preguntas antes de que sea demasiado tarde.