¿Cuándo se jodió Argentina?
No hay muchas razones para esperar que la racionalidad del electorado argentino prevalezca y elija al mejor candidato
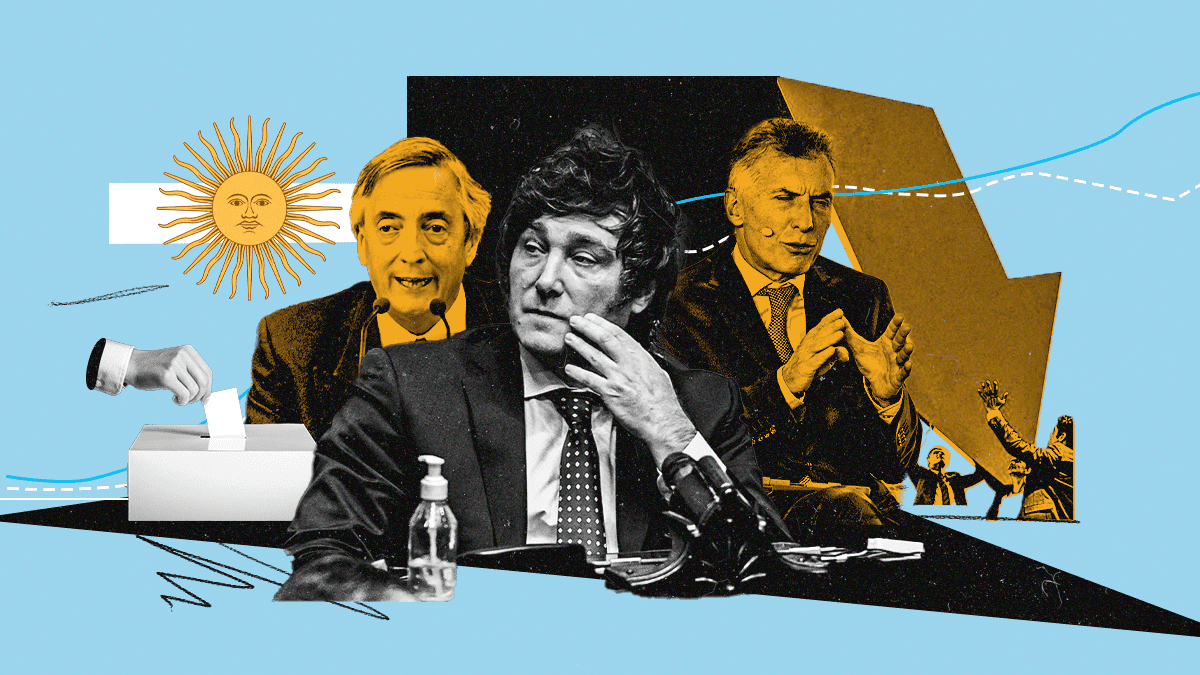
Ilustración de Alejandra Svriz.
Tanto en Argentina como en cualquier otro país, existen dos formas extremas de entender la democracia contemporánea. Una la define como un procedimiento para la toma de decisiones en un grupo, entidad social, comunidad política o Estado. Es la forma restrictiva, minimalista. La otra la entiende como una configuración completa de la sociedad. Una forma de organización en la que todo está sometido a procesos colectivos de deliberación y participación. Es la forma integral, maximalista.
La práctica nos ha mostrado que la democracia posible no se encuentra en ninguno de los extremos mencionados. No se puede pensar en términos de un mero procedimiento de toma de decisiones sin las disposiciones y los hábitos necesarios para ponerlo en práctica. Tampoco es posible someter el conjunto de las relaciones sociales a procesos democráticos. Hay formas sociales y culturales irreductibles a la democracia.
De ese modo podemos decir que la democracia siempre es algo más que un procedimiento formal, es decir, posee una dimensión cultural, sustancial. Pero también puede afirmarse que es menos que una cultura propiamente dicha: no toda forma cultural ni vínculo social admiten una configuración democrática. De hecho, la democracia se funda sobre fundamentos culturales no democráticos, como ha explicado Fareed Zakaria.
«La cantidad de argentinos que dependen de algún tipo de financiamiento del Estado es cada vez mayor y constituye un sistema policlasista de cooptación de diferentes sectores»
La praxis democrática se mueve en estadios intermedios. Ha sido un aprendizaje lento, trabajoso, que de ningún modo podemos considerar acabado. El estado constitutivo de crisis propio de la democracia, que agudamente señalara Marcel Gauchet, es transitivo a los procesos de aprestamiento. Desarrollo y consolidación. Tampoco, como se verá, están blindados ante posibles regresiones.
Al principio del proceso de democratización se pensó que bastaba con tener una población con un nivel económico suficiente como para tomar decisiones independientes y un grado de alfabetización con capacidad para comprender los mensajes, las propuestas y los procedimientos inherentes al sistema. Hacia la década de 1960 los estudios en torno a la civic culture revelaron que el espectro de hábitos, prácticas, creencias y conocimientos necesarios para fundar el sistema democrático era mucho más grande, variado y complejo de lo que parecía, y abarcaba formas de interacción social que iban más allá de la participación política o las elecciones.
Lo que parece fuera de dudas es que es imposible concebir un sistema democrático —es decir, liberal democrático— sin una fuerte base de sustentación de índole social, cultural y económica.
Una democracia de masas
Un problema serio es que esa estructuración progresiva —desde los fundamentos al edificio— raramente se da según una sucesión lógica. Los procesos de democratización son usualmente más tumultuosos y desordenados de lo que parece. En la Argentina la transición hacia una democracia de masas se inició en 1912 con la sanción de la llamada Ley Sáenz Peña, que regulaba y generalizaba los procesos electorales. Se cerraba así la etapa previa de la república oligárquica: un régimen de naturaleza representativa pero limitado a las élites. En 1916 la nueva legislación electoral tuvo sanción definitiva al aplicarse en una elección presidencial. Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente que llegó al gobierno a través del voto popular. Entonces se inició un ejercicio pedagógico-político que todavía tenía bases endebles en materia económica, cultural y social. Los argentinos volvieron a votar en 1922 y en 1928, siempre a la misma fuerza política, la Unión Cívica Radical.
En 1930 se produjo la primera interrupción a ese proceso. El golpe militar de ese año mostró -por la vía de los hechos- que la oposición a los gobiernos de determinado signo político o partidario podía apelar a vías extrainstitucionales. En adelante, y al menos durante medio siglo, la «verdadera» oposición al gobierno de turno emplearía con asiduidad el recurso de la fuerza como medio de expresión y de lucha. Esa vía alternativa, esa exterioridad inaugurada en 1930 se constituiría en una seria dificultad para consolidar una cultura política democrática, es decir obligada a desarrollarse dentro de sus parámetros conceptuales e institucionales.
Los fundamentos socioeconómicos de la democracia aparecerían un tiempo después. A partir de finales de la década de 1930 y hasta mediados de la década de 1970, la estructura social de la Argentina experimentó un fenómeno que debía contribuir directamente a la formación de un sustrato apto para el desarrollo de los hábitos y las ideas necesarios para fundamentar una cultura cívica democrática: fue un período sostenido de movilidad social ascendente, lo que supuso la formación de una clase media. Esta clase media emergente no solamente estaba configurada en términos de ingresos: tenía acceso a bienes y servicios públicos, incrementó rápidamente los niveles educativos, desarrolló hábitos culturales propios y conductas específicas de ahorro y consumo.
Durante ese periodo, la inestabilidad política-institucional del país le impidió a la pujante clase media realizar el aprendizaje correspondiente en materia de valoraciones, ponderaciones y actitudes relativas al voto. Crecía y se fortalecía, echando las bases de la formación de un electorado crítico e independiente, pero no pudo tener la continuidad del ejercicio electoral, la familiaridad con la discusión vinculada a tales acontecimientos, el proceso crítico que hubiera permitido la elección de elencos dirigentes que pusieran al país en el camino del desarrollo social y económico y la regularidad institucional.
En 1974, como efecto de una crisis económica internacional, pero también a raíz de los procesos económicos y políticos locales en curso, la curva ascendente de la movilidad social se quebró y empezó a descender, para no recuperarse nunca más: en ese momento la pobreza y la desocupación registraron pisos históricos: 8% y 2,7%, respectivamente. En 1976 tuvo lugar el último golpe de Estado exitoso en la Argentina. Los militares gobernarían el país hasta 1983, un año y medio después de la derrota militar en Malvinas, el acontecimiento que marcó su definitiva declinación.
La estabilización definitiva
En 1983, después de siete largos y duros años de gobiernos militares, los argentinos votaban de nuevo. La situación económica era muy mala: endeudamiento, estancamiento, inflación, pobreza en aumento. Las expectativas, por el contrario, eran muy altas. Los argentinos esperaban que el retorno de las instituciones democráticas devolviera al país del extravío de la década anterior.
En esas elecciones las fuerzas principales que se disputaban el voto de los argentinos eran el peronismo y el radicalismo. El último gobierno peronista -iniciado en 1973, interrumpido por el golpe de 1976- había sido particularmente desastroso, no solamente en el aspecto económico y social. También se había mostrado impotente ante una violencia política inédita entre facciones internas y contra las instituciones del Estado. Sin embargo sus candidatos, simpatizantes y los analistas políticos en general esperaban una victoria electoral. Contra la mayoría de los pronósticos, los argentinos optaron la fórmula presidencial del radicalismo, demostrando así una capacidad de racionalización del voto que contrastaba con el arrebato pasional de 1973 que llevó por tercera vez al poder a Perón.
Raúl Alfonsín, el candidato presidencial del radicalismo, que había desarrollado su discurso de campaña sobre ejes fundamentalmente institucionales (algunos de sus actos multitudinarios terminaban con la recitación de una «oración laica» que no era otra cosa que el llamado Preámbulo, un breve texto introductorio de la Constitución Nacional que por entonces se aprendía de memoria en las escuelas) y adoptó para el caso la concepción integral de la democracia a la que ya nos hemos referido. Lo hizo de forma explícita en el discurso de asunción, el 10 de diciembre de 1983:
«Vamos a vivir en libertad. De eso no quepa duda. Como tampoco debe caber duda de que esa libertad debe servir para construir, para crear, para producir, para reclamar justicia, toda la justicia, la de las leyes comunes y las de las leyes sociales, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y de los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma: para vivir mejor. Porque como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que la de una mera forma de la legitimidad del poder, porque con la democracia no sólo se vota sino que también se come, se educa y se cura».
«¿Estaba cultural, social y económicamente preparada la Argentina para realizar esta forma plena de democracia? ¿Había hecho los aprendizajes necesarios?»
¿Estaba cultural, social y económicamente preparada la Argentina para realizar esta forma plena de democracia? ¿Había hecho los aprendizajes necesarios? Por el contrario, si Alfonsín planteaba su idea de democracia integral como objetivo u horizonte de realización, el asunto tenía aún más inconvenientes: al asociar directamente la democracia con las actividades cotidianas de los argentinos, con su nivel de vida, sometía implícitamente a una prueba de eficiencia a la democracia. Si finalmente no se podía comer bien, curar, educar y producir, querría decir que lo que fallaba era la democracia.
Pues bien: en lugar de centrarse en cumplir con ese difícil objetivo, que suponía poner el crecimiento económico en primer lugar, Alfonsín prefirió avanzar en objetivos institucionales, como el juicio a las Juntas militares; enfrentarse a corporaciones como los empresarios, la Iglesia, los sindicatos y las Fuerzas Armadas; y finalmente priorizar un esquema económico redistributivo.
Recientemente el historiador Pablo Gerchunoff resumió el sexenio de Alfonsín con las consignas «democracia liberal con justicia social». Lo cierto es que es una fórmula demasiado condescendiente, si se mira a los resultados obtenidos. Hacia mediados de la presidencia quedaba claro que la democracia se mostraba impotente ante la crisis económica. Crecía la pobreza, el desempleo y se desataba una espiral hiperinflacionaria hacia el final del mandato.
En ese contexto los argentinos miraron nuevamente al caudillo peronista que prometía un aumento general del salario (el «salariazo»), una revolución productiva y una política de confrontación con los organismos internacionales de crédito. La opción por Carlos Menem tenía una componente mínima de racionalidad en términos de voto castigo y de compensación. No parecía, por lo demás, ser un voto particularmente ponderado. No estaba nada claro de qué modo Menem honraría sus promesas de campaña.
Afortunadamente, el discurso populista que lo llevó al poder en 1989 fue rápidamente descartado y Menem inició un proceso de reformas trascendentales que le permitió estabilizar la moneda y promover el crecimiento económico una vez más. Se respiraba cierto clima de euforia en la Argentina, lo que le permitió impulsar una reforma constitucional con el objeto de obtener el derecho a la reelección, que consiguiera en 1995. El precio que pagó el país fue altísimo: los socios de Menem en la reforma plantearon reformas que volvieron a la nueva constitución un compuesto inestable, contradictorio y en muchos casos inaplicable.

En 1999, los argentinos votaron la fórmula que prometía continuidad en las políticas económicas, aunque la coalición que la promovía era de signo opositor al peronismo y tenía no pocos problemas de cohesión interna. El deterioro de las condiciones económicas externas hizo mella en el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, que no pudo sostenerse ante los conflictos internos y la movilización de las organizaciones sociales y el peronismo en la oposición.
Mientras tanto las condiciones culturales, sociales y económicas de la democracia se iban deteriorando sin pausa. Crecía la pobreza, bajaban los índices de calidad educativa, el nivel de vida de los argentinos, sus hábitos de ahorro y de consumo. En ese contexto tomaron fuerza las llamadas organizaciones sociales, que en principio eran estructuras de cooperación y lucha de sectores pobres, marginados y trabajadores informales, pero que con el tiempo devinieron en intermediadores del asistencialismo del Estado.
En diciembre de 2001 de la Rúa renunció y la asamblea legislativa eligió presidente a Eduardo Duhalde, candidato presidencial por el peronismo derrotado en las elecciones del 98. Una de las primeras medidas trascendentes que tomó fue una devaluación de más del 200% del peso argentino, que licuó los ingresos de los argentinos y a la vez generó una fuerte reactivación económica, ayudado también por el sensible incremento del precio internacional de las commodities (materias primas).
La nueva democracia de masas
En 2003 se convocaron nuevamente a elecciones. Los principales contendientes eran Carlos Menem, que pretendía explotar el prestigio ganado durante sus dos periodos anteriores de gobierno, y Néstor Kirchner, un gobernador peronista de la Patagonia, con un discurso de corte nacionalista e intervencionista, pero moderado. Si bien Carlos Menem triunfó en la primera vuelta, desistió de presentarse a la segunda, temeroso de que el fuerte descrédito que se había ganado en muchos sectores de la población le jugara una mala pasada. Finalmente, Kirchner se convirtió en el nuevo presidente de los argentinos con apenas el 22% de los votos.
El gobierno de Kirchner inició bendecido por la cantidad de recursos públicos provenientes del espectacular superávit en materia de comercio exterior y de recaudación fiscal y la capacidad instalada del sector productivo, conseguido en la década anterior. Eso le permitió desplegar una política de sustancial incremento del gasto público.
El entusiasmo de algunos sectores de la sociedad y la política argentina con el nuevo gobierno parecía inspirada en la alineación ideológica con gobiernos como los de Chávez en Venezuela y Lula en Brasil pero radicaba fundamentalmente en la cantidad de dinero que volcó en esos sectores. Al principio se especuló con la formación de un nuevo y amplio movimiento transversal que superaría las dicotomías políticas tradicionales. Después se reveló como un vasto proyecto de poder basado en la cooptación de diversos segmentos económicos, sociales, culturales a través de los beneficios provenientes de recursos públicos.
Hacia fines de su mandato, la economía del país empezaba a mostrar distorsiones importantes y se despertaba nuevamente la inflación. La sensación de bienestar y también el alivio por haber dejado atrás la grave crisis política y social de finales de 2001 movió a los argentinos a votar por Cristina Fernández, esposa de Néstor Kirchner, en las elecciones de 2007. Los Kirchner buscaban establecer una hegemonía política de larga duración, alternándose en el poder al menos hasta 2019. La oposición obtendría en estas elecciones unos porcentajes mínimos.

El gobierno de Cristina Fernández coincidió con el final de las notables ventajas para los países proveedores internacionales de materias primas. Esto generó un duro conflicto con el sector agropecuario y la evolución preocupante de la macroeconomía de un gobierno que no vacilaba en mantener e incluso incrementar el gasto. El estallido de la crisis global subprime y la cada vez más precaria situación de las finanzas públicas empujó al gobierno a reestatizar el sistema de pensiones y jubilaciones a finales de 2008. La decidida política expansiva en materia de gasto público y la repentina muerte del expresidente Kirchner, que generó una corriente de compasión con su viuda, permitieron que Cristina Fernández consiguiera la reelección con el 54% de los votos.
Ese año de 2011 coincidió con el inicio de un período de recesión económica de la que la Argentina no ha podido emerger hasta hoy. En 2012 el gobierno decidió nacionalizar la petrolera YPF, con el objeto de apropiarse de la caja de una de las empresas más grandes del país. El negocio fue (y sigue siendo, una década después) ruinoso, a causa las indemnizaciones y los fallos adversos en tribunales internacionales que tuvo que afrontar el Estado, además de las denuncias de malversación que nunca fueron suficientemente aclaradas.
Durante el segundo gobierno de Cristina Fernández se terminó de consolidar un vasto sistema de cooptación segmentada del electorado a partir del empleo de recursos del Estado. Se trataba de una estrategia diferenciada según clases sociales: subsidios, contratos con el Estado y medidas proteccionistas para empresarios (en particular industria y servicios); tarifas de servicios públicos subsidiadas, estímulos al consumo y empleos públicos para la clase media; planes sociales y diversas formas de asistencialismo para las clases bajas. Este sistema de cooptación le permitió al peronismo controlar aproximadamente el 30% del total del electorado, dominio que mantiene en la actualidad.
En 2015 el deterioro de la situación económica, el notable endeudamiento interno, la inflación creciente y la larga recesión hizo que los argentinos votaran al candidato de la oposición, Mauricio Macri, que prometía una política favorable al mercado, la integración a los circuitos comerciales internacionales y respeto a las instituciones. Ganó por escaso margen en la segunda vuelta. Se esperaba un gobierno de reformas enérgicas y sustanciales, pero Macri prefirió una estrategia gradualista, determinada por la debilidad de su bloque parlamentario. Intentó reducir el gasto público, pero sin hacer recortes drásticos, lo que lo obligó a recurrir a tomar deuda en el mercado para financiar el gasto. Los errores en materia de conducción económica del gobierno lo llevaron a una nueva crisis financiera que se saldó parcialmente con un generoso crédito del Fondo Monetario Internacional.
No hubo tiempo de que la actividad económica mostrara los beneficios de las medidas adoptadas. En 2019 Cristina Fernández de Kirchner, acosada por los procesos judiciales en su contra, decidió jugar la carta política y propuso a Alberto Fernández, un antiguo funcionario de los Kirchner, como candidato a presidente, reservándose para sí el cargo de vicepresidenta. Sorteaba así la impopularidad que sufría en la proporción mayoritaria del electorado.
En las elecciones de ese año pesaron de forma decisiva tanto el desencanto de sectores medios como la situación económica de los sectores bajos de la población, así como también el complejo de intereses concurrentes vinculados con el Estado, que veían en la reelección de Macri un riesgo cercano de perder sus posiciones. Particular importancia tuvieron los medios de comunicación -que vieron sustancialmente reducidos los ingresos publicidad gubernamental y otros beneficios informales- en la construcción y promoción del candidato puesto por Cristina Fernández.
La democracia burlada
De nada sirvió la advertencia respecto de la debilidad de Alberto Fernández ante el aparato de poder al servicio de Cristina Fernández. Al igual que Laocoonte, sacerdote de Apolo, previniendo a sus conciudadanos de ese regalo que se encontraba a las puertas de Troya, todo clamor fue en vano. La fórmula Fernández-Fernández se impuso en primera vuelta sobre la fórmula Macri-Pichetto, sin necesidad de llegar al balotaje.
Para muchos actores y analistas políticos argentinos y extranjeros estaba sucediendo lo que parecía imposible. El objetivo principal de los vencedores era perpetuarse en el poder valiéndose de la vasta estructura clientelar policlasista construida durante los tres gobiernos del mismo signo. Las dificultades eran sensiblemente mayores: recesión, inflación, un escenario internacional peor en materia de comercio exterior, y una importante deuda contraída con ahorradores y organismos internacionales.
También existía una debilidad interna. El regreso al poder había sido posible gracias al apoyo concurrente de importantes corporaciones que demandaban su recompensa en el control del Estado o el reparto de sus recursos: grandes empresas, sindicatos, organizaciones sociales, burocracia en los tres niveles, gobiernos provinciales y municipales, medios de comunicación.
El de Alberto Fernández no sólo es un gobierno títere: es un gobierno débil, loteado. Su programa original no difería en nada de los anteriores ciclos del kirchnerismo: expansión del gasto público, cooptación de sectores económicos y sociales y en paralelo renegociación/postergación de las obligaciones financieras internacionales. La pandemia deshizo de un plumazo el plan de continuidad. Una gestión particularmente deficiente de la emergencia, rodeada de escándalos por corrupción e ineficacia, sumió a la Argentina en una situación económica y social particularmente grave, que llevó al gobierno a una dura derrota en las elecciones legislativas de 2021.

El deterioro de la situación a lo largo de 2022 (incluso a pesar del evidente rebote de la economía post-pandemia) sumió al gobierno de Alberto Fernández en una crisis política que se saldó con la designación de Sergio Massa -un antiguo funcionario de los Kirchner, devenido en enemigo político y posteriormente en parte de la coalición gobernante- como Ministro de Economía.
El objetivo de Massa era valerse del cargo para intentar una estabilización de la economía y preparar así su candidatura presidencial en las elecciones de 2023. El plan parecería razonable si no fuera porque tanto las condiciones del Fondo Monetario Internacional para liberar fondos para el pago de la deuda, como la situación general del país, demandan una fuerte reducción del subsidio de tarifas de servicios públicos, una reducción del gasto fiscal y una devaluación del peso, todas medidas evidentemente impopulares, contrarias a cualquier empresa electoral.
El resultado, un año después de gestión del ministro Massa, es un completo fracaso. No se ha cumplido con las metas del Fondo ni con las reformas más necesarias para activar la economía, pero tampoco se han distribuido los recursos suficientes como para asegurar el resultado de las elecciones: la inflación sigue disparada (superará holgadamente el 100% anual), la pobreza y el desempleo aumentan, el país sufre una crisis de producción por los cepos de divisas extranjeras impuestos a los importadores de insumos.
Un epílogo sombrío para Argentina
La mayoría de los analistas pronostican una victoria de la oposición. Sin embargo, a pesar de los números desastrosos de su gestión, Massa como candidato presidencial sigue siendo muy competitivo. ¿A qué se debe? Durante el último medio siglo las bases económicas y culturales de la democracia no han hecho otra cosa que deteriorarse. La consolidación de la institucionalidad democrática ha coincidido con la erosión de sus fundamentos.
En primer lugar cabe mencionar que la pobreza, la exclusión y la marginalidad han aumentado de manera sostenida -con alguna inflexión temporal- a lo largo de las cuatro décadas de estabilidad de las instituciones democráticas. En los últimos veinte años la pobreza ha oscilado entre el 30 y el 50%: durante el actual gobierno se ha estabilizado en ese número. En los niños, actualmente la pobreza alcanza al 60%.
La caída de los ingresos de la población no sólo afecta a los sectores sociales más bajos: también la clase media se ha empobrecido sensiblemente. El ingreso promedio de la clase alta -el 5% del país- está alrededor de 3.000 dólares mensuales. En la Argentina la única posibilidad de ahorrar está dada por el recurso al dólar paralelo (cuyo comercio está prohibido), alguno de los tipos de valores en dólares que ofrece el gobierno o la especulación con colocaciones a plazo fijo. El crédito hipotecario ha desaparecido casi por completo. El mercado local de valores tiene una dimensión ínfima.
Esto ha supuesto un cambio sustancial de la conducta económica por parte de la población: se han perdido casi por completo los hábitos de ahorro y de control personal o individual del gasto. La destrucción de la moneda por parte del Estado impulsa los hábitos de consumo, lo que supone una notoria des-responsabilización por el propio porvenir material de la población.
«Es posible que la dimensión material de la vida de los argentinos no sería un factor decisivo si se mantuvieran los estándares de calidad educativa que se alcanzaron en otras épocas»
Paralelamente, la cantidad de argentinos que dependen de algún tipo de financiamiento del Estado es cada vez mayor. Esto no se reduce, como ya se vio, a los sectores más vulnerables de la población sino que constituye un sistema policlasista de cooptación de diferentes sectores: desde los grandes empresarios a los marginales. La ponderación del voto de estos sectores clientelares es independiente de cómo perciben la situación general del país (lo que supone un desarrollado sentido crítico, sumado a un sustancial manejo de la información) y también de su propia situación: su subsistencia depende de lo que reciben del Estado. Esto permite al peronismo controlar aproximadamente el 30% del electorado, convirtiéndose en una maquinaria electoral de primer orden, que si no obtiene la victoria está en situación de condicionar y bloquear seriamente cualquier gobierno que se proponga terminar con el statu quo.
Es posible que la dimensión material de la vida de los argentinos no sería un factor decisivo si se mantuvieran los estándares de calidad educativa que se alcanzaron en otras épocas. Se discute en la Argentina si el concepto de clase media está determinado por el volumen de ingresos o bien por una mentalidad específica que determina ideas, creencias, hábitos y actitudes específicas. De ese modo, sería posible pensar en un electorado pauperizado pero crítico.
Lo cierto es que el nivel educativo de la población ha ido descendiendo regularmente al menos desde que se recuperó la democracia. Durante muchos años la Argentina tuvo el mejor sistema de educación pública del continente. Después de obtener resultados cada vez peores, en 2015 fue excluida de las pruebas internacionales PISA, acusada de haber manipulado el muestreo para mejorar su posición en el ranking. Es, por otra parte, uno de los países de la región con menor porcentaje de la población que posee educación de nivel superior completa: supone una total reversión respecto de épocas pasadas, también en este caso. El grado de autocomplacencia general en este sentido es notable: no es que el porcentaje del presupuesto nacional para educación sea insuficiente. El problema es que está asignado según criterios ideológicos y burocráticos, con resultados pésimos.
En los próximos meses los argentinos votarán a su nuevo presidente. No hay muchas razones para esperar que la racionalidad crítica del electorado prevalezca y elija al mejor candidato, a la fuerza política capaz de llevar a cabo las reformas imprescindibles que reclama la grave situación del país. Pero si esto sucediera, un signo inequívoco de que se ha iniciado un tiempo nuevo es que el futuro gobierno contribuya de manera decidida a recuperar la independencia económica y la autonomía de criterio de la población. Solo así —aunque suene paradójico— será posible reconstruir el punto de vista del conjunto. Quizá entonces los argentinos empecemos a aprender a votar.
Héctor Ghiretti es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, investigador adjunto del CONICET (área de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales) y profesor en diversas universidades latinoamericanas.

