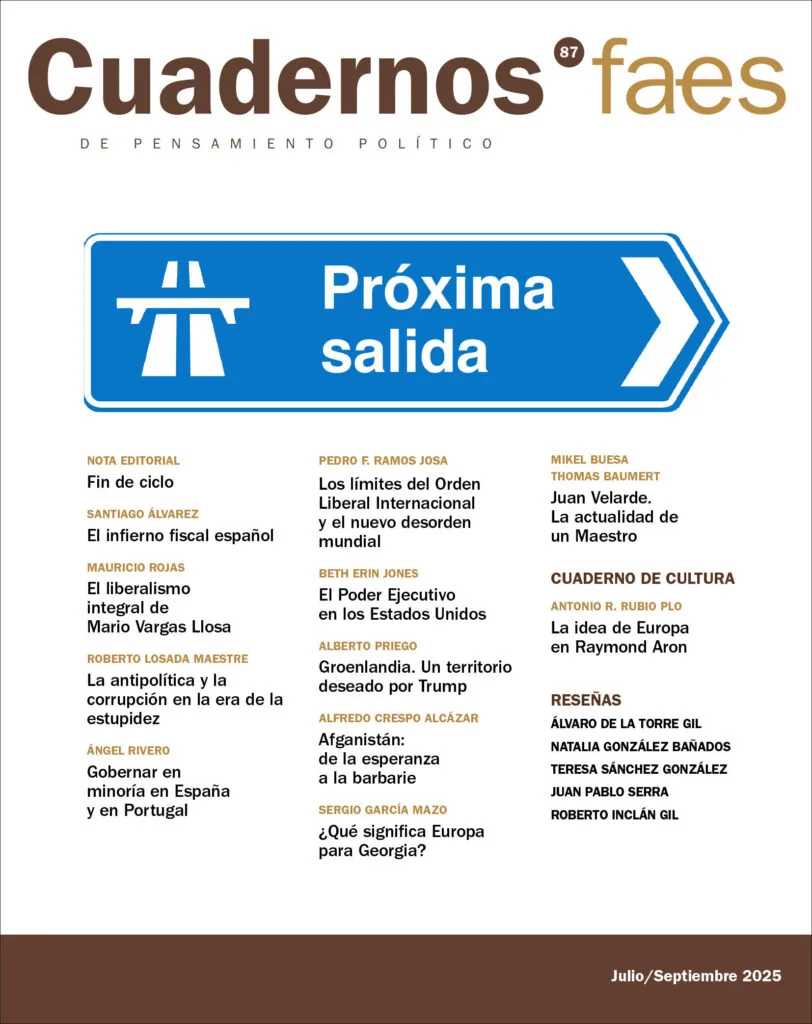Afganistán: de la esperanza a la barbarie
Los liberticidios cometidos por los talibanes se mantienen intactos, lo mismo que la delicada situación humanitaria

Una mujer en Afganistán | Pixabay
La retirada de Estados Unidos y de sus aliados de Afganistán y la consiguiente llegada al poder de los talibanes en agosto de 2021, ha convertido al país asiático en un escenario plagado de incertidumbres que se advierten en ámbitos complementarios como la seguridad, los derechos humanos y la economía. Este panorama muestra que algunos de los elementos que caracterizaron la anterior etapa en el poder de los talibanes (1996-2001) se mantienen inalterados, sobresaliendo la incapacidad de aquéllos para la gestión pública y la persecución física y civil de ciertos grupos por cuestiones de género y religión.
Por su parte, Occidente también demuestra continuidad en su comportamiento con relación a cómo actuó en los años 90 de la pasada centuria, reflejando de este modo una paradoja. En efecto, por un lado, insiste en la importancia de un orden internacional liberal basado en valores como el pluralismo y los derechos humanos; sin embargo, por el otro lado, la inacción caracteriza su proceder a la hora de garantizarlos en Afganistán. En este sentido, parece contentarse con no reconocer como legítimo al actual gobierno talibán, una medida que no va más allá del terreno de lo meramente simbólico.
Dentro de esta inacción ocupa un espacio propio el lamento continuado por la destrucción de los logros obtenidos durante el periodo 2001-2021, los cuales tampoco supo transmitir a la opinión pública en tiempo real: «cuando llegamos allí, yo visité muchas zonas rurales, era como encontrarte un pueblo como hace 200 años. Es decir, zonas rurales donde no había electricidad, ni asfalto, ni infraestructura de ningún tipo, más allá de algún generador. Los años que estuvimos allí vi cambiar la cara del país, no sólo de Kabul, sino de las zonas rurales, con construcción de caminos, apertura de escuelas públicas. Con el tiempo, experimentó un desarrollo básico considerable, sobre todo en los servicios básicos más fundamentales como la salud y el acceso a la educación. De hecho, cambiaron substancialmente los indicadores del país. Yo vi un progreso grande, sobre todo si lo comparamos con la situación que hay ahora» (Entrevista personal del autor a Ignacio Álvaro).
El hartazgo mostrado por la opinión pública norteamericana hacia las «guerras interminables» (García Encina, 2021), también se apreció en la Unión Europea, como reconoció José Borrell en agosto de 2021, cuando ejercía el cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al afirmar sin titubeos que se había perdido la guerra. Con sus mismas palabras: «durante 20 años de guerra, Estados Unidos ha gastado cada día 300 millones de dólares. Un esfuerzo descomunal al que deben sumarse las vidas humanas, mucho mayor en el caso de los afganos, para llegar a una situación que, ciertamente, desde el punto de vista de la construcción de un Afganistán moderno, donde las mujeres puedan vivir en libertad y donde se respeten los derechos de las gentes, no hemos conseguido gran cosa. Y lo que habíamos conseguido, que no era despreciable, porque cuando llegamos ninguna niña iba a la escuela y ahora van 3 millones de niñas a la escuela, eso me temo que se va a perder» (European Union External Action, 2021).
En íntima relación con la idea anterior, cabe añadir que Occidente perdió mucho más que una guerra en el sentido tradicional del término ya que también sucumbió en la batalla del relato. La ausencia de una adecuada comunicación impidió trasladar el verdadero escenario que había en Afganistán, al mismo tiempo que quienes tenían la compleja misión de garantizar seguridad y desarrollo fueron estigmatizados como invasores y anti-musulmanes por los talibanes (García Servet, 2021).
Occidente insiste en la importancia de un orden internacional liberal basado en valores como el pluralismo y los derechos humanos; sin embargo, por el otro lado, la inacción caracteriza su proceder a la hora de garantizarlos en Afganistán
Las implicaciones inmediatas de la retirada
La retirada de Estados Unidos y de sus aliados de Afganistán en agosto de 2021 dio por concluido un ciclo iniciado en 2001 tras los atentados del 11-S perpetrados por Al Qaeda. Esta organización terrorista contaba con la protección del gobierno talibán desde 1998, fecha en la que se estableció allí su referente, Osama Bin Laden, tras atentar contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania el 7 de agosto de 1998, generando más de 200 muertos.
Abandonar Afganistán provocó una serie de consecuencias complementarias. En efecto, consolidó entre los adversarios de Occidente, en particular entre Rusia y China, una imagen de debilidad y de incapacidad para mantener empresas prolongadas en el tiempo en las que están en juego los valores y principios que defiende. En íntima relación con este argumento, los gobiernos de Moscú y de Pekín pudieron mantener intacto el mensaje que llevan años patrocinando y difundiendo que, en lo esencial, sostiene que la democracia liberal es un sistema caduco y no apto para afrontar las grandes cuestiones globales. Desde un prisma más particular, que alude sobre todo a la seguridad, la retirada aumentó las expectativas del yihadismo (García Servet, 2021).

Con todo ello, estas interpretaciones relegaban a un lugar marginal una lección que legítimamente puede extraerse de la presencia de Estados Unidos y de sus aliados en Afganistán: la notable labor desempeñada a la hora de garantizar los derechos y libertades de la sociedad afgana. En efecto, el objetivo inicial que se marcó la Administración Bush en 2001 era mayúsculo, llevar la democracia a Afganistán (Tovar, 2014), aunque no se consiguió, durante su estancia el país asiático aprobó una Constitución y celebró elecciones, casi siempre en contextos de violencia terrorista perpetrada por los talibanes, para elegir a sus autoridades gubernamentales, cuya conducta en forma de sectarismo y abuso de la corrupción, tampoco supo Occidente fiscalizar y sancionar adecuadamente.
No obstante, la retirada generó como principal efecto con vocación de permanencia el inmediato retorno de los talibanes al poder. Esto puso de manifiesto la ficción que había difundido Estados Unidos, en función de la cual las fuerzas armadas afganas se hallaban lo suficientemente preparadas para dotar de seguridad al país y al gobierno (Ruiz Arévalo, 2021). En el nuevo escenario que se inició a partir de agosto de 2021, problemas estructurales heredados, destacando la pobreza, han aumentado. Además, amenazas transnacionales como el terrorismo y la criminalidad organizada actúan cotidianamente, con la consiguiente desestabilización del escenario nacional y regional que ello implica.
Abandonar Afganistán provocó una serie de consecuencias complementarias. En efecto, consolidó entre los adversarios de Occidente, en particular entre Rusia y China, una imagen de debilidad y de incapacidad para mantener empresas prolongadas en el tiempo en las que están en juego los valores y principios que defiende
Sin embargo, los principales retrocesos los hallamos en el ámbito de los derechos humanos, sobresaliendo la invisibilización de la mujer. Para la periodista afgana exiliada en España, Khadija Amin: «las mujeres ahora no pueden salir a la calle, pero buscan llamar la atención acerca de su situación, por ejemplo, graban vídeos y hacen manifiestos que mandan a las que estamos fuera para que los podamos difundir y no quede su situación en silencio. La gente en el exterior si no se entera es porque no quiere, es diferente al periodo 1996-2001 donde había más dificultades para obtener información. Los países que están apoyando a los talibanes les da igual la situación de las mujeres que son la mitad de la población. Rusia apoya a los talibanes, pero no les presiona para que respeten los derechos de las mujeres. China igual, Pakistán lo mismo» (Entrevista personal del autor).
Auge y declive de Afganistán en la agenda internacional
Los talibanes accedieron al poder en Afganistán en 1996 con la promesa de introducir «orden» en una nación que había sufrido entre 1979 y 1989 (año en que terminó la retirada soviética) una guerra contra la URSS. La retirada de las tropas soviéticas marcó el inicio de una contienda civil que se prolongó hasta 1996, momento en el que el movimiento talibán controló casi todo el país, aunque el conflicto armado se mantuvo en el interior de sus fronteras (Calvillo, 2022a).

Tras los aludidos atentados cometidos por Al Qaeda contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998, Afganistán adquirió protagonismo en la agenda de organizaciones internacionales como la ONU a través de diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad, las cuales combinaron aspectos relacionados con la seguridad con otros más centrados en cuestiones humanitarias. En este sentido, la resolución 1189 de 13 de agosto de 1998 recordaba que los Estados debían abstenerse de apoyar en su territorio actividades encaminadas a la comisión de actos terroristas (ONU, 1998a). Esta resolución suponía una respuesta a la actuación del gobierno talibán que había acogido en su territorio a Osama Bin Laden y a Al Qaeda.
Posteriormente, en la resolución 1193, de 28 de agosto de 1998, las cuestiones que afectaban a la seguridad compartieron protagonismo con materias más afines con la situación humanitaria y de los derechos humanos. Naciones Unidas expresaba su deseo de ofrecer asistencia financiera, técnica y material para la reconstrucción de Afganistán, entendiendo fundamental la previa solución del conflicto interno, el cual consideraba que se había recrudecido debido a que actores externos suministraban armas tanto a los talibanes como a sus rivales (ONU, 1998b).
El objetivo que se marcó la Administración Bush en 2001 era mayúsculo, llevar la democracia a Afganistán (Tovar, 2014), aunque no se consiguió, durante su estancia el país asiático aprobó una Constitución y celebró elecciones, casi siempre en contextos de violencia terrorista
Por su parte, la resolución 1214 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con fecha de 8 de diciembre de 1998, enfatizaba la importancia de la reconciliación nacional afgana y condenaba la permisividad a la hora de facilitar que grupos terroristas establecieran campos de entrenamiento en el interior de sus fronteras (ONU, 1998c). Ante el rechazo del gobierno talibán a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad aprobó las resoluciones 1267 de 15 de octubre de 1999 y la resolución 1333 de 19 de diciembre de 2000. Particularmente destacable es la primera de ellas, puesto que condenaba «el persistente uso de territorio afgano, especialmente en zonas controladas por los talibanes, para dar refugio y adiestramiento a terroristas y planear actos de terrorismo» (ONU, 1999).
En este sentido, cuando se produjeron los atentados del 11-S de 2001, la reacción de la ONU y de Estados Unidos resultó de mayor calado, tanto desde el punto de vista legislativo como militar. En efecto, desde la perspectiva legislativa, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1373 en la que subrayó la importancia de la cooperación y coordinación para combatir al terrorismo, además de exigir a los Estados miembros acciones encaminadas a erradicar la financiación y el reclutamiento con finalidad terrorista (ONU, 2001). En cuanto a Estados Unidos, ante la negativa talibán de extraditar a Osama Bin Laden (autor intelectual del 11-S), inició la denominada «guerra contra el terrorismo» que tuvo en Afganistán su primer escenario a través de la Operación Libertad Duradera (Bush, 2001).
Al respecto, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2002 reflejó que Afganistán había sido liberado, pero también listó una serie de retos pendientes, sobresaliendo entre los mismos que células de Al Qaeda y grupos talibanes habían pasado a la insurgencia (Gobierno de Estados Unidos, 2002), recurriendo al terrorismo para combatir al nuevo gobierno afgano encabezado por Hamid Karzai. Este fenómeno se mantuvo inalterado durante el periodo 2001-2021 y generó repercusiones negativas que afectaron a la seguridad y al deseo de construir una estatalidad que mejorase la vida de los afganos. Igualmente, tanto Estados Unidos como el resto de los aliados que participaron en esta misión fueron estigmatizados desde el principio por los talibanes, lo que facilitó a estos últimos obtener adhesiones, es decir, ganar «corazones y mentes», a través de un relato que presentaba al «adversario occidental» como un enemigo extranjero, invasor y anti-musulmán (García Servet, 2021). La respuesta de Estados Unidos con el empleo de una narrativa que ponía en valor su amistad con el pueblo afgano (Bush, 2001) y condenaba el uso de la religión para legitimar actos terroristas (Gobierno de Estados Unidos, 2006) no consiguió invertir los adulterados términos del debate.
Hacia la desconexion de Afganistán
Transformar a Afganistán en una democracia suponía una meta de enorme magnitud que llevaba asociada unos costes económicos y humanos que la opinión pública de Estados Unidos y amplios sectores de su clase política acabaron rechazando (García Encina, 2021) de manera gradual pero acelerada, algo que también se advirtió en los Estados miembros de la Unión Europea. Así, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2010, aprobada durante la primera Administración encabezada por Barack Obama (2009-2013), ya rebajaba las expectativas en Afganistán. El mencionado documento no hacía referencia a la extensión de la democracia (Tovar, 2014) sino que delimitaba objetivos «menos ambiciosos», tales como evitar que los talibanes controlaran zonas territoriales del país y que Al Qaeda actuara con impunidad (Gobierno de Estados Unidos, 2010).
Posteriormente, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2015 aludía al descenso del número de soldados norteamericanos destinados, cuestión que desde la perspectiva norteamericana obedecía a una razón principal: Afganistán había dejado de ser un lugar seguro para las organizaciones terroristas (Gobierno de Estados Unidos, 2015). Con anterioridad, la Administración Obama había magnificado la muerte de Osama Bin Laden, subestimando que la ideología defendida por aquél mantenía intacto su atractivo, lo que se traducía en un incremento de los procesos de radicalización con finalidad terrorista.
En la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por la Administración Trump (2017-2021) en 2017 hallamos menos referencias a Afganistán. En este sentido, se subrayaba la importancia de evitar que se convirtiera de nuevo en un santuario para organizaciones terroristas e insistía en la necesaria legitimidad de las autoridades afganas, para lo cual resultaba fundamental combatir la corrupción de las mismas (Gobierno de Estados Unidos, 2017). No obstante, la medida más relevante adoptada fue el Acuerdo de Doha, suscrito el 29 de febrero de 2020, que ponía fecha en el calendario a los pasos para la retirada norteamericana del país prevista para 2021.
Transformar a Afganistán en una democracia suponía una meta de enorme magnitud que llevaba asociada unos costes económicos y humanos que la opinión pública de Estados Unidos y amplios sectores de su clase política acabaron rechazando
Al respecto, uno de los aspectos más relevantes radicó en que el gobierno legítimo afgano encabezado por Ashraf Ghani quedó desacreditado, ya que, por la presión ejercida por los talibanes, no participó en las conversaciones que condujeron al acuerdo mencionado (Calvillo, 2022a). Además, Estados Unidos asumió otras exigencias de los talibanes, como la retirada de todas sus fuerzas militares, asesores y contratistas de seguridad en un plazo de 14 meses (BBC, 2021).
La Administración Trump consideró que los talibanes y el gobierno de Ghani alcanzarían algún tipo de acuerdo «inclusivo», algo que la evolución de los acontecimientos inmediatos rápidamente contradijo, certificando de esta manera la incapacidad de las fuerzas armadas afganas para garantizar la seguridad nacional, sin olvidar que el gobierno legítimo, ante la acometida talibán, huyó del país generando un vacío de poder que rápidamente fue ocupado por las «nuevas autoridades». Este cúmulo de acontecimientos puso de manifiesto que el escenario afgano contenía más dificultades de las previstas por Estados Unidos.

En efecto, en la entrevista mantenida con Marco Valbuena, con relación a la rápida toma del poder por parte de los talibanes, éste expresó que “desde fuera parecía que Afganistán estaba apaciguado, pero los que estábamos allí sabíamos que era un polvorín y que, en cuanto nos fuéramos, iba a estallar. Lo que no se pensaba es que fuera tan rápido” (Entrevista personal del autor). Por su parte, para Luis Fernando Pérez López, periodista de Televisión Española y con varias presencias en Afganistán durante el periodo comprendido entre 2001 y 2021, la caída de Kabul ilustró que “era una especie de burbuja blindada…, pero al final los talibanes siempre tuvieron gente infiltrada en la capital” (Entrevista personal del autor).
¿Hacia el 10 de septiembre de 2001?
La Administración Biden (2021-2025) se encargó de implementar el Acuerdo de Doha y lo hizo a través de una retirada caótica que exigió al presidente norteamericano comparecer en público para explicarla. Cabe señalar que Biden siempre se había mostrado escéptico acerca de la presencia de Estados Unidos en Afganistán, incluso cuando fue vicepresidente en la primera Administración liderada por Barack Obama. Así, en su discurso de 15 de abril de 2021, recordó que ya en 2008 había expresado que sólo los afganos podían determinar su futuro político (Biden, 2021a). Posteriormente, el 9 de julio de 2021, expuso que la salida se estaba haciendo de forma ordenada y, sobre todo, reiteró que la razón principal de la presencia en Afganistán tuvo que ver con capturar a los autores del 11-S, en ningún caso con construir un Estado (Biden, 2021b), meta esta última que bajo su punto de vista correspondía a los afganos.
Cuando se consumó la retirada en agosto de 2021, con el desorden que pudimos ver por televisión, la intervención pública de Biden para explicar ese escenario se vertebró sobre una serie de ideas fuerza (Biden, 2021c). En primer término, repitió que construir una nación no era el objetivo de Estados Unidos y que Afganistán ya no constituía una amenaza para los intereses de su país. Más relevancia si cabe adquirió su punto de vista sobre el comportamiento de las instituciones afganas, en particular de su ejército, cuya actitud derrotista condenó en los siguientes términos: «les dimos todas las herramientas que podían necesitar (…). Les dimos todas las oportunidades de determinar su propio futuro. Lo que no pudimos darles fue la voluntad de luchar por ese futuro» (Biden, 2021c). Pero, sobre todo, Biden trazaba otras implicaciones directamente relacionadas con prolongar la presencia de Estados Unidos en Afganistán, entendiendo que, de producirse esa alternativa, Rusia y China serían sus principales beneficiarios. De hecho, la retirada norteamericana ha provocado que ambos países hayan tenido que adoptar responsabilidades en el escenario afgano, en particular en el ámbito de la seguridad, una tarea que hasta ese momento desempeñaba casi en exclusiva Estados Unidos (Calvillo, 2022b).
La Administración Biden se encargó de implementar el Acuerdo de Doha y lo hizo a través de una retirada caótica que exigió al presidente norteamericano comparecer en público para explicarla
Consumada la retirada de Afganistán, se percibe un panorama adverso en lo que afecta a la seguridad y a las cuestiones humanitarias. Además, persiste intacta la violencia con intencionalidad política, bien procedente de organizaciones terroristas, destacando el Estado Islámico del Khorasan, bien perpetrada por el propio gobierno talibán, quien nada más hacerse con el poder invisibilizó a la mujer, incumpliendo de forma flagrante el Acuerdo de Doha (Calvillo, 2023).
Igualmente, «cisnes negros» como la pandemia del covid 19 han generado calamidades entre la población en forma de desnutrición y aumento de la mortalidad de los sectores más vulnerables (Castro Torres, 2023), de tal manera que «en 2021 cuando cae el gobierno, el 70% del presupuesto público estaba financiado por la ayuda internacional. En la actualidad es mucho menos, pero porque el presupuesto es mucho más pequeño. Hay servicios públicos completos que están financiados por la asistencia internacional, entre ellos la sanidad» (Entrevista anonimizada del autor).

Como se deduce, la dependencia de la ayuda humanitaria resulta absoluta. La misión para Afganistán creada por Naciones Unidas, la UNAMA, ha reflejado en sus informes el deterioro a todos los niveles que se advierte en el interior del país. Sin embargo, los cometidos de la UNAMA están lejos de cumplirse, en particular los relacionados con el restablecimiento de los derechos fundamentales, sobre todo, los de las mujeres y niñas (ONU, 2022).
Conclusiones
La retirada de Estados Unidos de Afganistán mostró notables dosis de «ingenuidad interesada», como reflejó su creencia acerca de que los talibanes permitirían un «gobierno inclusivo». Igualmente, las Administraciones encabezadas por Donald Trump y Joe Biden insistieron en que el país asiático ya no era un santuario para Al Qaeda y no suponía amenaza alguna para la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados.
A la hora de realizar una autocrítica, ésta debería comenzar por un análisis del Acuerdo de Doha suscrito por la Administración Trump con los talibanes, organización declarada terrorista por Estados Unidos. En las conversaciones que condujeron al citado acuerdo, por imposición de los talibanes, se excluyó deliberadamente al gobierno legítimo de Ghani, lo que contradice todo parámetro ético y democrático.
Una autocrítica debería comenzar por un análisis del Acuerdo de Doha suscrito por la Administración Trump con los talibanes, organización declarada terrorista por Estados Unidos. En esas conversaciones que condujeron al citado acuerdo, por imposición de los talibanes, se excluyó deliberadamente al gobierno legítimo de Ghani
La realidad tangible en Afganistán hoy en día refleja un panorama desolador en el que, además de la histórica dependencia de la ayuda humanitaria, también se detecta la no menos histórica exclusión de la vida civil y política de numerosos sectores de la población, la invisibilización de la mujer, el deterioro de los derechos humanos, la persistencia del fenómeno de los refugiados y desplazados internos, sin olvidar la censura y persecución a quienes quieren ejercer la libertad de prensa (Amnistía Internacional, 2023).
La suma de todo ello da como resultado que los avances que experimentó este país durante el periodo 2001-2021 no sólo pertenecen al pasado, sino que carecen de opciones de retorno cuando menos en el corto y medio plazo. Hoy en día, en lugar de un escenario geopolítico que enfrentaba a Occidente, con sus propuestas de reforma y democratización, frente a los talibanes, lo que percibimos es un gobierno talibán que cuenta con el respaldo más o menos visible de China y Rusia, actores que priorizan la estabilidad a cualquier precio, aunque esto implique cercenar derechos y prescindir de la construcción de algo parecido a un Estado.
Este artículo ha sido publicado originalmente en la revista Cuadernos FAES de pensamiento político. Si quiere leer otros textos parecidos o saber más sobre esa publicación, puede visitar su página web.