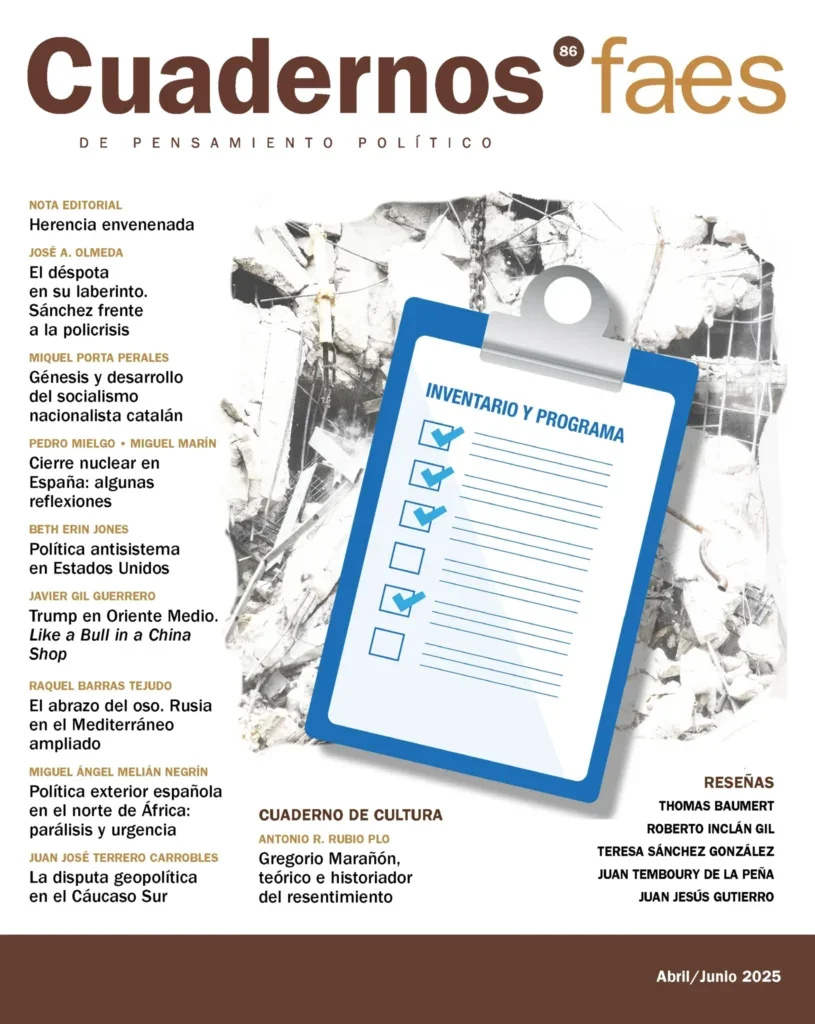Georgia: Europa más allá de Europa
La credibilidad de la Unión Europea como poder normativo y pilar del orden liberal internacional se encuentra en juego

Marcha proeuropea en la avenida Rustaveli, 4 de noviembre. | Wikimedia
Georgia es un Estado que se siente europeo, con una identidad europeísta fuertemente arraigada en su identidad histórica. A juicio de los georgianos, solo emulando a Europa ocupará su legítimo lugar en la historia. En consecuencia, la adhesión a la UE es vista no solo como una maniobra geopolítica sino como una proyección lógica de su identidad nacional, una pertenencia a un conjunto de ideas y una promesa de progreso social, político y económico. Para el pueblo georgiano, luchar para ello implica luchar contra el régimen iliberal, y luchar contra este régimen conlleva luchar por la incorporación a la UE. Solo acercándose a Europa podría reformarse Georgia, y solo reformándose podría verdaderamente abrazar su identidad europea.
En los últimos meses, hemos podido observar en los medios de comunicación cómo los europeístas georgianos se han lanzado a las calles para protestar contra los resultados electorales del pasado octubre y tratar de frenar la reciente tentativa del gobierno de alejar a Georgia del camino europeo. Estas protestas, contundentemente contestadas por el gobierno del partido Sueño Georgiano, despiertan la simpatía de los líderes europeos que animan a los manifestantes a persistir en su lucha por integrar a Georgia en el proyecto europeo. Del mismo modo, los medios nos presentan la imagen de lucha de un pueblo europeo frente a un gobierno autoritario que parece alinearse con el poder de Moscú. No obstante, cabe preguntarse: ¿qué significa realmente el europeísmo en Georgia y cuánto hay de cierto en la imagen que de él nos trasladan los medios? ¿No es Georgia una tierra lejana apenas ubicada en los confines de la Europa geográfica?, ¿qué impulsa a los georgianos a perseguir con tanta insistencia la adhesión a la Unión Europea?
Una herencia clásica y cristiana
Si consideramos que la identidad europea descansa sobre tres pilares fundamentales: Roma, Grecia y la Cristiandad, no es posible explicar la historia de Georgia sin acudir a ellos y en buena medida sobre ellos sostienen los europeístas georgianos su pretensión, cuando defienden que su nación forma, indudablemente, parte de la familia europea. Por ello mismo, es imprescindible analizar cómo cada uno de estos tres pilares ha contribuido a conformar la identidad nacional georgiana tal y como la conocemos. Esta es una historia de resistencia cultural, de continuidad civilizatoria en medio de la disrupción, y de una constante afirmación de pertenencia a un mundo europeo que muchas veces ha permanecido indiferente, pero que Georgia no ha olvidado y del que se ha nutrido.
En primer lugar, los griegos, de quienes heredamos la democracia y la filosofía, mantuvieron relaciones comerciales y culturales con las tribus de la región desde la época micénica. Incluso se ha especulado con que los primeros pobladores de la región tuvieran vínculos genéticos con pueblos como los pelasgos, los minoicos o los etruscos (Pazhava, 2020). En los siglos posteriores, las polis griegas colonizaron las costas de la antigua Cólquide (actual Georgia) extendiendo allí su cultura y su mitología, que gracias a Roma es la que Europa compartió durante siglos. De este modo, la Cólquide pasó a ser un lugar nuclear de la cosmovisión griega. Fue allí donde el titán Prometeo fue encadenado tras robar el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres y a donde acudieron Hércules y Jasón para cumplir con sus destinos. Como no podía ser de otra manera, la presencia de comunidades griegas implicó profundas transformaciones culturales, religiosas, económicas y sociopolíticas (Coffey, 2024).
A partir del siglo II a. C. tanto las colonias griegas como los reinos que componían la actual Georgia se integraron en la esfera de influencia romana. Desde aquel momento, Georgia se convertiría en el bastión oriental de Roma, primero frente a Partía y después frente a Persia, hasta bien entrado el siglo VII d. C. En particular, la región de Lazica se convertiría en una fuente importante de recursos económicos y capital humano. Sería bajo la égida de Roma cuando se extendería a Georgia el cristianismo, pieza fundamental de su identidad nacional, siendo el reino de Kartli uno de los primeros en establecer el cristianismo como su religión oficial en el 317 d. C. cuando el rey Mirian III se convirtió al cristianismo. El apoyo de la monarquía motivó la conversión voluntaria de buena parte de la sociedad y la aristocracia dirigente (Sartania, 2021). Durante este periodo, Georgia ya debía afrontar similares circunstancias estratégicas: los príncipes georgianos debían mantener un delicado equilibrio entre poderosos vecinos (romanos, partos y persas) para preservar su independencia. Los emperadores romanos de Oriente, conscientes de su importancia como bastión frente a sus enemigos, concedieron a los príncipes georgianos de Kartli el título de curopalates, una de las mayores dignidades a las que podía aspirar alguien ajeno a la familia imperial. Es más, varios emperadores como Miguel VII Ducas o Nicéforo III Botaniates pactaron alianzas matrimoniales con los georgianos. Tal llegó a ser la influencia de Georgia en el mundo romano-bizantino (Rayfield, 2012).
Si consideramos que la identidad europea descansa sobre tres pilares fundamentales: Roma, Grecia y la Cristiandad, no es posible explicar la historia de Georgia sin acudir a ellos
A partir de entonces, Georgia se erigiría como un bastión del cristianismo frente al mundo islámico. Numerosos caballeros georgianos participaron en las denominadas Cruzadas y existió una abundante correspondencia entre los príncipes georgianos y los de la cristiandad latina (Pazhava, 2020). No en vano pueden presumir los georgianos de haber preservado su fe y su identidad cuando las oleadas de árabes, turcos, tártaros y mongoles llamaron a sus puertas. Ni su progresiva incorporación a Rusia en el siglo XIX ni 70 años de comunismo soviético han borrado este legado. Mientras Georgia languideció bajo el yugo comunista, poca deferencia tuvieron hacia ella los prohombres que esta aportó a la URSS como Beria o Stalin. Al igual que tantos otros países, Georgia se convirtió en un campo de pruebas para la sofocante materialización de la utopía marxista; aquellas manifestaciones culturales que no contribuyesen a ella no tenían cabida. Tal y como rezan los versos del intelectual Shalva Nutsubidze (Rayfield, 2012): «La prisión a un lado, el manicomio al otro. Así marcha el mundo para mí. Yo, firme entre ambos, me río con fuerza, como Mefistófeles».
Pese a esta convulsa historia de división y sumisión a poderes foráneos, tras varios siglos Georgia ha sobrevivido a sus dominadores. No por nada reza un dicho popular georgiano: «El Imperio Romano se ha extinguido, pero Georgia todavía existe» (Sartania, 2021).
Europa como referente y la lucha postsoviética
Aunque este breve relato histórico pueda parecer distante o irrelevante, sigue firmemente presente en la mente de los europeístas georgianos. Es por ello que las ambiciones europeístas de Georgia han sido siempre presentadas como una expresión de su identidad como nación europea que, tras recuperar su libertad en 1991, lucha por regresar a su legítimo lugar. Esta concepción se ve complementada por una visión, ya existente durante el medievo, de Occidente como referente, dada la naturaleza geopolítica de Georgia como una tierra aislada y rodeada de enemigos con los que poco compartía culturalmente. Tal y como expresaron los pensadores georgianos Niko Nikoladze y Archil Jorjadze en el siglo XIX, Georgia debe mirar hacia el Oeste para renacer porque de allí provienen la «luz y el movimiento» (Pazhava, 2020).
Esta visión de Occidente como referente moral perduró con la transición del Occidente cristiano de la cosmovisión medieval al Occidente democrático y liberal. Para la mayoría europeísta, solo emulando al referente ocupará Georgia su legítimo lugar en la historia. En consecuencia, la adhesión a la UE no es solamente vista como una proyección lógica de la identidad georgiana sino como la adhesión a un conjunto de ideas; una promesa de progreso social, político y económico. Desde la independencia, esta visión ha sido alentada por la clase política con mayor o menor intensidad, especialmente a partir del año 2004. El resultado ha sido la «EUforia» de la que hablaba Müller y que se refleja en un apoyo persistente a la adhesión en las encuestas de entorno al 80 % (Tsintskiladze, 2019).
La propia Unión Europea alimentó esta idea a medida que progresaba el proceso de integración europea. En un mundo en el que Europa ya no podía ejercer como dueña y señora de continentes y naciones, buscó erigirse como un referente normativo, un ejemplo a seguir. A tal efecto, desarrolló lo que se denomina «poder normativo»; la capacidad de Europa para crear regulación que sirva de guía democrática para el resto del mundo. Al trasladar los principios que inspiran su funcionamiento, la Unión Europea pretende restructurar el ordenamiento jurídico internacional a su imagen y semejanza (Manners, 2002). Dicho mensaje no podría haber encontrado un terreno más fértil que la noble Georgia, la cual, tras despertar del impuesto letargo comunista, deseaba tanto reencontrarse con su identidad nacional como abrazar el cambio político democrático.
Bajo la égida de Roma cuando se extendería a Georgia el cristianismo, pieza fundamental de su identidad nacional, siendo el reino de Kartli uno de los primeros en establecer el cristianismo como su religión oficial en el 317 d. C.
Para entender el impulso que ha tomado el europeísmo, debemos primero analizar las causas y consecuencias de la conocida como «Revolución Rosa» de 2003. Tras la independencia, Georgia padeció similares problemas a los vistos en otras exrepúblicas soviéticas. En primer lugar, las tensiones interétnicas que existían en Abjasia y Osetia del Sur desde que ambos territorios fueran integrados en la Republica Socialista Soviética de Georgia desembocaron en una guerra abierta. La llegada al poder del exmandatario soviético Eduard Shevardnadze estabilizó la situación. No obstante, el conflicto se había congelado sin que ambos territorios hubieran sido reintegrados. Esta situación generó un gran sentimiento de insatisfacción con la clase política y favoreció el resentimiento hacia Rusia, que había apoyado a ambas regiones. Durante la presidencia de Shevardnadze (1992-2003) el descontento se acrecentó a medida que la inflación se disparaba y la corrupción se extendía a todos los estratos de la administración; líderes criminales, políticos y oligarcas todos ellos vinculados al viejo sistema soviético se hicieron con el país. En una Georgia que la población percibía como lastrada por el legado soviético, la oposición se configuró con la Europa liberal como principal referente para resolver los problemas estructurales (Khodunov, 2022).
Europeísmo como motor de cambio político (2003-2025)
La revolución de 2003 es un claro ejemplo de cómo, en Georgia, la idea europeísta no es solo no una cuestión de identidad, sino que está indisolublemente ligada al deseo de progreso y reforma. Para el pueblo georgiano, luchar por la adhesión implicaba luchar contra el régimen y luchar contra el régimen conllevaba luchar por la adhesión; solo acercándose a Europa podría Georgia reformarse y solo reformándose podría ésta verdaderamente abrazar su identidad europea. Por su parte, Europa correspondió los anhelos de Georgia y adoptó un papel más activo en el Cáucaso. En 2003 fue nombrado un Representante Especial para el Cáucaso Sur, y Armenia, Georgia y Azerbaiyán fueron incluidas en la Política Europea de Vecindad en 2004. Mediante esta política, la UE buscaba servir de modelo orientador a través de su poder normativo para los gobiernos reformistas de su periferia. No obstante, Europa era consciente de que no era realista abordar de forma directa la resolución de los numerosos conflictos territoriales de la región. Tal vez, de forma ingenua, creía poder dotar a Georgia de los elementos necesarios para resolverlos por sí misma (Delcour & Hoffmann, 2018).

Este fue el espíritu que llevó a Mikheil Saakashvili al poder en 2004. Saakashvili introdujo importantes reformas para atajar los problemas previos y comenzó un claro acercamiento a la OTAN. No obstante, al igual que había sucedido en 1991, a la ilusión del cambio le siguieron la guerra y el desengaño. En el ámbito doméstico impulsó reformas recurriendo a un estilo autoritario que condujo a críticas contra la impunidad policial, el maltrato en las cárceles y las injerencias del gobierno en el poder judicial. Saakashvili no dudó en utilizar la violencia contra manifestantes pacíficos restringiendo el derecho de reunión (Bigg, 2013). A la par, las iniciativas reformistas impulsadas por Saakashvili no generaron los éxitos esperados. De este modo, al mismo tiempo que perdía el apoyo de quienes lo habían aupado al poder, generaba escepticismo entre las élites tradicionales. En consecuencia, su legitimidad popular se fue erosionando de forma progresiva a lo cual respondió con aún mayor represión y autoritarismo (Delcour & Hoffmann, 2018).
En el ámbito internacional, su política agresiva con respecto al conflicto separatista y su temerario acercamiento a la OTAN y a la UE condujeron a la guerra de 2008. La derrota disuadió a los líderes occidentales de continuar alentando aquel sueño. El mismo Occidente que había animado a Georgia durante el periodo de la gran ampliación de la UE (2004-2007) decidió adoptar una política de apaciguamiento con Rusia simbolizada por el famoso botón reset que Hillary Clinton le entregó a Lavrov durante una cumbre bilateral en Ginebra en el año 2009 (Tchantouridzé, 2022). Sin embargo, el europeísmo seguía siendo fuerte y lejos de culparlo de los males de Georgia, la población siguió considerándolo la solución a los problemas que padecía el país. Es más, tras el jarro de agua fría que supuso la invasión rusa y la respuesta de Occidente, Georgia trató de apostar en la medida de lo posible por la vía de la UE. Georgia parecía finalmente lista para recibir la guía normativa de la Unión Europea. Sin embargo, la carga del pasado autoritario se hizo sentir y quedó claro que existía aún un trecho importante entre el deseo y la voluntad de materializarlo. Las élites tradicionales eran reticentes a apoyar medidas de mercado que implicasen abandonar el modelo oligárquico del que se habían lucrado tras la caída del comunismo. En consecuencia, los progresos en áreas como la regulación de la seguridad alimenticia o la competitividad en los mercados se produjeron de forma lenta mientras el gobierno hacía equilibrios (Delcour & Hoffmann, 2018).
La adhesión a la UE no es solamente vista como una proyección lógica de la identidad georgiana sino como la adhesión a un conjunto de ideas; una promesa de progreso social, político y económico
En este contexto emergió el partido Sueño Georgiano, en torno a la figura del oligarca Bidzina Ivanishvili. El nuevo partido se consagró como la principal fuerza política tras su victoria en las elecciones legislativas de 2012, capitalizando la decadencia de Saakashvili. Posteriormente, en 2013, la formación se hizo con la presidencia de Georgia sucediendo al propio Saakashvili. En un principio, el partido no se definía como la fuerza conservadora en la que ha devenido ni tampoco como una fuerza euroescéptica. Consciente de que la aspiración europeísta no había perdido fuerza entre la población (82% según las encuestas en 2023), el nuevo gobierno se comprometió a continuar la integración de Georgia en Europa sin perjudicar a las relaciones con Moscú (Gente, 2023). De hecho, algunos pasos importantes en el proceso europeísta, como el Acuerdo de Asociación firmado en 2014 y el programa de visa liberalization (el cual permite la entrada de ciudadanos de terceros Estados por cortos periodos en el espacio Schengen), se materializaron durante los primeros años del gobierno de Sueño Georgiano. Incluso parecía que la ausencia de una ideología clara por parte del partido lo hacía más receptivo a adaptarse a la agenda europea. Tal y como afirmó el primer ministro Garibashvili (Delcour & Hoffmann, 2018): «Extraoficialmente hemos solicitado la adhesión hoy; oficialmente, dependerá del progreso que hagamos, pero puedo garantizarles que haremos todo lo posible para cumplir todos los requisitos de la Unión Europea».
La presión social jugó un papel determinante durante este periodo y lo continúa jugando hoy en día; existe una mayoría social firmemente europeísta que ejerce una labor vigilante sobre las políticas que desarrollan sus gobiernos con respecto a la asociación europea y las reformas políticas que a ella asocian.

No obstante, Sueño Georgiano ha protagonizado una deriva que ha sido calificada como autoritaria y euroescéptica persiguiendo a la oposición y alentando una retórica antioccidental. A juicio de la comunidad europea, el partido estaría progresivamente devolviendo a Georgia a la esfera de influencia rusa y, simultáneamente, transformando el país en un régimen de corte iliberal. Esta deriva ha provocado el cisma entre el partido y la presidenta Salomé Zourabichvili, candidata independiente a la que apoyó en 2018. En este contexto, el punto de inflexión llegó con la victoria de Sueño Georgiano en las elecciones legislativas de 2024. La oposición las denunció como fraudulentas y salió a las calles para impugnar el resultado, alentada por la presidenta.
Sumiendo al Estado en una crisis constitucional sin precedentes, Salomé se puso del lado de los manifestantes, buscando anular los resultados y afirmando que no cedería el poder tras el final de su mandato. La respuesta del gobierno fue suspender las conversaciones de acceso a la UE el 28 de noviembre del pasado año (Caryl, 2024). Esta controvertida decisión espoleó las protestas y generó inquietud incluso entre los miembros del gobierno. De hecho, los ministros de Exteriores y Sanidad, así como numerosos cargos del Banco Nacional y del ministerio de Defensa mostraron su disconformidad (Jones, 2024). Por su parte, la UE, en un contexto en el que ya no cabe el apaciguamiento con Rusia, alentó de nuevo a los georgianos a resistir.
Tras el jarro de agua fría que supuso la invasión rusa y la respuesta de Occidente, Georgia trató de apostar en la medida de lo posible por la vía de la UE. Georgia parecía finalmente lista para recibir la guía normativa de la Unión Europea
¿Qué puede hacer la Unión Europea?
Al igual que en 2003, Georgia se encuentra hoy ante una encrucijada: se acrecienta el descontento popular contra un gobierno que parece amenazar dos conceptos que están indisolublemente unidos en la psique del pueblo: el deseo de reformas democráticas y la adhesión a la Unión Europea. Poco importaría si el gobierno decidiese recular en su decisión de suspender las conversaciones porque, para los georgianos, la UE no es solo una reafirmación de su identidad sino la promesa de un país libre y democrático, Rubicón que el gobierno ya cruzó en octubre de 2024. El resultado de la presente crisis es todavía incierto. El nuevo presidente parece apuntar hacia una deriva cada vez más prorrusa, como apuntan sus recientes declaraciones en una entrevista con El Mundo: «Occidente agitó las calles de Georgia porque no quisimos meternos en la guerra de Ucrania». No obstante, es razonable concluir que existe una mayoría europeísta en el país que ha logrado sobrevivir a la dominación extranjera, al autoritarismo postsoviético y a la guerra; una mayoría decidida a persistir en su deseo de ver a Georgia en el seno de la Europa democrática.
Ahora bien, la pregunta surge por sí misma, ¿qué debe hacer Europa en el contexto actual? El pueblo georgiano ha demostrado que su aspiración europeísta responde a un deseo profundo y sincero de abrazar su propia identidad. Europa debe recoger el guante de forma proporcional pero firme. Georgia se ha ganado su sitio en el discurso europeo, ahora Europa debe corresponder y ganarse el suyo en el destino georgiano. La credibilidad de la Unión Europea como poder normativo y pilar del orden liberal internacional se encuentra en juego. Ahora que el iliberalismo ha permeado en nuestras fronteras, es más necesario que nunca presentar batalla más allá de las fronteras de la UE. Tras la Revolución ucraniana de 2014, las elecciones bielorrusas de 2020 y la invasión de Ucrania, Europa debería tener claro que la inacción solo conlleva el fracaso.

Si adoptamos un enfoque puramente reactivo, la influencia rusa continuará traspasando nuestras fronteras y erosionando la democracia y la libertad que construyeron nuestros antepasados. El oso ruso está hambriento y su apetito es insaciable. Mediante la desinformación, el apoyo a movimientos extremistas y la agresión militar, Rusia busca desmantelar poco a poco la UE (Khotenashvili, 2024). Las recientes elecciones rumanas y la deriva del gobierno húngaro dan buena cuenta de ello. Georgia, junto con Ucrania y Moldavia, son el campo de batalla perfecto para demostrar que nuestra unión puede contribuir a construir un futuro mejor. Tal vez, jamás hubo una tierra más fértil que Georgia para integrarse en el club de las naciones democráticas europeas, como hemos explicado. Ahora bien, con un Trump en la Casa Blanca que parece simpatizar con tiranos y presume de encarnar la voluntad del pueblo, es a Europa a quien corresponde dar un paso al frente y erigirse como bastión contra el despotismo. Así, Europa debe continuar ejerciendo presión diplomática, mostrar su apoyo a los simpatizantes prooccidentales y condicionar la ayuda a la materialización de reformas. Como Prometeo, un pueblo espera encadenado en el Cáucaso por el pecado de buscar la luz; es el deber de la Unión Europea, cual Hércules, liberarlo de sus cadenas.
Este artículo ha sido publicado originalmente en la revista Cuadernos FAES de pensamiento político. Si quiere leer otros textos parecidos o saber más sobre esa publicación, puede visitar su página web.