David Jiménez Torres: «El intelectual es útil como chivo expiatorio para muchas causas»
Taurus publica ‘La palabra ambigua’, un libro en el que David Jiménez Torres estudia las ideas que han cimentado la imagen del intelectual en España

David Jiménez Torres. | Carmen Suárez
¿Cómo definir la palabra intelectual? La pregunta, por sencilla que parezca, no tiene una contestación precisa. Para responderla sin perder de vista su complejidad histórica y semántica, David Jiménez Torres ha escrito un ensayo que explica las glorias, fracasos y contradicciones de la intelectualidad española, enfrentada a los tópicos que a lo largo de los años han ido acumulándose sobre ella. Aparte de interesarse por el uso del término intelectual en nuestro idioma, el autor va perfilando con agudeza y detenimiento a sus destinatarios a lo largo de 130 años.
Lo primero que llama la atención es que las principales figuras de las generaciones del 98 y del 14 no se sintieron muy cómodas al ser aludidas con este término. Al autor le fascina esta paradoja. Así lo explica a THE OBJECTIVE: “Tenemos esa cita de Baroja, cuando dice: ‘Yo, la verdad, no recuerdo de nadie, en España ni fuera de España, que se haya llamado a sí mismo intelectual’. Creo que la razón por la que la historia de esta palabra me ha fascinado tiene que ver con esta enorme reticencia de muchas personas a identificarse con ella».
En La palabra ambigua también se dibujan ciertas obsesiones. Por ejemplo, esa tradición antiintelectual que aflora en las trincheras abiertas entre izquierda y derecha. “El discurso antiintelectual es tan antiguo como la propia palabra intelectual“, nos dice Jiménez Torres. “El primer uso que he encontrado en castellano de intelectual como sustantivo se da en el contexto de una crítica a los intelectuales. Podríamos pensar que a partir de cierto momento se normalizaría su uso, perdiendo esa carga negativa, y lo que vemos es que realmente no es así. Más bien hay una especie de dientes de sierra: algunos momentos históricos en los que hay una mayor predisposición a que la gente la utilice en primera persona. Curiosamente, coinciden con momentos de cambio político: el final de la dictadura de Primo de Rivera, los primeros años de la República, el tardofranquismo y la Transición».
Le planteo que el concepto de intelectual quizá sea, en esas ocasiones, un catalizador. “Mira, no se me había ocurrido, pero catalizador es una buena palabra”, responde. “En cierto sentido, lo que decimos sobre los intelectuales muchas veces recicla lo que ya se decía sobre los escritores, los pensadores o los filósofos en siglos anteriores. La palabra intelectual es relativamente fácil de estudiar, porque sabemos cuándo aparece como sustantivo, a finales de XIX. Pero esa novedad semántica se adhiere a discursos que ya existían. En este sentido, muchas de las cosas que dice el franquismo contra los intelectuales reciclan lo que Menéndez Pelayo decía contra la Institución Libre de Enseñanza. En efecto, es un catalizador y también es una palabra que se inserta en unas luchas políticas o culturales que ya están bastante cargadas a principios del siglo XX. Los choques culturales en Francia no se los inventa Zola con J’Accuse…!».
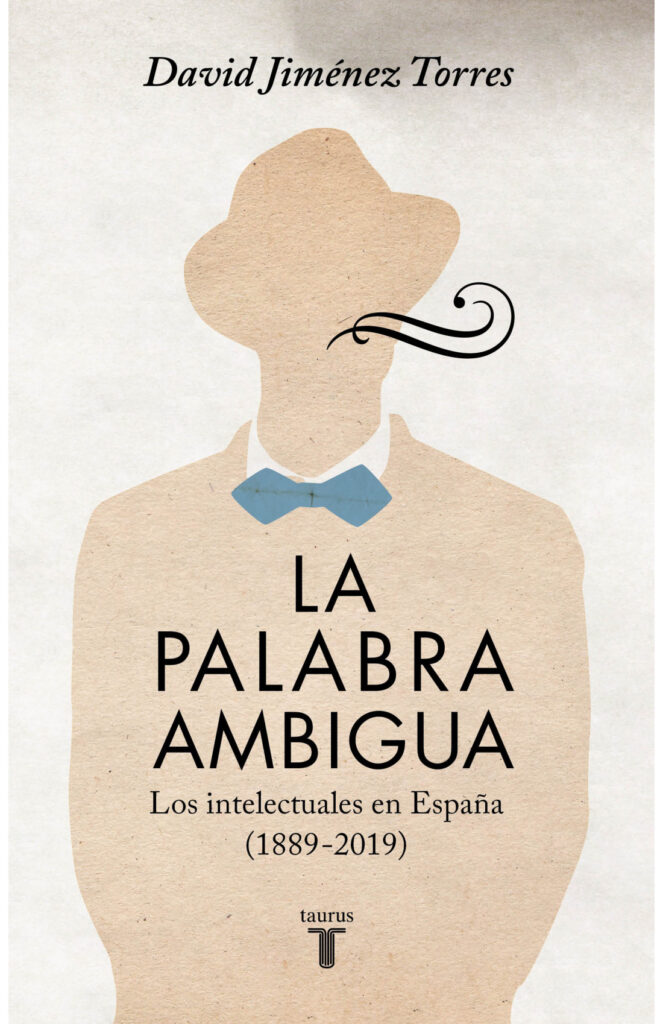
¿Y qué sucede con ese discurso tan recurrente de la inferioridad de la élite española frente a otros países? “También es muy antiguo”, señala. “Es una actualización de asuntos que ya estaban muy presentes en el XIX: la noción de que los literatos y científicos foráneos eran superiores a los españoles”. Y añade: “Estudiar esta palabra nos ayuda a ver corrientes muy profundas, e incluso a descubrir discursos que llegan hasta hoy. Creo que si preguntaras ahora si los intelectuales españoles han sido inferiores en comparación con los franceses, mucha gente diría que es así. Luego hay un contradiscurso de orgullo patrio contra esta idea de idealizar lo que ocurre en el extranjero. Pero de nuevo, esto también tiene raíces muy profundas. En el libro comento que el propio Julián Juderías, en La leyenda negra, desarrolla esta idea de que los intelectuales españoles no han valorado lo suficiente las excelencias de la cultura y de la historia nacional».
Esta queja tan repetida a lo largo del tiempo, le digo, parece consolidar dos estereotipos negativos: el del intelectual con poco aprecio por nuestro país, asociado con el enemigo político, y el del sabio encarado al vacío desde su torre de marfil. “Sí, son dos ideas completamente opuestas”, indica. “Y dependiendo del momento, ambas han sido criticadas. Pero también tenemos que pensar: ¿qué refleja lo que decimos sobre los intelectuales acerca de nosotros mismos? Lo que vemos muchas veces es que el intelectual es útil como chivo expiatorio para muchas causas políticas. Cuando en los años de la República los monárquicos de línea dura ‒el grupo de Acción Española‒ se preguntan cómo es que el pueblo ha podido abrazar este régimen que ellos consideran antinatural para España, la explicación que encuentran es que los intelectuales han descarriado a las masas».
Este último es otro cliché que aparece en el libro: el intelectual como traidor. “Lo de la traición del intelectual es fascinante. Suena dramático y a la vez parece que quien lo denuncia está haciendo un pronunciamiento moral. Pero es una plantilla que hemos aplicado en distintos momentos históricos para una cosa y para la contraria. Se dice que la traición de los intelectuales es recluirse y no mancharse las manos con el compromiso, pero también se ha dicho que la traición de los intelectuales es precisamente el compromiso. Esto era lo que argumentaba Julien Benda en La tradición de los clérigos».
A propósito de la carga simbólica de la palabra intelectual, tan fructífera en el escenario político, señala: “No sé si había una manera de que la política no desempeñara un papel en nuestras ideas sobre los intelectuales. Sobre todo, cuando parte de la razón por la que hablamos tanto sobre ellos es por posicionamientos políticos o en causas célebres. Durante la guerra y en la inmediata posguerra, el bando republicano hace un cierto esfuerzo de monopolizar la palabra intelectual, a pesar de que luego muchos anarquistas y comunistas dijeran pestes de los intelectuales. Mientras tanto, el bando franquista hace mucho por estigmatizar el término, hasta extremos inauditos. Lo cual no quiere decir que no hubiera escritores pensadores o catedráticos que suministraran un sustento ideológico al bando sublevado».
En realidad, el asunto de la politización nunca ha dejado de ser problemático. Cargando con los estigmas de la Guerra Civil y el franquismo, los intelectuales resurgieron en la Transición con un nuevo perfil: “De la misma manera que se entiende que la llegada de la televisión va a poner en jaque la figura del intelectual, lo mismo sucede en términos políticos con la llegada de la democracia. El intelectual se había erigido en una especie de voz de los que no tienen voz, pero en el momento en el que llega la democracia, ya se entiende que todo eso ha cambiado. La gente puede elegir a sus representantes y qué medios seguir. La relación de los intelectuales con los partidos políticos forma parte de esa ansiedad. En realidad, es solo otro episodio de un discurso muy fuerte, que es la idea de que el intelectual y el poder tienen una relación conflictiva».
La palabra ambigua culmina en este siglo XXI, en cual los “expertos” han tomado el relevo. De forma inevitable, la influencia social de los intelectuales adquiere un nuevo signo en la era de las redes y de la bulimia televisiva. “De nuevo, no hablamos de esencias, sino de imágenes culturales”, nos dice Jiménez Torres. “Hay un libro, Los intelectuales nunca mueren, de Josep Picó y Juan Pecourt, cuyo título sugiere esta idea de que los intelectuales son como la energía: ni se crea ni desaparece, sino que sencillamente se transforma. Cada vez que hay un gran cambio tecnológico, sobre todo en términos de medios de comunicación, pensamos que esto va a acabar con los intelectuales. Lo que vimos con la radio y la tele es que sencillamente se readaptan. Creo que aquí hay una tendencia muy arraigada, y es que siempre vemos nuestro presente como algo especialmente caótico y desordenado. Pensamos que en el pasado las cosas estaban más ordenadas, mejor dispuestas, y sobre todo, que había una cierta guía de prescripción. En realidad, nunca fue así. Lo que pasa es que es mucho más fácil ver el orden cuando ya está en el retrovisor. Llevamos diciendo como mínimo desde los años 50 que los intelectuales están en decadencia, lo cual significa que los intelectuales estaban en decadencia cuando todavía estaba escribiendo Sartre, cuando Vargas Llosa aún era un chaval, o cuando García Márquez, Octavio Paz o toda la gente del boom estaba empezando a escribir. Por tanto, yo animaría a tener cierto escepticismo ante esta idea de que el intelectual murió con el siglo XX o que morirá con TikTok».

