Pancho Villa, el rebelde errante
Hace un siglo que le asesinaron y México celebra su año ‘Pancho Villa’. Una serie de libros y novelas homenajean a un personaje icónico e inclasificable

Pancho Villa. | Wikimedia Commons
Para unos fue un generoso luchador del pueblo, para otros un vil asesino. Y seguramente ambos tuvieran algo de razón. Francisco Villa es uno de esos pocos personajes que en ocasiones deja la historia, tan recubiertos de mitos que al especialista solo le queda ir quitando capa tras capa… para siempre encontrarse con una capa más. Su vida no tiene desperdicio y como toda buena epopeya posee su auge y su caída. El «Centauro del norte», uno de los muchos motes que recibió, no podía ser más certero. Hasta sus últimos años llevó una vida errante, dedicado al vagabundeo y al bandidaje. Tanto conoció el norte de México, sus caminos, sus gentes, sus cuevas y escondrijos donde por largas temporadas se ocultaba que, una vez explotara la revolución, dicha ventaja le convirtió en un guerrillero de fama invencible. Así al menos lo cuenta el historiador Agustín Sánchez Andrés en un libro de reciente publicación Pancho Villa. El personaje y su mito (Catarata, 2023).
Aparecen aquí presentadas de manera muy amena todas las campañas y batallas en las que Villa participó, siempre tan audaz en la lucha como incapaz en el gobierno: los episodios de Torreón, la sangrienta toma de Zacatecas, la ocupación, junto con Emiliano Zapata, de la Capital de México (sin saber nunca muy bien qué hacer con ella). También su ataque a Columbus. Tras los atentados a las Torres Gemelas en el año 2001 muchos comentaristas se apresuraron a señalar que dicho ataque suponía el primero en suelo estadounidense. Se equivocaban. Tan extraño privilegio le correspondía a Pancho Villa, quien se atrevió a atacar Estados Unidos, o al menos una pequeña localidad de frontera, con un puñado de hombres. En realidad, una hábil estrategia que consiguió lo que buscaba: azuzar el sentimiento antiyanqui y, de paso, agrandar el tamaño de su leyenda.
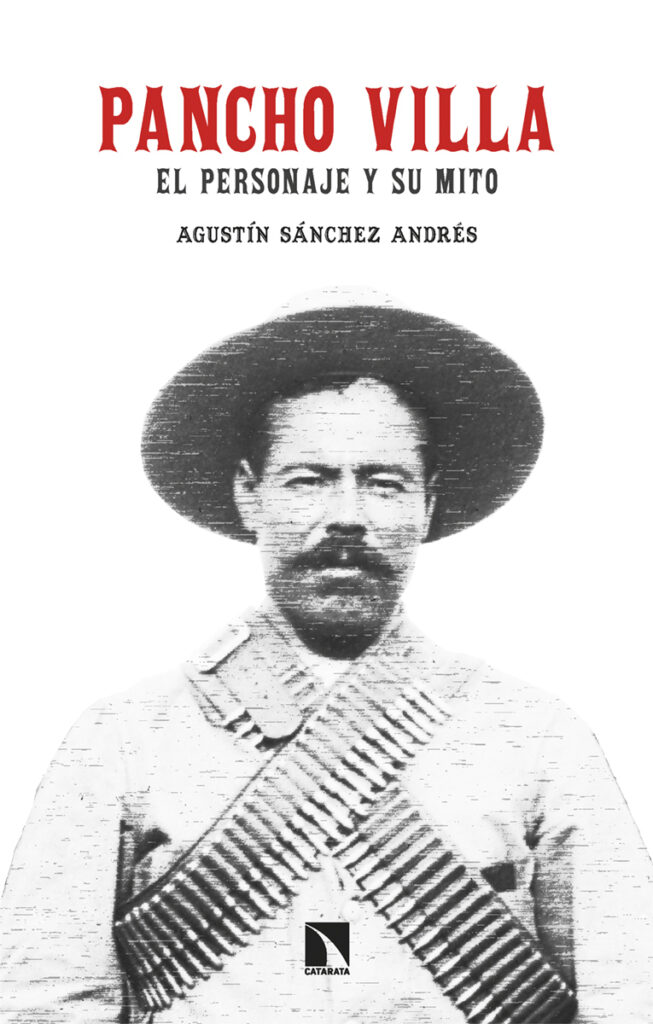
Es especialmente significativa la comparación que se ha hecho entre Emiliano Zapata y Pancho Villa, hasta el punto de formar dos arquetipos enfrentados. No andaría uno muy equivocado si afirmara que, de toda la historia, la Revolución Mexicana es uno de los acontecimientos que ha desarrollado una iconografía de mayor potencia y belleza. Por muchas razones: por la propia iconofilia mexicana, por la presencia de excelentes fotógrafos como Agustín Casasola y seguramente porque sucedió en un momento en que la imagen comenzaba a despuntar, todavía descontrolada, como un elemento político de primer orden. Pues bien, entre las muchas y maravillosas fotografías que han quedado de la revolución, en una de ellas se retrata a Zapata y Villa sentados en la silla presidencial de Porfirio Díaz, el eviterno caudillo frente al cual se alzó la rebelión. La actitud y carácter de ambos no puede ser más opuesta. Uno sonríe, exuberante y jovial, Zapata parece ensimismado y taciturno. Sanguíneo el uno, el otro melancólico. Octavio Paz diría: Villa, el vendaval; Zapata, la semilla. Y era cierto. Zapata se convertiría en una utopía, en un santo laico, en «el hombre más puro de la revolución» como se le ha denominado. Pancho Villa, no. Es un personaje con más aristas que un paralelepípedo. Si acaso ha pasado el filtro de la censura histórica –al contrario que sucede con el aniversario de Picasso, quién lo diría: son personajes estrictamente contemporáneos–sería sólo porque con él la máquina de lo políticamente correcto colapsaría. Pancho Villa es Long John Silver. O sea, un personaje fascinante, más me atrevería a decir que Zapata. Al fin y al cabo ¿quién se acuerda del nombre de Jim Hawkins?

Por poner algunos ejemplos. Villa raptó a su primera mujer y se casó o arrejuntó con unas veinte mujeres más. Rompió con Victoriano Huerta por obligarle a devolverle una yegua de la que se había encariñado. Se fugó de la cárcel en una maniobra espectacular y capturó tantos tesoros como tantos otros dejó enterrados por todo México. El argumento de la última y trepidante novela de Arturo Pérez Reverte Revolución (Alfaguara, 2022) parte precisamente de esta premisa. Villa mató y mandó matar mucho, muchísimo. Uno de los corridos populares que por entonces surgieron le excusaba de la siguiente forma: «Fue asesino, ya lo creo / robó como roban todos; / porque en la guerra hay mil modos / de dedicar al saqueo…». Estuvo a punto también de morir ajusticiado, pero en el momento fatídico, rompió a llorar desconsolado, abrazándose a las rodillas del coronel encargado de su fusilamiento, como un Paris en percales. Y también como Ulises, cambiando caballo por ferrocarril, consiguió entrar con dos mil hombres en Ciudad Juárez.
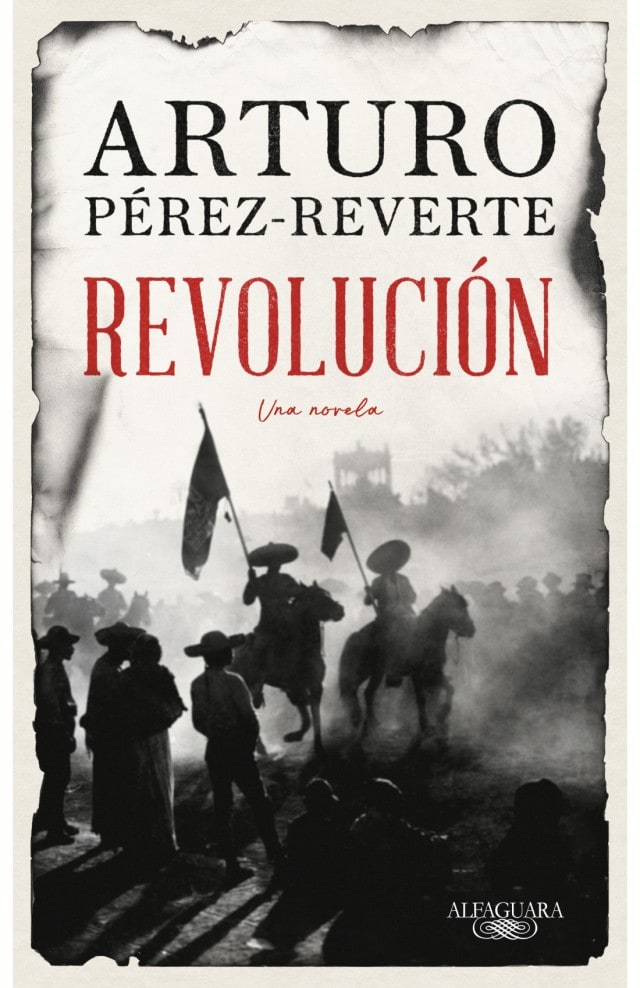
Y algo de Ilíada moderna, de gesta clásica, tiene la Revolución Mexicana (1910-1917) con su igual dosis de mito y de muerte. Más que una película habría que hacer con ella toda una saga o un universo. Como con la Guerra de las Galaxias o con Juego de Tronos podríamos perdernos en cada uno de sus capítulos o de sus personajes sin miedo a aburrirnos en ningún momento ¡y qué nombres! Como sacados de la más inspirada novela de Galdós: Venustiano Carranza, Calixto Contreras, Orestes Pereyra, Entiquiano Munguía o Austreberta Rentería… El propio Pancho Villa no se llamaba así ¿qué se creen? Era un bandido. Su nombre real era Doroteo Arango Arámbula. Lo dicho: ni inventándoselo daría uno con tales nombres. Su historia tiene unos villanos de tan probada maldad que podrían haber comandado perfectamente algún tipo de maligno imperio galáctico: Victoriano Huerta, William Randolph Hearts o el siniestro Rodolfo Fierro, que ya es buen nombre para un ferrocarrilero metido a sicario. Por tener tiene hasta breves cameos, como el que realizó Ambrose Bierce, el famoso escritor estadounidense, que desaparecería por siempre en la vorágine revolucionaria, seguramente fusilado por alguno de los bandos.
Uno de los historiadores hoy más leídos, Eric J. Hobsbawm, escribió en el año 1959 un libro titulado Rebeldes primitivos. Hobsbawm, siempre fascinado por una América Latina que quizás nunca acabó de comprender, lanzó la tesis de que personajes como Pancho Villa o Zapata vivían en la periferia del mundo y en la antesala de la modernidad. El zapatismo, el villismo, el mesianismo o el bandidaje eran según él formas arcaicas de movimiento social. La foto del sillón presidencial, sin embargo, nos dice otra cosa. La Revolución Mexicana fue siete años previa a la Revolución de Octubre, doce a la Marcha sobre Roma. Faltaban todavía dos décadas para que Ortega publicara La rebelión de las masas. Pero durante mucho tiempo todo aquello que no sucediera en las fábricas de Gran Bretaña, en las barricadas de París o en las escalinatas de Odessa, era primitivo. No deja de ser entrañable, sin embargo, ver a un historiador como Hobsbawm intentado encajar a Pancho Villa en su particular teleología. Casi podemos oír su risa, incluso se puede poetizar imaginando la contestación que Villa le hubiera dado al historiador británico: «rebelde, un rato, pero primitivo lo será su tío».
¿Qué fue de Villa? Se asentó en su propiedad de Canutillo. Dejó su vagabundeo y, como una peonza que necesitara movimiento, al poco fue asesinado. 150 tiros bastaron para matarle, aunque no para acabar con su leyenda. Y de la revolución, ¿qué fue de ella? En la voz que aparece en su Diccionario del diablo el mismo Ambrose Bierce apuntaba: «las revoluciones vienen generalmente acompañadas de una considerable efusión de sangre, pero se estima que vale la pena, sobre todo para aquellos beneficiarios cuya sangre no corrió peligro de ser derramada».

