Stravinski, más vivo que nunca
La resaca del aniversario de ‘La consagración de la primavera’ sigue trayéndonos novedades en torno al gran músico ruso

Igor Stravinski. | Wikimedia Commons
La inminente publicación de un nuevo registro discográfico de Petrushka, bajo la dirección de Klaus Mäkelä, es otra victoria póstuma del compositor Ígor Stravinski. A estas alturas, cuando casi parece que la música clásica tiene menos seguidores que el punk, esa condición marginal nos permite apreciar de nuevo los aspectos más originales y rompedores de sus principales protagonistas. En este sentido, el nuevo elepé de Mäkelä y la Orquesta de París, publicado por Decca, celebra el aniversario de un terremoto que aún genera temblores: el estreno en París de La consagración de la primavera (1913), la obra cumbre de Stravinski.

A la hora de conmemorar ese acontecimiento, las casas discográficas y el sector editorial nos han dado otras alegrías. El propio Mäkelä publicó recientemente un CD idóneo para los recién llegados a territorio stravinskiano, pues reúne dos piezas imprescindibles: obviamente, La consagración de la primavera, con su complemento perfecto, El pájaro de fuego.
Por otro lado, faltan pocos días para que aparezca en el mercado anglosajón un esperado ensayo de Mark McFarland sobre los vínculos entre el músico ruso y otro titán de su tiempo, Claude Debussy.
Físicamente, Stravinski parecía el cruce entre un villano de tebeo y el típico intelectual de la belle époque. Pero, ante todo, fue un creador majestuoso y detallista, un amante de la experimentación, que entendía la escritura musical como un deporte de riesgo, y un electrizante orquestador, que a sus colegas les llevaba a preguntarse cómo era posible que a nadie se le hubiera ocurrido antes esa misma receta.
En esta época de modas que se marchitan y mueren de un día para otro, la figura de Stravinski nos invita a preguntarnos qué es la genialidad y qué diferencia hay entre el puro artificio y la autenticidad musical. Para responder a esa duda, inevitablemente, hay que echar la vista atrás.
Con él llegó el escándalo
Aquella fecha, 29 de mayo de 1913, se convirtió en inolvidable para el mundo de la música. Al Teatro de los Campos Elíseos acudió el público parisino con la intención de disfrutar de un nuevo estreno de los Ballets Rusos, la compañía creada en 1907 por Serguéi Diáguilev, nutrida con primeras figuras del Ballet Imperial del Teatro Mariinski de San Petersburgo.
La función anunciada, La consagración de la primavera, lo tenía todo a su favor. Para empezar, la coreografía corría a cargo de Vaslav Nijinsky y la partitura llevaba la firma de Stravinski, un joven músico, casi desconocido un par de años antes, que ya atesoraba cierto prestigio gracias al refinamiento de dos obras magistrales, El pájaro de fuego (1910) y Petrushka (1911).
Lo cierto es que la orquestación de esta última ‒con su imaginativa superposición de ritmos y tonalidades‒ ya proporcionaba algún que otro indicio sobre el derrotero vanguardista que seguiría La consagración de la primavera.
Por desgracia, ser un pionero no equivale a entrar con buen pie en el gusto popular. Aquel estreno, por decirlo suavemente, fue un escándalo de los que hacen época.

Las carcajadas, los silbidos y los abucheos fueron contagiándose en el patio de butacas a partir del preludio orquestal. Y esa algarabía, a su vez, fue respondida, incluso a puñetazo limpio, por los partidarios de la pieza.
Llegó un momento en que los bailarines no podían oír la música, mientras Diáguilev ordenaba a sus técnicos que encendiesen y apagasen las luces, tratando inútilmente de sosegar un alboroto que requirió la intervención policial.
Como explicó el propio compositor, esta pieza, tremendamente poderosa en lo musical e imprescindible para entender lo que es la danza moderna, tiene su origen en una fantasía del propio Stravinski: “Soñé con una escena de ritos paganos en la que una virgen elegida para el sacrificio danza hasta morir”.
Un día después de aquel discutido estreno, Adolphe Boschot opinaba lo siguiente en L’Echo de Paris: “En busca de un efecto prehistórico, el compositor ha trabajado en una línea que aproxima su música al ruido. Para tal fin, se ha concentrado en destruir cualquier asomo de tonalidad”.
Por fortuna, una oleada de elogios acabó sepultando las críticas negativas. Y no solo eso: los atrevimientos de la obra ‒su politonalidad, la permutación de motivos o ese ostinato de resonancias primitivas‒ hoy resultan muy accesibles, y de hecho, buena parte del catálogo stravinskiano es disfrutable por parte del espectador medio.
“La música de Stravinski ‒escribe Ortega y Gasset‒ cuenta hoy con más posibilidades de satisfacernos que la de Wagner. (…) Con Wagner sentíamos un patetismo universal: nuestro organismo creía tomar contacto con las venas secretas del mundo y sumirse en el aliento cósmico. Por el contrario, la música de Stravinski, reduciendo sus aspiraciones, logra proveernos de goces más auténticos”.
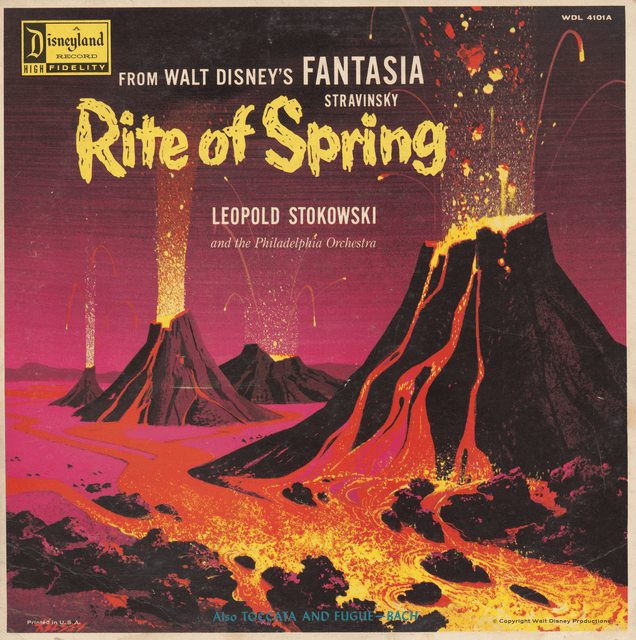
Un músico para una nueva era
Por muchas razones, Stravinski es uno de los músicos que mejor define el siglo XX. Alumno de Nikolái Rimski-Kórsakov, alcanzó la fama junto a Diáguilev. Su vida fue una sucesión de exilios: en Suiza (1914-1920), en Francia (1920-1939), y finalmente, en Estados Unidos.
En lo estilístico, se movió con una facilidad engañosa entre el neoclasicismo y la vanguardia, promocionándose en los círculos artísticos con la complicidad de amigos como Pablo Picasso o Jean Cocteau. Tradicionalista en lo personal y ortodoxo en lo religioso, el músico fue, por otro lado, un devoto de la novedad y de la experimentación creativa.
Gracias al director y musicólogo Robert Craft, que acompañó y ayudó a Stravinski hasta su muerte, disponemos de un gran caudal de testimonios que nos permiten conocer, con todo detalle, su forma de entender la vida y el arte.

Al margen de los ballets ya citados, la originalidad estética de este imponente creador se calibra en composiciones orquestales, obras corales, obras de cámara y obras escénicas tan singulares como Oedipus Rex (1927), Apolo (1928), la Sinfonía de los Salmos (1930), el Concierto en Mi bemol (Dumbarton Oaks) (1938), la Sinfonía en Do (1940), la Sinfonía en tres movimientos (1945) y la ópera The Rake’s Progress (1951).
Este repertorio alteró de forma irrevocable el equilibrio musical de su tiempo y convirtió a Stravinski en una flamante superestrella en las salas de concierto. Desde entonces, el mundo ha seguido girando, pero el poder de persuasión de este personaje irrepetible sigue estando en primer plano.

