Tim Gautreaux: una travesía por la compasión y la venganza
La Huerta Grande continúa con ‘Desaparecidos’ la publicación de la obra completa del escritor norteamericano
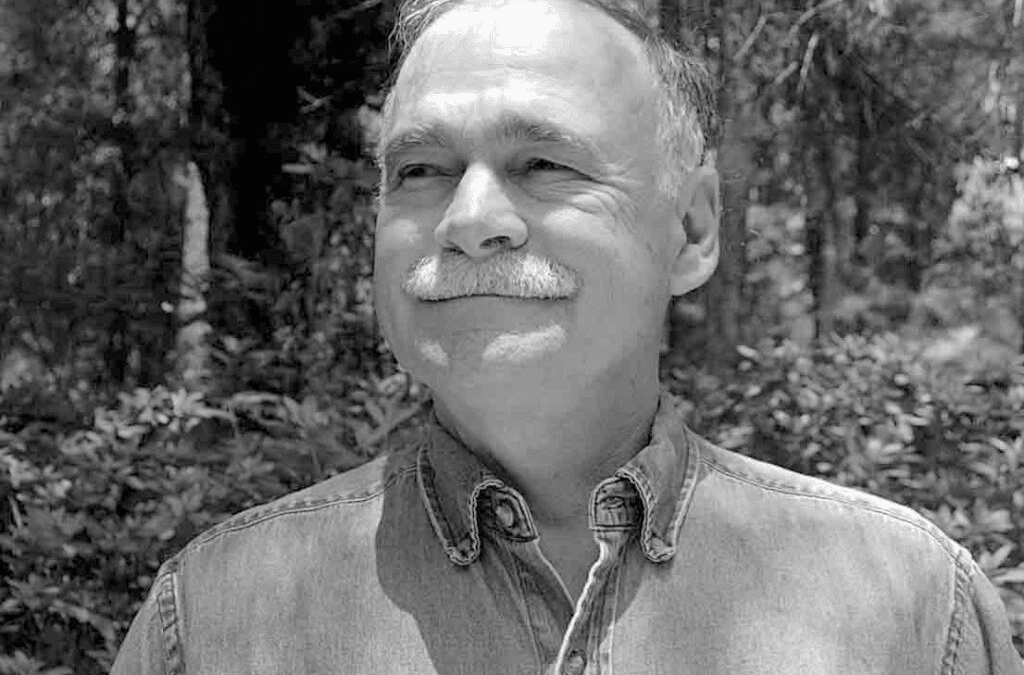
Tim Gautreaux | La Huerta Grande
Vuelve el escritor sureño Tim Gautreaux (Morgan City, Luisiana, 1947) en su último libro a (o mejor dicho: nunca se ha ido de) Luisiana. Desaparecidos lleva por título, en traducción (como todo el resto de su obra publicada en castellano) por José Gabriel Rodríguez Pazos. Publicado originalmente bajo el título de The missing, el libro se emparenta temporalmente con Luisiana, 1923 (The clearing en el original inglés), ya que está ambientado en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, durante la época de la Ley Seca y, en ella, los efluvios de los alegres años veinte se dejan sentir. A este respecto vale la pena destacar el comentario de un granjero, cuando dice que «he oído que algunas chicas bailan el jazz ese con tanto entusiasmo que se les caen las bragas». Así, un buen resumen de este libro y de la obra en su conjunto de Gautreaux es que está llena de hombres perplejos que no acaban de entender las calamidades y tragedias que les asolan, tampoco la modernidad que se avista en el horizonte; hombres que no tienen más remedio que confrontar al destino haciendo malabares. Y ello les implica siempre, por supuesto, una decisión moral.
Tanto en Luisiana, 1923 como en Desaparecidos, nos encontramos a dos protagonistas (allá a Byron Aldridge y aquí a Sam Simoneaux) afectados por la Gran Guerra y que vuelven a su país de origen (Estados Unidos) tras el final de esta. Ambos se ven obligados a huir de ese origen. Y, por ello, ambas son, a su manera, historias de desarraigo familiar. Solo que en el caso del protagonista de Luisiana, 1923 se produce por tratar de desvincularse del yugo familiar y en Desaparecidos por la extinción misma de la familia de origen (unos bandidos de Arkansas acabaron con la vida de los padres y hermanos de Sam Simoneaux cuando este era un bebé, y así se acabó criando con sus tíos). Familias que buscan reconstruirse de la manera que sea. Familias rotas que tratan de recomponerse. Individuos que no comprenden bien sus propias historias y, justamente por ello, son incapaces de integrarse normalmente en una estructura familiar.
Y, por encima de todo, la presencia central de la figura paterna (presentada aquí como una figura problemática: bien por su omnisciencia o bien por su ausencia). Es importante también la idea del patriotismo y la heroicidad, una idea robusta en Luisiana, 1923 y apenas un eco leve de lo que fue en Desaparecidos, donde los héroes quedan como «piezas desgajadas para siempre de las vidas de sus familias». De hecho, nos cuenta el narrador de esta última sobre la experiencia bélica de Simoneaux que «su corta estancia en Francia le había instilado la idea de que el mundo nos presenta tragedias irresolubles a cada paso». Simoneaux vuelve de Europa pensando en que no había que fiarse de la apariencia de las cosas y que el mundo es un lugar más peligroso de lo que él pensaba.
Tanto en una como en otra novela eventualmente les sucede a sus protagonistas que recuperan la limpieza de su mirada de antes de la tragedia, así sea a ráfagas (en el caso de Aldridge, la de la guerra -que le quitó «la euforia y la seriedad»; en el caso de Simoneaux, la de la infancia prístina, antes de que le fuera arrebatada) y, de alguna forma, esto les redime. Ambos ocupan en el imaginario de cada una de sus familias el rol de heredero, pero ninguno tiene nada que heredar más que sombras problemáticas (en el caso de Aldridge por decisión propia, la de huir de su familia y esconderse en un perdido aserradero y en el caso de Simoneaux porque nada queda de su pasado y, de hecho ni siquiera conoce la casa en la que nació).
Desaparecidos se emparenta también fuertemente con los relatos de Gautreaux en el sentido de que un hecho fortuito modifica sustancialmente la vida de los protagonistas. En el caso de Desaparecidos, Simoneaux es el gerente de unos grandes almacenes (Krine´s) situados en Canal Street. no muy lejos de los barrios venidos a menos, en Nueva Orleans. Le gusta el trabajo porque le obliga a vestir trajes limpios y elegantes. Su mujer trabaja de costurera en una zona residencial de la ciudad y se habían comprado «un más que decente piano Packard de segunda mano y su mujer una máquina de coser Singer que manejaba como si fuera una pequeña locomotora cuando tenía que hacer horas extras». Con ello, sus vidas habían encontrado un modelo productivo y feliz. Hasta que sucede lo de la niña.
Navegando por el Misisipi
Una niña a la que sus padres pierden de vista en la sección de caballeros de los grandes almacenes. Una dulce niña rubia de tres años a la que Sam se pone a buscar por todos los almacenes y localiza finalmente en uno de los probadores de la planta de artículos rebajados, sentada en el regazo de una mujer mayor que le está cortando el cabello. Entonces: el olor a cloroformo, un golpe en la cabeza y ciao. Desaparece la niña, le culpan a él de la pérdida y su vida brujulea hasta perderse por las entrañas del río Misisipi.
Tras el incidente, y después de ser despedido, a Sam Simoneaux le cuesta encontrar trabajo y, al fin, encuentra uno como vigilante de bancos para luchar contra los atracadores, pero se da cuenta de que el sueldo no compensa si cualquier día una bala suelta se le clava en el centro de la frente. Así que, espoleado por los padres de la niña que le meten en la sesera que es su culpa la desaparición de la niña y que, por lo tanto, debe dedicar su vida a buscarla, Sam Simoneaux se enrola con los padres (que son músicos en un barco de vapor que recorre el Misisipi) en la búsqueda desquiciada (e improbable) de la niña por las tierras de Luisiana que, empero, acabará resultando fructífera largos meses después, aunque no exenta de pérdidas por el camino.
El barco en el que entra a trabajar es un barco viejo, «consumido, muerto y desfasado» al que, sin embargo, miles de pueblerinos de lugares ribereños se suben cada noche para disfrutar de su excepcionalidad, y es que la Ley Seca no rige a bordo. Además, el barco (de ostentoso nombre Ambassador) ofrece la singular novedad para la época del jazz de Nueva Orleáns. Entretanto, Simoneaux se siente estúpido e inútil: «Un loco con una misión que era una locura», se nos dice. Una encomienda que, con mucho, supera sus capacidades, pero de la que, podría decirse que milagrosamente, sale vivo, casi airoso (es un decir, porque varios muertos cercanos van cayendo durante el proceso). De aquí se colige uno de los temas centrales del libro que es el sentido del deber, de la responsabilidad. Y que tiene que ver con la palabra dada, rito y trato que ya en esos momentos comienza a resquebrajarse, pues la novela confronta el pasado remoto, tradicional y rural de Luisiana con la ciudad, donde «no vale nada la palabra dada».
Sam Simoneaux se ha criado con sus tíos y estos le han enseñado que el mal que hace la gente se convierte en su castigo. Así, el hecho de que se conduzca por el camino del bien no es tanto debido a la bonhomía del personaje o su temor de Dios cuanto que no ha sido educado para la venganza. Y también, y no es un motor menor del personaje, una cerril fe en la esperanza de que ciertas cosas sucedan o de que podrían suceder.
Pérdidas
Desaparecidos es una novela llena de peripecias y desafíos de índole práctico (en particular las diferentes dificultades que se han de sortear para encontrar casi milagrosamente a la niña) en la que, no obstante, un reto de mayor calado inunda la trama, y es el de cómo lidiar con las pérdidas. De hecho, se podría decir que la novela toda consigna el largo y hondo, profundo aprendizaje y comprensión de lo que realmente significa un pérdida. Bien al comienzo del libro, el narrador nos dice sobre Simoneaux que «los desaparecidos de su vida habían dejado enormes agujeros hechos de la negritud del cielo nocturno, y Sam se sentía incapaz de llenar esos vacíos».
En Desaparecidos nos encontramos así a un personaje que está en ese momento de su existencia (casado y a punto de tener un hijo, después de haber perdido otro años antes) en el que justo comienza a mirar hacia atrás en la vida y se da cuenta de lo que le han arrebatado. Y esto lo vive como un cambio eminentemente triste, ya que el recuerdo del asesinato de su familia (siendo que se produjo en el momento en el que la parte de él que elaboraba los recuerdos no estaba viva todavía) se le presenta como una «nube súbita y nauseabunda» de la que no se puede desprender. Con ello, aprenderá también Simoneaux sobre la imposibilidad de compartir el dolor de los otros (y con los otros).
Escribe Ana Carrasco-Conde en La muerte en común (Galaxia Gutenberg, 2024) que «la pérdida es un corte externo que esconde un desgarro interno», y que «el lamento significa que aquel a quien amas ha dejado una marca tan fuerte, y a veces tan buena, que tanto te ha aportado, que era tan significativo, que los dolientes se quedan cercenados». Así, la paradoja aquí con Simoneaux es que le duele lo que no recuerda, ya que no tiene ni fotografías de sus padres ni nada, más que sus nombres y unas cruces, y no es capaz de darles un lugar para que no mueran del todo. Como dice Carrasco-Conde, la muerte del ser querido deja un contorno (no una simple huella) y su latido permanece en la comunidad que lo despide. «Queda un sonido que reverbera», escribe. Que no es solo un nombre lo que los hace perdurar, sino «volverlos a conjugar en un verbo que los diga en nosotros».
Así las cosas, durante el tiempo que Simoneaux trabaja en el Ambassador, algunos de los miembros de la tripulación se han enterado de lo sucedido con su familia y le instan a que se vengue (incluso se ofrecen a ayudarle, pues es lo que se supone que un hombre debe hacer); con ello, nombrando a sus seres queridos conjugan una venganza. La gran lucha así de Simoneaux será la de pelear contra el nosotros que busca restituir la ofensa y la del yo privado que pugna por no consumar la vendetta, por entender que esto no resarcirá la pena, y que el dolor seguirá siempre allí.

