El contubernio de Múnich: los exiliados de verdad
En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de aquellos personajes que tuvieron una vida truculenta
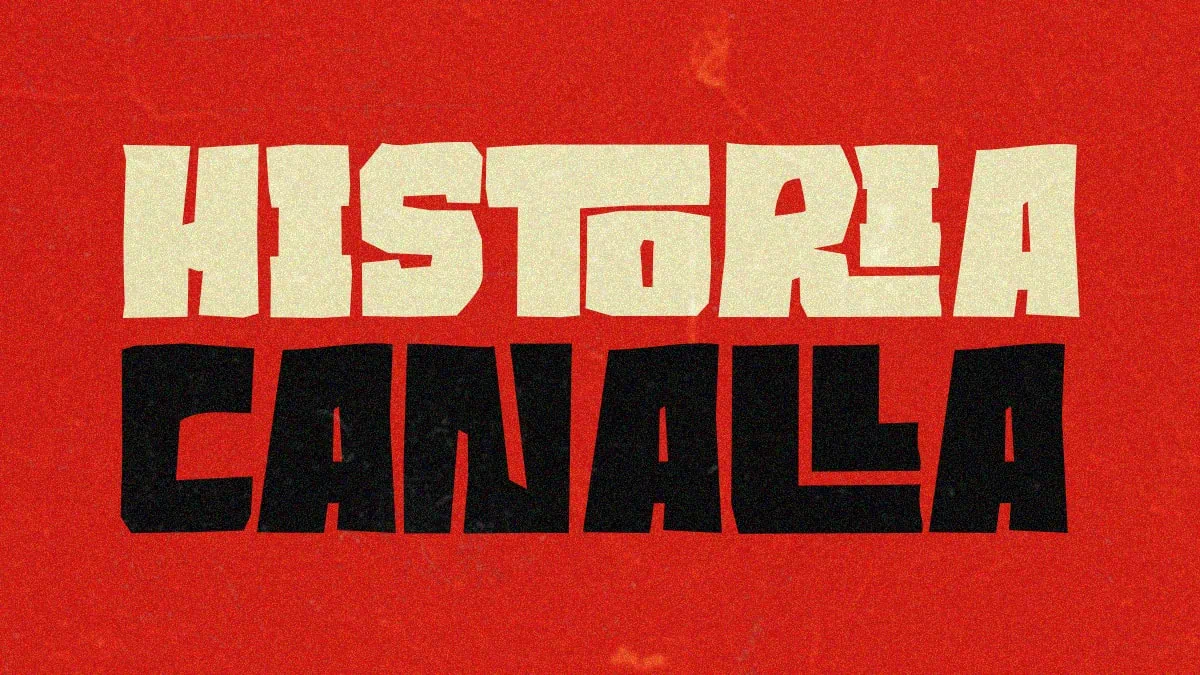
Ilustración de Alejandra Svriz
En las últimas elecciones autonómicas catalanas, las del 12 de mayo de 2024, una periodista de TVE llamó «exiliado» a Puigdemont, un golpista que se fugó de España para eludir la justicia de un país democrático, que permite la expresión de todo tipo de ideas, incluso las más nocivas y descabelladas.
Hubo un tiempo en España en que no fue así, y que había exiliados justamente por lo contrario, porque en nuestro país no había una democracia que permitiera la libre expresión y asociación de ideas e intereses. Es bueno recordar la historia para que no la tergiversen usando conceptos como «exilio» para simples delincuentes y golpistas.
«Lo único que nos pueden hacer en Múnich es cerveza», decía una pancarta en apoyo de la dictadura de Franco. No era verdad. En la ciudad alemana se había reunido en junio de 1962 la oposición a la dictadura para acordar un programa democrático para España. El franquismo, en respuesta, se movilizó y sacó a sus tropas del Movimiento Nacional a las calles y aumentó la represión. Al frente del ministerio de la Gobernación estaba Camilo Alonso Vega, un general que estuvo en el golpe del 36, que se empleó con firmeza. No en vano era llamado ‘Don Camulo’ por su obstinación.
El diario Arriba tituló el 10 de junio de 1962: «Reconciliación de traidores». El ABC lo llamó «Contubernio de la traición». La Vanguardia del 16 de junio calificó la reunión de «antipatriótica». El periodista Joaquín Pérez-Eguía Madrigal les llamó «¡Hijos del Anticristo!». La prensa del Movimiento no cejaba: «Franco sí, no a los de Múnich» y «Condena para los antiespañoles de Múnich». Eran «traidores» a la patria tal y como la entendía el franquismo, a esa España, como había escrito mucho antes Menéndez Pelayo, «martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio; ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra».
Había algo más. El régimen estaba llamando a las puertas de la Comunidad Europea, y el «contubernio» no era una baza a favor. No solo eso. El 7 de abril se inició una huelga en el pozo «Nicolasa» de Mieres que provocó huelgas de solidaridad en las minas asturianas. El Gobierno decretó el estado de excepción en Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya. El movimiento se prolongó hasta junio, involucró a 150.000 trabajadores y tuvo éxito porque acabó con la subida de los salarios. Además, el 14 de mayo de 1962, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia se casaron en Atenas. Algunos de los que asistieron al enlace eran del entorno de Don Juan de Borbón, como Joaquín Satrústegui, Jaime Miralles, Vicente Piniés o Jaime García de Vinuesa, y estuvieron un mes después en la reunión de Múnich.
El miedo del régimen era lógico. El IV Congreso del Movimiento Europeo en Múnich, el «contubernio», mostraba que era posible la reconciliación de los bandos de la Guerra Civil a través de una democracia que reconociera y asegurase los derechos y libertades. El franquismo no quería en ningún caso que se olvidara la guerra y su victoria porque era lo que legitimaba su poder y la dictadura. Esto era tan cierto que los tecnócratas del Opus Dei que quisieron sustituir la legitimidad bélica por la económica a partir de 1959 no tuvieron éxito en su empeño político.
Aquel encuentro en Múnich quería simbolizar la España posible y la reconciliación. Eso sí, dejando fuera a los totalitarios; esto es, a comunistas y franquistas de todo tipo. Lo dijo Salvador de Madariaga: «Aquí estamos todos menos los totalitarios de ambos bandos». Aquello no era cierto del todo porque por allí estuvieron Tomás García del PCE y Francesc Vicens del PSUC. Participaron exiliados y gente venida desde España. Los organizadores fueron, además de Madariaga, José María Gil Robles, líder de la CEDA durante la Segunda República, el monárquico Joaquín Satrústegui y el exfalangista Dionisio Ridruejo. También estuvieron Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE, algunos dirigentes del PNV, y miembros de la Asociación Española de Cooperación Europea, un grupo democristiano, como Fernando Álvarez de Miranda, Iñigo Cavero, Prados Arrarte, Carlos Bru y José Luis Ruiz Navarro. No faltó Julián Gorkin, miembro del Congreso por la Libertad de la Cultura, financiado por la CIA, demócrata y anticomunista, lógicamente.
Detrás del «contubernio» estaba el Movimiento Europeo, creado en 1948 para promover la democracia y dirigido por el alemán Adenauer, el belga Paul-Henri Spaak, el francés Mitterrand, el británico Harold Macmillan y el italiano Altiero Spinelli. Pusieron el dinero y la infraestructura para acoger a los 118 españoles. Se celebró en el hotel Regina Palace de Múnich. Las sesiones fueron el 5 y 6 de junio. La primera conclusión fue que la España de Franco no podía pertenecer a la Comunidad Europea mientras no fuera una democracia, y los países del continente debían presionar a nuestro país. Esto sirvió para la acusación de «traición» a pesar de que no se publicó y que la prensa europea no recogió dicha resolución.
Satrústegui defendió el establecimiento de la democracia con una monarquía constitucional. Otros, como Rafael Pérez Escolar, sostuvieron solo la forma democrática parlamentaria, sin referencia a la forma del Estado. Ridruejo, que había creado el Partido Social de Acción Democrática se definió como «culturalmente liberal, políticamente democrático, económicamente neosocialista» dentro de una «monarquía arbitral», lo que era un batiburrillo que tendía a la socialdemocracia ligera. Madariaga cerró el encuentro, un par de días después, con un discurso en el que dijo ante los miembros europeos del Movimiento que «la guerra civil, que comenzó en España el 18 de julio de 1936 y que el régimen ha mantenido artificialmente con la censura, el monopolio de la prensa y los desfiles de la victoria, terminó ayer».
Aquello fue terrible en la España de Franco. La prensa echó humo y los acólitos llenaron las calles de todo el país. El Consejo de Ministros suspendió el artículo 14 del Fuero de los Españoles, que asegura el derecho a fijar libremente la residencia dentro del territorio nacional. Esto le permitió confinar en las islas canarias a Satrustegui, Álvarez de Mirando, Iñigo Cavero o Félix Pons, entre otros, y prohibir la vuelta a España a Gil Robles, Ridruejo y más. Así no se podía quedar la cosa. Hacía falta que Franco dictara opinión. El dictador fue hasta Valencia a pronunciar un discurso. Los del «contubernio», dijo, querían «denigrar una ejecutoria ejemplar», la suya, claro, y presentar una España «negra» frente a una realidad brillante. Un franquista entre el público gritó: «¡Los de Múnich, a la horca!», y todos aplaudieron.
Quince años después, en junio de 1977, se produjeron las primeras elecciones democráticas, convocadas por un exfalangista como Suárez, y nadie se acordó del contubernio de Múnich.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

