Lou Carrigan: el hombre que más teclas de emoción pulsó en la novela popular española
Tras su fallecimiento, recordamos a Antonio Vera Ramírez, escritor de más de mil novelas de todos los géneros

Algunos de los bolsilibros publicados por Antonio Vera Ramírez bajo el seudónimo de Lou Carrigan.
Se ha muerto Lou Carrigan. Para mí, si no el mejor de los escritores españoles de novelas cortas de género en el siglo XX (Pedro Víctor Debrigode, José Mallorquí y Francisco González Ledesma son, me parece, autores de una estatura difícil de alcanzar), sí resulta probablemente el más vocacional y militante de todos ellos. Como Corín Tellado, Antonio Vera Ramírez (Barcelona, 1934-2024) no quiso ser otra cosa que lo que fue: escritor de novela popular.
Lo conocí hará 15 años —no, internet me humilla diciéndome que hace casi 20— en una charla sobre dicha temática en el FNAC El Triangle de Barcelona, donde también tuve oportunidad de departir con otras figuras gloriosas de los Bolsilibros Bruguera como el mentado González Ledesma, el asombroso Juan Gallardo Muñoz (Curtis Garland) o (aunque la nota no lo indica, juraría que sí acudieron) la deliciosa pareja que se oculta tras el pseudónimo de Ralph Barby: Rafael Barberán y Àngels Gimeno.
Me sorprendió la amargura de Silver Kane (González Ledesma) y descubrir que él lo que en verdad hubiera querido es ser un autor serio: lo fue, con pseudónimo y sin él. Pero, en lo personal, con quien más me identifiqué fue con Antonio. Frente a la sofisticación torturada de González Ledesma, Antonio se presentaba con una campechanía, energía y franqueza de regusto rural con la que me sentía muy cómodo. Enseguida congeniamos y comenzamos a reunirnos en fechas subsiguientes para hablar de casi todo lo humano y de sus inquietudes creativas. Ahí constaté que, a sus más de setenta años, todavía no había renunciado a ninguna meta como literato.
Más rápido que sus pistoleros
Antonio era perito mercantil, y de joven se metió a trabajar en un banco, pero el gusanillo de fabular le tiró más y encima le fue rentable: a finales de los 50 empezó a darle a la máquina de escribir con tan buena fortuna que enseguida, concretamente en 1962, pudo abandonar lo de empleado de banca y entregarse en cuerpo y alma a crear sus novelitas de quiosco que tanta popularidad hallaron a través de editoriales como Rollán, Bruguera, Producciones Editoriales, Petronio, Salvat o, ya en los estertores del formato, Ediciones B. Poca broma: de sus dedos recios surgieron más de mil obras, repletas de un expeditivo sentido de la aventura, altas dosis de dinamismo y una cierta ingenuidad, siempre lúdica y casi connatural al medio. Singularmente exitosa fue la saga dedicada a su Modesty Blaise particular, la agente Brigitte Baby Montfort, que alcanza el medio millar… no de ejemplares vendidos (la cantidad que suelen vender los autores jóvenes de hoy), sino de novelas integrantes de la serie: una franquicia que haría furor especialmente en Brasil.
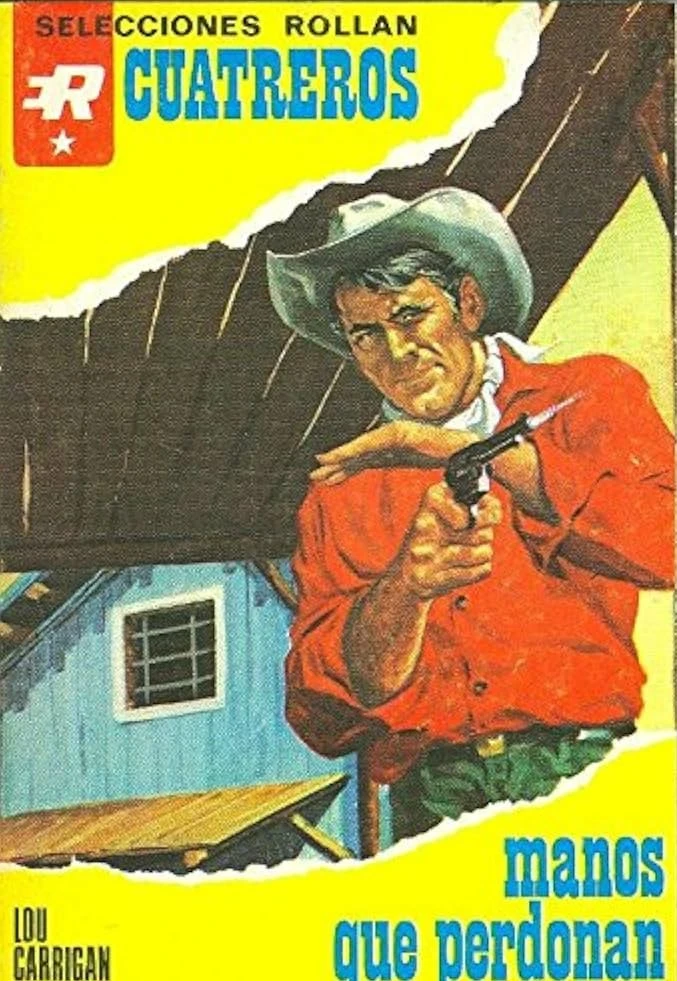
Por supuesto, como todo lo popular en España, aquello que Lou Carrigan (su nombre de pluma más famoso e inmortal) y otros/as publicaban bajo pseudónimo anglosajón no era considerado cultura y, pese a su clamoroso triunfo en ventas, no mereció de la prensa especializada ni de los escritores «serios» ni una mirada conmiserativa. En consecuencia, los lectores apasionados de tales novelas se quedaban sin saber absolutamente nada de esos escritores presuntamente yanquis que seguían con devoción y que, en muchas ocasiones, eran vecinos de escalera.
De 1969 a 1971, en solo tres años, Antonio vio siete de sus novelas adaptadas al cine: comenzó León Klimovsky con el drama bélico No importa morir, nada menos que con Tab Hunter de protagonista; siguieron tortilla-westerns de todo pelaje, a manos de buenos cineastas de género como Juan Bosch (Los buitres cavarán tu fosa, La diligencia de los condenados) u otros también de mérito pero ya devenidos vivalavírgenes del séptimo arte como Ignacio F. Iquino (La banda de los tres crisantemos, Un colt por cuatro cirios) y Manuel Esteba (Veinte pasos para la muerte).
Con las botas puestas
Durante unos años, tuve el privilegio de cultivar la amistad del autor. Mi pareja y yo gozamos el honor de ser recibidos un fin de semana en la «torre» de la que él era propietario junto a su encantadora esposa Pepita. Antonio (o Lou) era una persona que se cuidaba mucho y se ejercitaba regularmente (quiero recordar que le gustaba, en particular, el lanzamiento de martillo). Sospecho que se consideraba a sí mismo un hombre que trataba de estar a la altura de sus varoniles héroes: una suerte de Hemingway de la literatura escapista.
Creo que Lou me consideraba un báculo para sus anhelos de volver a reinar en los expositores de las librerías. Al contrario que muchos de sus colegas de juventud, él nunca se resignó a ser únicamente parte del pasado, de una «época dorada» del quiosco que no volvería y cuyo revival, por fuerza, sólo afectaba a una porción residual de una generación nostálgica. Él tenía ganas de seguir escribiendo y publicando, de ofrecer viejos personajes y nuevas aventuras, o lo que el mercado exigiera. Pero el formato del mercado ya era otro: las novelas populares se vendían en librerías y «disfrazadas» de literatura de prestigio o trascendente. No había lugar para autores del bolsilibro que no se supieran reinventar y, por distancia generacional, algo así ya resultaba muy complicado. Como mucho, logré reivindicarlo en la revista Qué Leer con un reportaje/entrevista que contaba con el que quizá sea el mejor retrato fotográfico que nadie le haya tomado, obra de Raquel Calvo.
Entre sus intentos posteriores de que le echara un cable con mis contactos editoriales recuerdo vívidamente cómo me pasó un curriculum vitae impreso absolutamente formal, más propio de profesional técnico que de escritor, donde destacaba como una de sus virtudes más vistosas su capacidad de teclear un número elevadísimo de pulsaciones por minuto. Es decir, el rasgo que él creía de los más importantes para «venderse» a las editoriales modernas era lo rápido que mecanografiaba sus fantasías literarias. Me sentí avasallado por una mezcla de ternura y pudor: me resultaba imposible pasear ese documento entre los editores de confianza y, en las pocas ocasiones que pude colar su nombre, sólo recibí el mayor desinterés… algo habitual en el establishment editorial (salvo dignas excepciones) con todo el fenómeno del bolsilibro. Más allá de rescates puntuales para un público de nicho por sellos independientes, los intentos de generar una moda retro desde las librerías y grandes compañías, como Planeta con La dama y el recuerdo (2010) de Silver Kane, se han saldado con un notorio fracaso comercial.

¡Muerde el polvo, novato!
En 2013 me mudé al Perú, aún centrado en vehicular mi propia obra (y mi propia vida), y no volví a saber de Antonio por una larga temporada. Un par o tres de años después, de visita puntual a mi familia en Barcelona, decidí llamarlo para ir a visitarle o coordinar un encuentro. Durante unos minutos me atendió al teléfono Pepita, afable y amabilísima, y aunque me extrañó cierto nerviosismo en su voz, lo achaqué a lo sorpresivo de mi llamada ese mediodía. A continuación, me pasó con Antonio: y, de repente, me topé con un muro de frialdad tangible. Todas mis interpelaciones sobre cómo se encontraba y qué tal le iba chocaron con monosílabos, unos escuetos sí o no que me vedaban el paso a cualquier réplica natural en una conversación cordial. Al cabo de un rato, pasmado ante lo que me parecía una declaración velada de enemistad, le pregunté si podíamos quedar para vernos y ponernos al día. Su «no, estoy muy bien así» fue ya la barrera definitiva. Dispuesto a no perder más tiempo, me despedí de él con cariño y colgué.
La llamada me dejó temblando, era un renuncio al que ya no estaba acostumbrado en la «civilizada» Ciudad Condal y que me remitía a las actitudes cazurras de mis padres en los pueblos de El Bierzo, a ese «no voy a saludar nunca más a mi primo» y demás decisiones radicales que se toman en ambientes rústicos y duran toda una vida. Así ha sido también en este caso. Nunca llegué a saber en qué le había fallado. Tal vez esperaba demasiado de mí, que fuera su precario valedor en el mundo editorial actual; tal vez que mantuviera un contacto más estrecho, aun siendo yo el que empezaba de cero en otro continente.
Nunca supe la respuesta, pero siempre mantuve un sincero afecto por Antonio y el máximo respeto a su alta categoría de autor. Hace unos cinco años, la Asociación Cultural Hispanoamericana Amigos del Bolsilibro (A.C.H.A.B.) me pidió un prólogo para uno de los valiosos recopilatorios de Lou Carrigan que comercializan en los últimos tiempos, entre otros autores de novela popular. Lo escribí desinteresadamente, y luego de convenir con ellos que, una vez concluido, lo pasaran al propio Antonio para que él decidiera si se publicaba o no. Imagino que nunca se publicó.
Antonio Vera Ramírez falleció el pasado 29 de julio, al poco de cumplir los 90 años. Entre sus últimas hazañas no solo figura la de su notable longevidad: también le hizo morder el polvo con temple de hielo a un escritor «joven» que le falló en algún momento importante. Como uno de sus veteranos pistoleros enseñando una lección al lechuguino que lo da todo por sentado.
Antonio ha muerto, pero Lou Carrigan no morderá el polvo jamás: miles de estantes de rendidos admiradores en España y América Latina dan fe de ello.

