Feliz (e imperfecto) 2021
«Nos gustan y necesitamos las sorpresas, los hechos que nos sacan de la autorreferencialidad y que nos conectan a algo más, aunque sea la suerte»
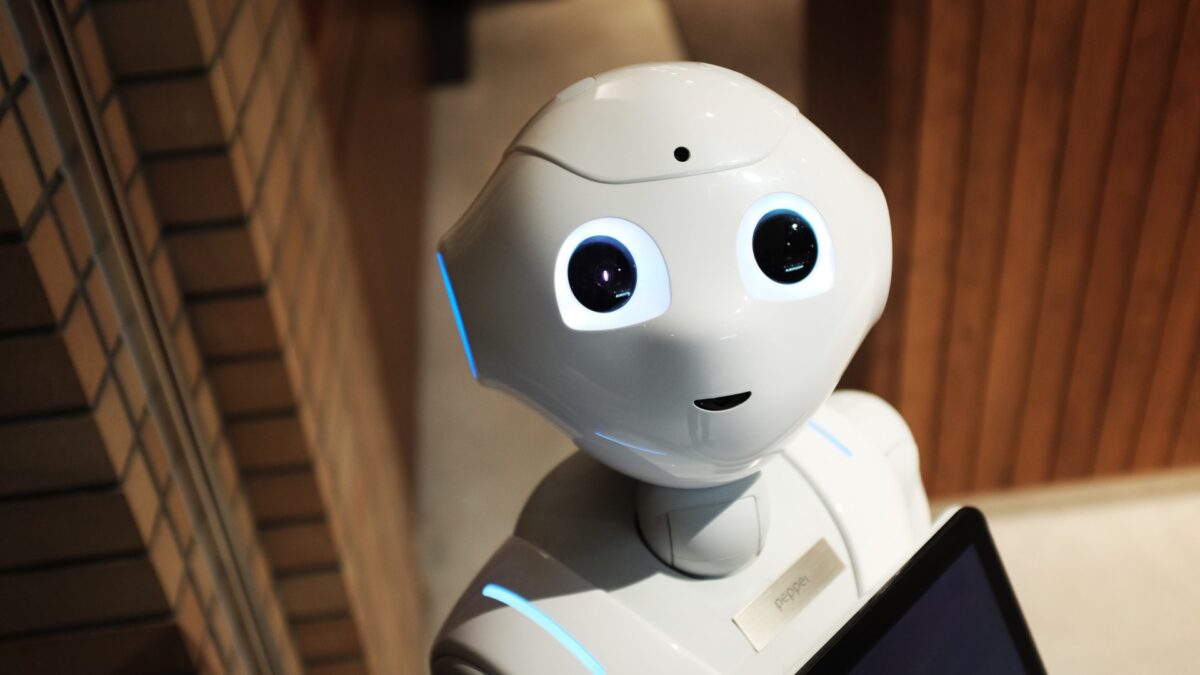
Alex Knight | Unsplash
Ocurre con cierta frecuencia: voy en el coche, con todas las canciones posibles en el Spotify de mi teléfono inteligente –el calificativo no es mío, porque incluso el autocorrector corrige esta palabra por «auto corrector»–, pero son tantas, o tengo tan escuchadas mis listas, que me cuesta decidirme y paso a la radio del coche. De repente, en alguna emisora de música pop o rock de finales del siglo pasado suena una canción que despierta mi entusiasmo. Subo el volumen, canto y me da un subidón de alegría. Sin embargo, poco después, caigo en que esa misma canción está en varias de mis listas, y que hace pocos minutos las descarté. ¿A qué obedece el cambio en la recepción del mismo producto? ¿A la sorpresa? ¿Al valor añadido de lo imprevisible? ¿A la elección ajena? ¿A que nos gusta pensar que el azar acierta con nosotros?
No se trata de que el algoritmo acierte o no, sino de cómo se las apaña la realidad para ofrecer un resultado invariable: es la misma canción. Incluso, seguramente en la radio se escuche peor que a través de la aplicación y la señal se pierda o atenúe al pasar por un túnel. Y aún así, la preferimos o la recibimos con más gozo. Se intuye algo importante ahí, y no meramente anecdótico: nos gustan y necesitamos las sorpresas, los hechos que nos sacan de la autorreferencialidad y que nos conectan a algo más, aunque sea la suerte y la coincidencia con un desconocido productor de una radio, o con otro algoritmo.
He recordado estas situaciones al ver la imagen de unos refinados robots de la empresa Boston Dynamics bailando la conocida canción ‘Do you love me’, de The Contours –con la del mismo nombre pero de Nick Cave quisiera verlos yo–. El mensaje de la campaña es claro: aquí están, haciendo lo que hacemos nosotros, con swing y mejor. En el caso del baile, sin duda mejor que yo –los robots torpes, rudos y oxidados de la Guerra Fría ya lo hacían–, pero también con una advertencia hacia el futuro en otros ámbitos. Su potencial beneficioso es innegable, y bien está aprovecharlo, como ya se está haciendo en tantos campos. También quedan claros los riesgos, como el de sustitución de trabajos que hoy hacen personas que no tienen opción o tiempo para renovarse –la flexibilidad y la formación permanente funcionan sobre el papel y no siempre sobre la realidad–.
En perfección técnica o acrobática no parece que podamos competir, por lo que habría que fijarse en el lado contrario, en aquello que, fuera de la norma pero referenciado a ella, nos distingue. En el baile torpe, en el dibujo con trazos infantiles, en la letra de médico, en el dialecto que aspira consonantes o añade eses, en las manías llamativas e inofensivas. El misterio y el matiz están en la imperfección, y por eso me impresiona más un castillo de arena hecho por mi hijo en la playa que la mejor construcción de una fortaleza hecha por una impresora 3D –e imagino que por eso recreo maquetas de barcos en vez de comprármelas ya hechas–. De la misma forma que me gusta el arte que deforma y sugiere más que el que copia y decreta. La realidad siempre es elusiva, por más que nos digan que las predicciones a tres o cuatro décadas vistas sigan A, B o C. No es así. Y si es así, mejor que nos la pongan por la radio, para nuestra sorpresa y entusiasmo, a que nos exijan escoger una u otra opción en función de criterios que no llegamos a comprender bien pese a todo el aparataje técnico y científico.
La aventura tiene sus caminos y conviene estar abiertos a ellos. Feliz 2021.
