Ayer, en el Rastro...
«A Dios le gusta que disfrutemos de las cosas sanas, unos libros baratos, una cerveza fría, los amigos, los días con Carmen y las noches con los niños»
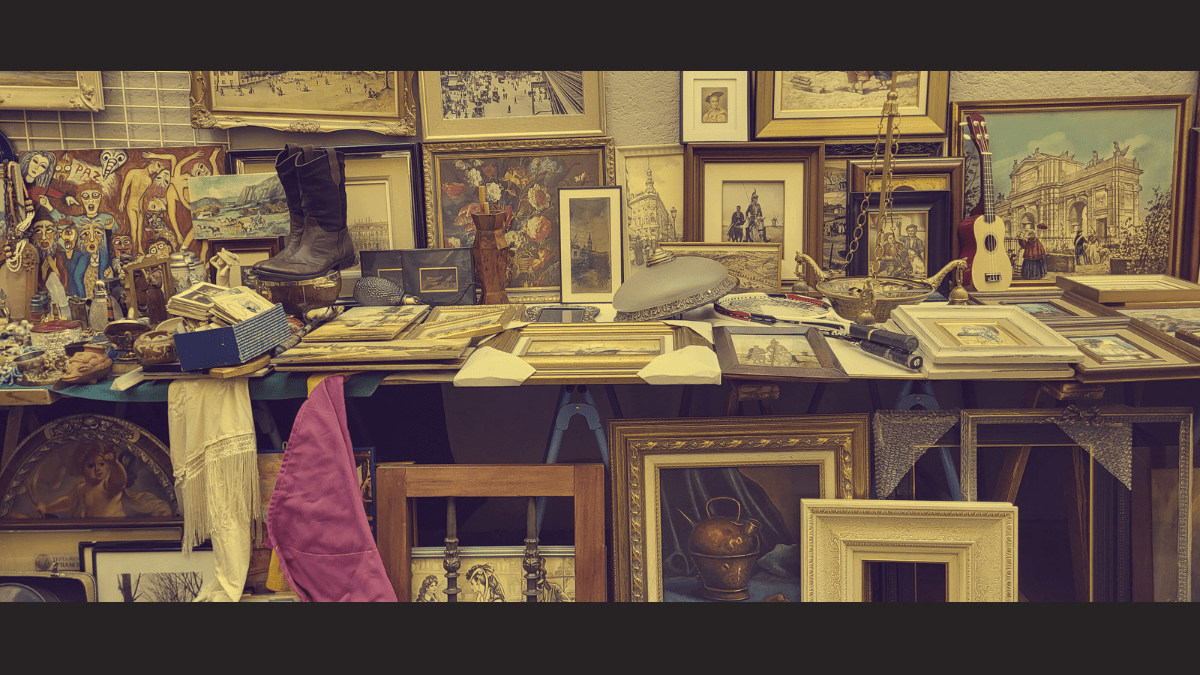
"Ayer, en el rastro..." | Cedida
Ayer por la mañana, yendo hacia el Rastro de madrugada, sentí claramente (y no era en absoluto la primera vez) aquello que cuenta tantas veces Trapiello en sus diarios sobre el deseo poderoso de que no aparezca nada tentador. Miro las pilas de libros sin leer en casa, miro lo agobiante de mis asuntos laborales pendientes (mucho más abundantes, más absorbentes y más apremiantes de lo que puedo asumir), miro el estado de mi cartera, y llego a la misma conclusión que él: ojalá no encuentre nada apetitoso, nada que quiera llevarme conmigo a casa.
Entonces, ¿para qué voy? Pues más que por deporte o por costumbre, por el gran rato que paso subiendo y bajando calles con los amigos, por los encuentros inesperados, porque de hecho este domingo puedo y a saber cuándo será el siguiente.
Estamos acostumbrados a las paradojas y, por otra parte, a mí me gustan las contradicciones (que no las incoherencias), y ese absurdo de ir a buscar libros deseando que no aparezca ninguno oportuno, por barato que fuere, se multiplicó ayer por el hecho de que iba en el metro leyendo Un banquito de madera (PPC), el precioso ensayo que acaba de publicar Jesús Montiel sobre la meditación. Allí se habla de los bienes de la renuncia, de los beneficios del vacío, del conformarse ya no con poco sino con nada, de cuánto molestan y perturban las cosas materiales… Y yo, que en lo más profundo de mí (y de ese catequista sin vocación que en el fondo llevo todavía dentro) estoy totalmente de acuerdo con él, allá que iba a por más cosas, con eso que los cursis llaman «sentimientos encontrados»: ojalá vuelva de vacío, me decía, pero, ay, si apareciese por fin el Tras el Águila del Cesar de 1925, o esa única primera edición que me falta de Eduardo Mendoza, o aquel Ungaretti que tuve una vez en la mano, a sólo una distancia de dos euros, y que ya jamás volveré a ver…
El jueves pasado vinieron Berta García Faet e Ignacio Vleming a casa, para probar el ya legendario curry de lentejas de Carmen, y, mirando los libros, les entraban dudas. He de decir, para empezar, que yo en realidad no tengo muchos: está la casa llena de volúmenes, pero es porque la casa es diminuta. Así que en realidad sí, tengo muchos, pero de ninguna manera demasiados. Pero el caso es que a Berta le llamó mucho la atención mi incapacidad absoluta para desprenderme de un libro que haya leído. «Prefiero regalarte cualquiera de éstos, pendientes de leer y que sé que me van a encantar [el orden esencial de los libros de mi casa es Leídos o No leídos, y a partir de ahí empiezan las categorías, los idiomas, las cronologías…], a uno que ya he leído y trabajado. Hasta el nuevo de María Negroni me pienso quedar, fíjate hasta qué extremos de perversión llego», le dije.
Pero es que lo mío no es coleccionismo, sino trabajo. Por ejemplo: si yo siguiese la «filosofía» libresca de Montiel y me hubiera deshecho de todos sus deliciosos cuadernitos, para la reseña que la semana que viene escribiré sobre su magnífico banquito (y que escribiré, además, en su Granada) no podría consultar los subrayados de esos libros, ni buscar «estribillos» en sus obras, ni citar fragmentos pertinentes de títulos anteriores, ni… A las cosas tan atinadas que dice en estas nuevas páginas (también las hay muy finas y muy santas en el prólogo de Pablo d’Ors) no las podría completar o contrastar con la bibliografía anterior. De modo que no sólo es que quiera tenerlos, es que los necesito. Qué cosas: me hace muy feliz ser el dueño de unos opúsculos donde con muy firmes y santos argumentos se me riñe por anhelar ser el dueño de nada y se me avisa de que así nunca seré feliz.
«¡Juan!», me han exclamado cerca mientras iba pensando en esas cosas, ya en el Campillo del Mundo Nuevo, y al volverme me he encontrado con Juan Malpartida, al que hacía mucho que no veía. Gran poeta, gran ensayista, gran tipo, fue un gran director de Cuadernos Hispanoamericanos, muy generoso conmigo (y digo que fue generoso sobre todo porque llegó a rechazarme textos justificadamente, que es lo que ha de hacer un buen editor). Nos hemos puesto al día, y ha sido él quien me ha avisado: «Mira, por ahí viene ya Juan Manuel».
El jueves me llegaron a casa los dos últimos catálogos que ha coordinado Bonet (y he de decir que en casa «las cosas de Bonet» van aparte, como hay rincones reservados para «las cosas de Uriz» o para «las cosas de Mainer»…): uno fabuloso sobre Carlos Edmundo de Ory, para una exposición en Cádiz, y el de la Revista de Occidente, que, limpísima y simpática, puede verse todavía en la Biblioteca Nacional, de modo que se los he agradecido y comentado efusivamente, feliz de que siga tan en activo, con tantas ideas y proyectos. Y en ello estábamos cuando ha aparecido Trapiello y, de sopetón, me ha regalado una frase releída por él anoche en Nietzsche: «Sólo se entiende lo que ya se sabe».
Yo creo que lo decía por el artículo sobre poesía que publiqué aquí el lunes pasado. El viernes fui a casa de Andrés a recoger Éramos otros, el maravilloso nuevo tomo de sus diarios, y ya me regañó un poco, cariñosamente, por aquello. «Vaya sartenazo le has pegado al pobre Miguel d’Ors… Ya podrías haber puesto otro ejemplo, habiendo tantos»… Tiene razón, pero, en fin, me pareció adecuado. Hay un poema de D’Ors, titulado «Cosas que no soporto en un poema», en el que, entre otras condiciones, anota: «Que le pueda gustar a Octavio Paz»… Hombre, yo creo que si D’Ors se puede meter con Paz (que fue, por cierto, un gran poeta hermético y un crítico inteligentísimo), yo puedo aludir a D’Ors, sobre todo si él arremete contra alguien superior a él en un poema, algo en principio destinado a perdurar, y yo lo hago en un artículo que va a ser olvidado para siempre en pocas horas. Estas son cosas que yo, precisamente, aprendí leyendo a Trapiello. Y, para terminar de demostrar que en el Rastro todo es circular, sucede que fue Trapiello el editor, en la Veleta, de La imagen de su cara, el libro donde sale ese poema, y que el mencionado Paz fue íntimo amigo de Malpartida, que todavía andaba por allá, ojeando una traducción que Cortázar hizo de Virginia Woolf.
«La verdad de la vida es imbatible, de acuerdo, pero mientras nos esforzamos por merecer acceder a ella, cada vez siento más apego por los regalos humildes de este mundo»
El caso es que pasamos un par de horas estupendas por allá y, por descontado, encontré cosas…: un ejemplar perfecto de un libro poco conocido de Delibes, Dos viajes en automóvil. Suecia y Países Bajos, la biografía de Machado de Antonio Campoamor y, como «no hay D’Ors sin tres», que decía García-Máiquez, tras Pablo y Miguel apareció, por un euro, una edición que no conocía de las Crónicas de la ermita del abuelo Eugeni. Todavía me topé con Paco Gómez, otro «Bonet» en cuanto a generador de buenas ideas, y hubiera querido ir a la librería Grant a la presentación de Cha-cha-chá, de Sabina Urraca, que me ha gustado mucho, pero no pude por la mejor razón concebible: tenía que recoger a mis niños, y para celebrar el partidazo que hizo ayer el Real Madrid en Cádiz nos hemos sentado bajo el sol a tomar un ‘trinaranjus’ y unas ‘pringles’.
Lo que quiero decir es que estoy sinceramente seguro de que mi querido Montiel tiene razón en que no hay nada superior a comer dos almendras y un chupito de agua al día mientras se contempla cómo caen lentamente las hojas de un ciruelo, pero por otro lado estoy convencido de que a Dios le gusta que disfrutemos de las cosas sanas e inofensivas de la tierra, unos libros baratos, una cerveza fría, un rato de amigos, los días con Carmen y las noches con los niños, un paseo, unos goles, unas bromas. La verdad de la vida es imbatible, de acuerdo, pero mientras nos esforzamos por merecer acceder a ella, cada vez siento más apego por los regalos humildes de este mundo. Espero convencerle de ello la semana que viene, cuando nos veamos por su maravillosa ciudad.
