El juramento constitucional
«ETA ya no mata, pero la brecha de usurpación y parodia que ahí se abrió en nuestra democracia gracias a su acción política no ha hecho más que ensancharse»
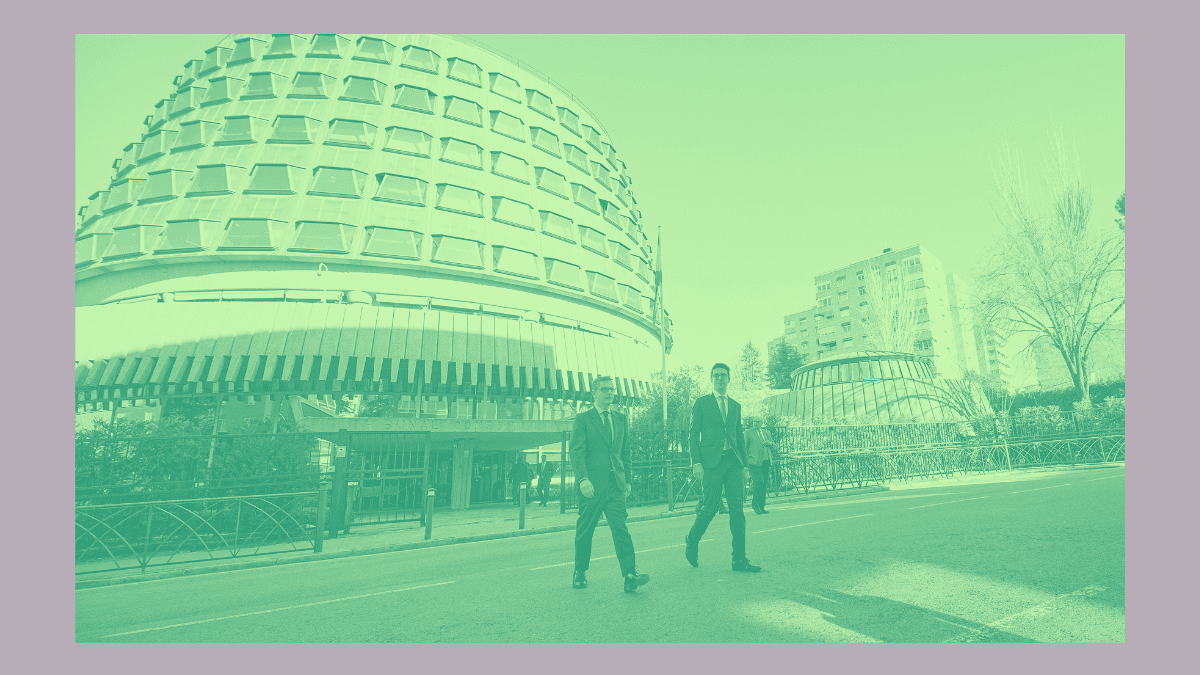
Bolaños y Conde-Púmpido saliendo del Tribunal Constitucional | EuropaPress
El año 1989 fue para muchos de mi generación el primero en que tuvimos cierta conciencia política. Recién egresados de la infancia, fuimos testigos de la caída del muro de Berlín que inauguró la era política mundial que justamente ahora boquea. Pero aquel otoño, en España también tuvimos elecciones, que el PSOE volvió a ganar con una ajustada mayoría que al final no fue absoluta pero que le permitió gobernar con holgura. Los comicios tuvieron lugar el 29 de octubre –curiosamente, se tendrían que haber celebrado el domingo 22 de julio, pero González los adelantó tras la huelga general de los sindicatos contra su reforma laboral, convocada en diciembre de 1988–. El 20 de noviembre, un día antes de que se constituyeran las Cortes y en homenaje al dictador, dos ultraderechistas mataron a tiros al diputado electo de HB Josu Muguruza e hirieron gravemente a otro, Iñaki Esnaola, en un hotel de Madrid. De los dos acusados por el atentado –Ángel Duce y Ricardo Sáenz de Ynestrillas– solo el primero fue condenado. Llegó a cumplir siete años de prisión antes de morir en un accidente de tráfico mientras disfrutaba de un permiso en 1997. Le habían caído 99 años y 8 meses. Nunca se le concedió el tercer grado.
La sesión constitutiva de la IV legislatura tuvo lugar al día siguiente del atentado, el 21 de noviembre. Tras ser reelegido como presidente del Congreso, el añorado Félix Pons, habitualmente muy parco en sus expresiones, consideró obligado declarar «que, aunque podría parecer que hoy no es día de palabras, pienso, por el contrario, que más que nunca es día de afirmar la superioridad de esta suprema expresión de la civilización, ligada a la esencia misma del Parlamento, frente a quienes han querido alterar con la violencia la normalidad del funcionamiento constitucional». Antes había pedido un minuto de silencio en recuerdo del político asesinado. Aquella mañana los diputados electos prometieron o juraron la Constitución. Los representantes de Herri Batasuna no acudieron, por mor del atentado, a pesar de que el partido abertzale había decidido participar por primera vez en las «instituciones españolas», es decir, en las instituciones constitucionales.
Fue el 4 de diciembre, día de la sesión de investidura, cuando los tres diputados de Batasuna, Jon Idígoras –que había sobrevivido al atentado–, Itziar Aizpurúa y Ángel Alcalde, prestaron juramento a instancias del presidente Félix Pons. Ese es el momento que nos impactó a muchos como una primera toma de conciencia política. Los tres prometieron la Constitución «por imperativo legal». Sin dudarlo, Pons dictaminó: «Al no haberse utilizado la fórmula reglamentaria, los elegidos no han alcanzado la condición plena de diputados. Abandonen el hemiciclo». Jon Idígoras protestó e intentó razonar su postura, pero Pons le recordó que no tenía la palabra. Ante la insistencia del dirigente batasuno, el presidente suspendió la sesión con severidad. Aquella decisión de Félix Pons fue luego impugnada por los diputados electos ante el Tribunal Constitucional, que por unanimidad falló a favor de los demandantes. Los diputados pudieron así adquirir sus actas «por imperativo legal», aunque no volvieron a aparecer por el hemiciclo, razón por la cual la Mesa les suspendió de sueldo durante un año, con el voto en contra de Izquierda Unida. Seis años más tarde, el presidente del Tribunal que había fallado a favor de los derechos constitucionales de los tres diputados abertzales, Francisco Tomás y Valiente, fue asesinado por ETA en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid.
La contundencia y la valentía de Félix Pons se nos quedaron grabadas a muchos como ejemplo de autoridad y de responsabilidad. Con el paso del tiempo, aquella controversia entre el presidente del Congreso, el Alto Tribunal y los sabotajes simbólicos de los independentistas, ha llegado a convertirse en el huevo de la serpiente de uno de los principales malentendidos que atenaza nuestra democracia, el uróboros que cada vez ahoga con más fuerza el precioso contenido moderno amparado por la Constitución. A partir de aquella sentencia favorable a los diputados de ETA, todos los representantes que no aceptan el orden constitucional se han visto legitimados para prometer la Carta Magna con cualquier ocurrencia sobrevenida. El felizmente olvidado Artur Mas, al asumir por primera vez el cargo de presidente de la Generalitat, prometió –era en el año 2010– lealtad «al rey, la Constitución y el Estatuto con plena fidelidad al pueblo de Cataluña». La fórmula venía a disociar en la práctica el corpus legal del Volksgeist, del espíritu del pueblo que luego terminaría por alzarse aquel infausto otoño de 2017 en un golpe posmoderno que sólo la activación de los mecanismos contemplados en la Constitución pudo sofocar.
«Esta vez, sin embargo, la controversia en el seno del tribunal ha sido mayor y ha provocado la emisión de varios votos particulares, señal de que el problema dista mucho de estar zanjado»
En la sesión constitutiva de la XIII legislatura, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet –digamos que Plutarco hubiera hecho una de sus mejores y más edificantes Vidas paralelas entre ella y Félix Pons– dio por buenas las fórmulas de acatamiento utilizadas por Unidas Podemos, ERC, Junts, la CUP, PNV, Bildu, Teruel Existe, PRC, BNG y Compromís. El «imperativo legal» de entonces se transformó en un abanico de estupideces tales como «por el planeta», «por la libertad de los pueblos indígenas» y por supuesto «por la República catalana», una expresión que atenta directamente contra la clave de bóveda de la Constitución. El sentimiento de cada uno, incluso el estado de ánimo del diputado aquel día, se puso sin obstáculo por encima del bien común protegido en la ley. Después de aquella esperpéntica sesión, ocho diputados del PP llevaron aquellas fórmulas de nuevo al Constitucional, que una vez más y remitiéndose a la jurisprudencia del año 1990, ha fallado a favor de los diputados líricos. Esta vez, sin embargo, la controversia en el seno del tribunal ha sido mayor y ha provocado la emisión de varios votos particulares, señal de que el problema dista mucho de estar zanjado.
Gracias a una amiga jurista que puntual y generosamente me informa de estas publicaciones, he podido leer un largo y excelente artículo del profesor Leonardo Álvarez, de la universidad de Oviedo, que se ha publicado estos días y que se titula «Legitimidad, lealtad constitucional y democracia militante» (UNED, Revista de derecho político). El profesor Álvarez hace un exhaustivo e iluminador resumen de la historia de esos conceptos desde el desencantamiento del mundo weberiano hasta la conformación política de la era contemporánea a partir de la revolución inglesa del XVII, la francesa del XVIII y el conflicto entre el Reino Unido y la Irlanda sediciosa en el XIX. Tomar conciencia de los procesos de emancipación teológica que se experimentaron durante la conformación de la modernidad que hemos heredado es hoy en día más que nunca indispensable, sobre todo si queremos mantener con vida un orden democrático que en todo Occidente parece dirigirse al abismo. Hace cien años, Ortega y Gasset decía en El tema de nuestro tiempo que reaccionarios e izquierdistas no eran más que rezagados y que el destino de su generación estribaba en superar ese viejo debate y volver a pensar la política desde sus fundamentos. Esa exigencia vuelve a ser hoy la nuestra, pero con una responsabilidad ética aún mayor puesto que ya sabemos cómo terminó en el siglo pasado el olvido de la advertencia de Ortega.
El artículo del profesor Álvarez ayuda sobre todo a entender cómo se ha confundido en España la noción de «lealtad constitucional» con la de «democracia militante». Hay que recordar que nuestra Constitución, a diferencia de la francesa o de la alemana, no tiene ningún punto intangible –ni siquiera la forma de Estado– y que puede ser reformada en su totalidad. La experiencia de la dictadura probablemente disuadió al constituyente de blindar, como legítimamente han hecho otras viejas democracias, principios irrenunciables que aseguren la supervivencia del orden liberal. De ahí que nuestra democracia no sea militante y que de ello a veces se derive erróneamente que tampoco puede exigirse lealtad constitucional. Pero como el profesor Álvarez demuestra, la democracia militante y la lealtad constitucional son dos categorías radicalmente distintas.
La democracia militante es una norma de lealtad constitucional que impide la persecución de ideologías contrarias a la democracia porque esta no puede ser objeto de cambio constitucional. En nuestro caso, sin embargo, el amparo constitucional de las ideologías desleales encierra un punto ciego, puesto que al mismo tiempo que se protege la desafección democrática por esa virtual «tangibilidad» absoluta de nuestra ley fundamental, se desvirtúa la implícita norma de lealtad que se viene asociando a la teoría constitucional desde la Ley de Bonn de 1949, imprescindible para su total implantación democrática. La lealtad, digamos, es el requisito previo para que la posible reforma total de la Constitución cobre su verdadero sentido. Como muy bien expone el profesor Álvarez:
«La lealtad es la obligación de respetar los fondos además de las formas y el juramento –como señala Giorgio Lombardi– representa una ‘garantía de la sinceridad de la promesa, de la veracidad de su afirmación’, es decir que mediante el juramentado se asume expresamente el deber de excluir la doblez y el fraude que implica admitir la forma para negar primero el fondo y destruirlo después. La lealtad se proyecta en una conducta y no en un acto singular y confiere estabilidad a los comportamientos y no supone una invitación a un cabe todo donde la traición resulta impunible».
El profesor Álvarez termina su artículo glosando el panfleto que Benjamin Constant, ante las convulsiones del mundo establecido tras la Revolución, publicó en 1814 y que se tituló Del espíritu de la conquista y de la usurpación y en el que se compara al tirano con el usurpador: «El tirano proscribe la liberad de prensa, el usurpador la corrompe, hace de ella una parodia». Y termina su reflexión con un párrafo inapelable:
«Pero el problema actual de la legitimidad constitucional no es ni la existencia de una alternativa opuesta, de otra legitimidad que le dispute el afecto de los hombres, sino la palmaria descomposición interna de lo que es su fundamento. La sociedad postmoderna ya no integra a los hombres, los diluye en una colección de individualidades en las que no hay apenas conexión. La gran pregunta de esta época es si seguimos siendo animales políticos o nuestro avance técnico ha roto la hasta ahora eterna dependencia de nuestra propia naturaleza y ha disuelto definitivamente nuestros lazos sociales. En semejante escenario la legitimidad, la lealtad constitucional y la democracia militante carecerían de sentido y estarían liquidadas, huelga argumentarlo».
En diciembre de 1989, Félix Pons, sabiéndose custodio de la lealtad constitucional, tomó la decisión acertada de expulsar a los diputados que se habían negado a acatar sin matices la Constitución, el mismo manto legal, por cierto, que permitió perseguir y encarcelar al asesino de Josu Muguruza y que terminaría por condenar a la cúpula del Ministerio del Interior que se había saltado la ley para luchar contra el terrorismo. Luego el Tribunal al que los expulsados apelaron –y en el que por tanto en principio creían– les reintegró legítimamente su dignidad parlamentaria. Su reacción a ello no solo fue la desafección y la reiterada dejación de sus obligaciones como miembros del Congreso sino que incluso la banda terrorista a la que pertenecían acabó asesinando al presidente del tribunal que por unanimidad les había dado la razón en virtud del derecho a la no militancia democrática contemplada en nuestra Constitución y que injusta o equivocadamente menoscaba la lealtad a la misma. Más de treinta años después, ETA ya no mata, pero la brecha de usurpación y parodia que ahí se abrió en nuestra democracia gracias a su acción política, hoy secundada en ese aspecto por un variopinto conjunto de fuerzas parlamentarias, no ha hecho más que ensancharse y amenaza con ahogar del todo los restos de modernidad que aún alientan en nuestro orden constitucional. Y lo peor es que ello parece estar ocurriendo con el beneplácito del mismo.
