'Tempus fugit', Mr. Biden
«Queda el orgullo, esa arrogancia o vanidad con la que los hombres avanzan, y que a menudo se interpone entre uno mismo y la retirada. Déjelo atrás, Mr. Biden»
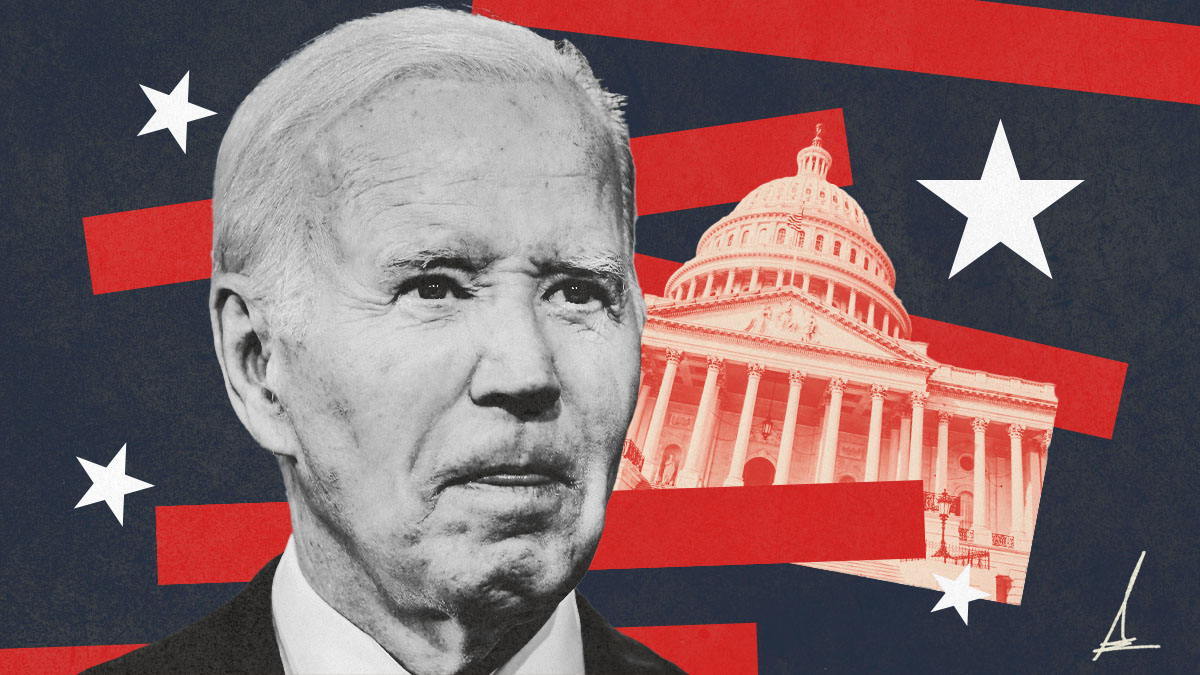
Ilustración de Alejandra Svriz.
Mira uno el debate en Estados Unidos como quien se asoma al retrato de Dorian Gray, el tiempo y el placer lo han desfigurado todo. La senectud se materializa entre atriles, haciéndonos ver que de la gerontocracia al esperpento hay un paso. Decía un poeta, no recuerdo ahora cuál, que había que disfrutar del momento porque habrá otros tiempos más bellos, pero este es el nuestro. Siempre le di importancia al sintagma detrás de la adversativa: nuestro tiempo. O, mejor dicho, siempre le di importancia al hecho de saber cuándo ése, es decir, nuestro tiempo, ha pasado. Como cuando se ve a un madurito con sudadera y capucha, a un ancianete tirando burpees en el parque o a un hipertenso con azúcar en el café.
Hay un tiempo para todo, y cuando ese tiempo pasa, intentar mantenerlo vivo resulta patético. Como en esos relojes derretidos de Dalí, conviene dejar que los segundos se escurran para perderlos. Al fin y al cabo, en eso consiste este juego: las cosas pasan y se recuerdan, sin intentar retenerlas más de lo conveniente
«Para qué seguir en el epicentro de este ruidazo constante si no es por mera obligación generacional»
Así que, efectivamente, tempus fugit, caballero Biden. Y no tiene por qué ser esto una mala cosa. Pocos horizontes apetecen tanto al otro lado del ecuador como abalanzarse sobre una especie de oda a la vida retirada, convertirse en un Fray Luis moderno que observe la existencia a la sombra de una parra, con una copa de vino de pitarra al día y un par de horas de paseo al atardecer. Para qué seguir en el epicentro de este ruidazo constante si no es por mera obligación generacional. Descanse. Medite. Llévese pocos pero doctos libros al retiro. Empápese de buena poesía, garcilasiano o baudelairesco según sea el amor o el vicio quien ronde su mente. Acuda al ensayo, tanto da si a la sabiduría de Montaigne o al existencialismo de Unamuno. Apague el televisor, nada de móviles ni aparatejos. Sólo usted y la vida, que es a lo que todos aspiramos.
Queda el orgullo, esa arrogancia o vanidad con la que los hombres avanzan, y que a menudo se interpone entre uno mismo y la retirada. Déjelo atrás, Mr. Biden. O, mejor aún, que alguien se lo ponga delante. Que algún asesor de esos que revolotea por su alrededor le muestre algunos fotogramas del debate para hacerle entender que podría ser perfectamente el orgullo, cuando no la dignidad o el sentido de Estado, quien le haga dar un paso a un lado.
Cuántas veces, relativamente a gusto, instalado en su primer exilio junto a su madre, jugando al Reversi las más noches tras cenar bajo la brisa mediterránea, Napoleón se arrepentiría de dejar la isla de Elba, con su tiempo ya claramente transcurrido, para volver a guerrear por Europa haciendo el ridículo. Cuentan las crónicas que, apagado ese fulgor, e instalado ya en su segundo y último exilio de la isla de Santa Elena, ese que habría de llevarle a la muerte, ahora perdido en un rincón a 2.000 kilómetros de la costa africana, derrotado y hundido, Napoleón pronunció una frase, contundente y directa, que habría de pasar a la historia: «Qué bajo hemos caído».
