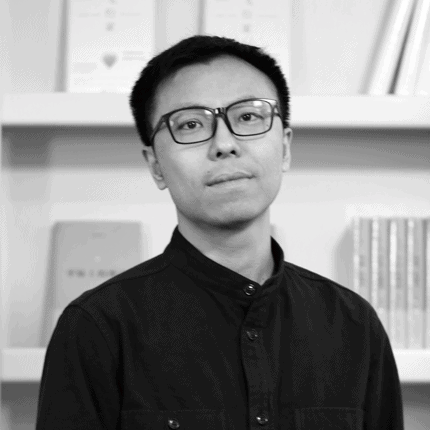Cuando la filosofía no sirve para olvidar el primer amor
La memoria siempre evoca el episodio, no por el hecho en sí, sino por la tragedia de todas las posibilidades cegadas
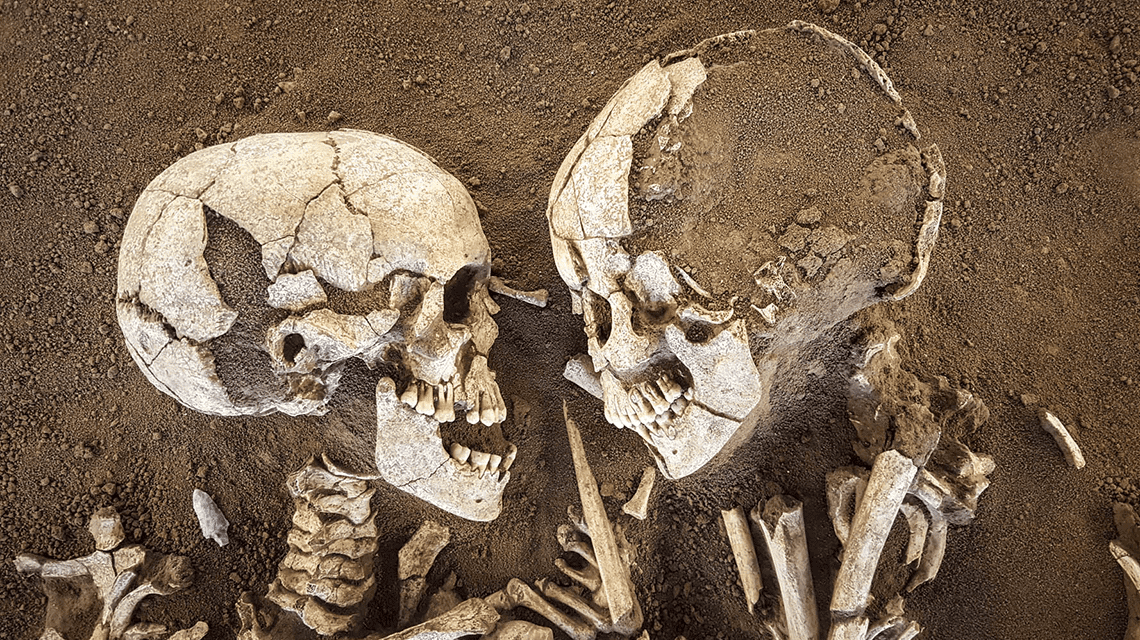
Dos esqueletos 'besándose'. | Dagmar Hollmann (Wikimedia Commons)
Es común sentir cierto alivio cuando en la vida de algún pensador o escritor al que admiramos descubrimos una anécdota deliciosamente mundana, capaz de emparentarnos con él y mostrarnos una humanidad que su arte o su pensamiento nos situaba muy lejana. Entre las historias más inconfesables que el recuerdo guarda destacan las de los primeros amores. Esos a los que la memoria -que es un poco Celestina, con sus engaños y zalamerías- siempre vuelve, aguijoneando con su recuerdo.
Esta imagen, la del aguijón o la de la punzada, ha sido muy común a la hora de describir el recuerdo amoroso, desde Leopardi («un dolor punzante que me atormenta al recordar los días pasados, recuerdos de una melancolía indescriptible») hasta Ortega («abeja estremecida que sabe a miel y punzada»). El mismísimo Maquiavelo -el más político o menos poético de los hombres- solía llevar en sus paseos libros de poesía, «leo aquellas pasiones y amores suyos» –confesaba- «evoco los míos y me regocijo un poco en ese pensamiento».
Pero ¿por qué episodios -reconozcámoslo- tan triviales, con personas a menudo anodinas, aparecen sobredimensionadas en el recuerdo? El filósofo alemán Walter Benjamin, quien gozaba de amplia experiencia en el tema, creyó encontrar una respuesta y en ella parecía ya contenida su filosofía de la historia. «¿Qué es lo que hace que una aventura meramente banal nos parezca brutal en el recuerdo?». No es el episodio en sí, desde luego, ni el recuerdo que todo lo poetiza: es la tragedia de todas las posibilidades cegadas, «porque vamos buscando las líneas de fuga que surgirían de esa expectativa, para así ver cómo la mujer se alza de repente entre nosotros siendo ya el punto de su intersección».

Vasallaje al pasado
Se podría decir que a Benjamin le tentaba el recuerdo de sus pasadas aventuras por la misma razón que le preocupaban las clases oprimidas en la historia, o que le atraían las ruinas de grandes construcciones. Todas estas cosas tenían en común algo así como una potencialidad no satisfecha, una multitud de futuros que ya no serían, a los que el amante, el historiador o el filósofo debía cierta redención, aunque fuera con el recuerdo.

En ocasiones los rasgos y las circunstancias del primer amor nos condicionan, convirtiéndose en piedra de toque de buena parte de nuestras afinidades. Así le sucedió a Descartes, quien sentía una extraña atracción… por las personas bizcas, tanta era la impresión que le había causado un amor de juventud. «Yo quería a una chica de mi edad que era bizca» –confesaba-«la impresión que se hacía por la vista en mi cerebro, cuando miraba sus ojos perdidos, se unía de tal manera a la que se hacía para suscitar en mi la pasión del amor, que mucho después, cuando veía a algún bizco, me sentía más inclinado a querer a esas personas que a otras». Aplicó el filósofo su famoso método intentando vencer aquella parafilia, «desde que he reflexionado sobre ello y reconocido que es un defecto ya no me conmueve». Pero, ¿realmente lo logró? ¿dejó el filósofo de alegrarse ante la vista de una muchacha bizca? Nos tememos que no y que hasta el final de sus días siguió rindiendo tan dulce vasallaje al pasado.
Y algo parecido podríamos decir de Rousseau, aunque su preferencia en este caso se dirigiera a la clase social. Prefería la menos bella, mientras fuera de clase alta. No se crean que era por la jerarquía o por la «vanidad de la profesión», como él dice, sino –explicaba- por el «aire de finura y el gusto más delicado». Rousseau, al contrario que Descartes, no se molestó en luchar contra el recuerdo. «Confieso que yo mismo hallo ridícula esta preferencia, pero la siente mi corazón a pesar mío». Y, lo más importante de todo, nos legó la narración de la historia en que dicha preferencia tuvo su origen.
¿Conocen la historia del primer amor de Juan Jacobo Rousseau? Ya que han llegado hasta aquí, tómense el esfuerzo de seguir leyendo y no se arrepentirán. El episodio se conoce entre sus biógrafos con el insuperable nombre del idilio de las cerezas y aguijoneó el recuerdo del ginebrino durante toda su vida.
Siempre en verano
Nos encontramos en el verano de 1731 (¿por qué el primer amor siempre sucede en verano? he aquí una buena pregunta) y Rousseau tiene 18 años. Goza por entonces de lo que se conoce como buena planta («sin ser lo que llaman un guapo mozo, yo tenía un buen talle».) Aburrido por el tedio del verano, decide hacer un largo paseo y, como buen caminante, sale temprano. Avanzado el camino escucha las risas de dos jóvenes, dos amigas de alta cuna paseando a caballo, Mlle. Graffenried y Mlle. Galley. «Ambas se amaban con la mayor locura … si a su amistad no venía a estorbarla ningún amante», nos explica Rousseau.
Nuestro joven acepta su invitación y, agarrándose con arrobo a la cintura de una de las amazonas, ponen rumbo al castillo en donde estas se alojaban. No se apresuren. No sucedió nada de lo que se están imaginando. A lo más que llegó el pobre Rousseau fue a posar un torpe beso en la mano de una de ellas. Comieron juntos, lo pasaron bien y a los postres decidieron recoger cerezas en el jardín. Así describía el episodio, muchos años después, el ginebrino, en sus bien llamadas Confesiones (1782):
«Yo trepé a un árbol, y les arrojaba racimos. Ellas, a través de las ramas, me iban devolviendo las semillas. Un momento en que Madmoiselle Galley recogía su delantal y alzaba la cabeza se me presentó tan bien y tuve tal tino, que le eché un racimo por el seno. Todos reímos. Y yo decía para mí: -¡Ay, que mis labios no sean cerezas! ¡De buena gana los hubiera tirado yo!».
Toda la sensualidad y voluptuosidad del siglo XVIII para contenida en dicho párrafo, esa época que quienes no vivimos —según la famosa frase de Talleyrand— ya no conoceríamos nunca «la dulzura de vivir» (douceur de vivre).
Rousseau nunca volvió a ver a sus amigas. Sin embargo, siguió recordando dicho episodio hasta el final de sus días: «Sé que el recuerdo de un día tan bonito me toca más, me llega más al corazón, que el de todos los placeres que he probado en mi vida».
¿Y ustedes? ¿tienen su Puente de la Santa Trinidad (Dante), su Fuensanta (López Velarde), su jardín concluso (Guillermo Carnero)? ¿Atesoran en su recuerdo su particular idilio de las cerezas?