Lograr el amor es alcanzar a los muertos
«Cuando la rosa florece, se dice el mundo a través de la rosa. O como diría el filósofo, el ser se dice a través del ente»
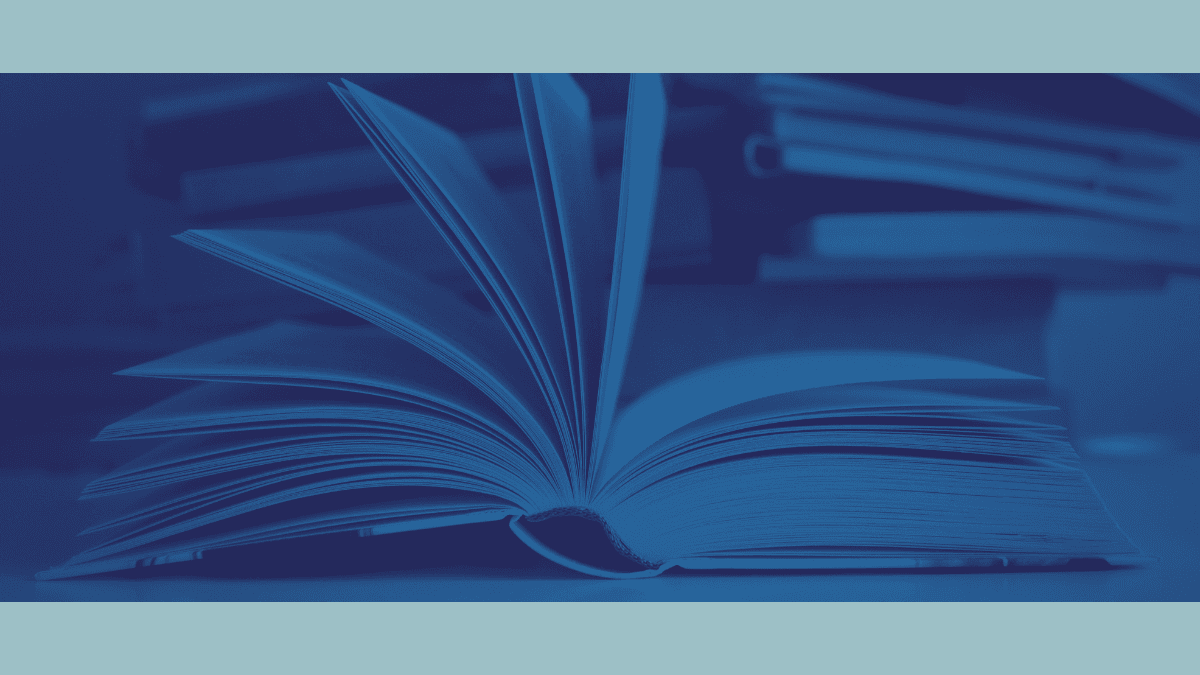
'Lograr el amor es alcanzar a los muertos' | Unsplash
Vieja es la querella que enfrenta a filósofos y poetas. El divino Platón situó a los rapsodas extramuros de su ciudad ideal. Cierto es que, en la atalaya de su senectud, se avino a rehabilitarlos como creadores de metáforas. Intuyo que todo filósofo reconoce, aunque sea a regañadientes, la superioridad de la poesía. Desconozco si el filósofo envidia al poeta, pero tengo claro que yo envidio a Álvaro Petit Zarzalejos (Bilbao, 1991). Mi estampa leyendo Lograr el amor es alcanzar a los muertos (Isla de Siltolá) es la de la vieja ojizaina, descrita por Ovidio, a la que un reptil va royendo el seno. Hacía tiempo que no leía un poemario de este calibre.
La poesía es, en esencia, hija de la poiesis, término ya empleado por Platón que muchos, equivocándose, traducen como creación. ¿No pecan de soberbia los creadores que, aspirando a suplantar al Dios del Sinaí, olvidan que lo suyo no es una creación ex nihilo sino, todo lo más, una tentativa de emular lo ya creado?
Poiesis es, más bien, una progenie. Progenitor es todo aquel que lega algo para el futuro; poeta, quien trae a presencia, como su propio legado, el legado de la naturaleza. En este bellísimo libro elegíaco, el hijo poeta recrea a su padre muerto, el periodista y maestro de periodistas Antonio Petit Caro (1943-2021). Si la vida es un texto que vamos escribiendo, son nuestros deudos quienes ponen el punto final. El sentido de la vida no es, por tanto, una lectura (la que hace uno mismo de su existencia a medida que la compone), sino más bien una relectura: la que hacen los nuestros cuando llega a su término.
«El muerto no se reduce a sus restos mortales, como en tantas ocasiones se cree, sino que forma una parte constitutiva de los vivos»
Si la tradición es, por decirlo con Chesterton, la democracia de los muertos (Ya no es tuya sino nuestra / la vida que has perdido. / Somos nación en ella), el vínculo es una suerte de palingenesia (Ya la sangre es otra / y te viertes, / como sólo pueden / darse los muertos / a los vivos que los rezan). El muerto no se reduce a sus restos mortales, como en tantas ocasiones se cree, sino que forma una parte constitutiva de los vivos. No eres un cadáver / de esos terribles, acribillados / que sólo ven gusanos. / Eres un cuerpo, sí / pero contenido / por el amor / por el tiempo / que ya no pasa. El padre muerto es una presencial real.
Se escribe como se es. Petit es una persona templada, que no tibia, y por eso su poesía es temperada y recatadamente musical. Tan ajeno es al conceptismo y al esoterismo como averso a las sinestesias y al enviscamiento nervioso. Piénsese en la brillante aliteración un amor / insepulto que me ronda/ al pie de tu piedra, de «En el cementerio de San Fernando», o en el endecasílabo que cierra «Nada más» (Luego, después de esto, nada más), que remite al célebre estrambote cervantino. Su discreta erudición obliga a celebrar, al mismo tiempo, su recuperación del verbo ambular en «Nada más» y del verbo marcear en «La idea de tu muerte». Cuenta con la morigeración de quien somete el caudal de sus energías al estrecho cauce de lo civilizado; una civilidad que nos regala el placer de la palabra precisa en un tiempo de frases borrosas, desgastadas, que dicen lo contrario de lo que aparentan decir.
Decía Julio Camba en la reseña que hizo de La corte de los poetas, la primera antología de modernismo hispánico, que un libro de versos puede ser más útil que un billete de tren o que un manual de mecánica. El periodista gallego venía baqueteado por la política y sus sinsabores cuando, todavía en la veintena, trocó unas ideas férreas y equivocadas por la ironía del escepticismo. No cabe duda de que hizo bien. Con todo, seguía abrigando algunas convicciones. Por ejemplo, que la primacía de lo bello no es discutible. El presente libro, que se alaba solo, le da la razón.
Cuando la rosa florece, se dice el mundo a través de la rosa. O como diría el filósofo, el ser se dice a través del ente. Este, el filósofo, aspira a lo mismo que el poeta: decir lo que pasa. Su inferioridad estriba en pretender apresar lo que pasa -lo vivo y lo muerto, lo perenne y lo transitorio- en esas jaulas tan precarias que llamamos conceptos. A estas alturas no queda sino pedir árnica y exigir que se postergue la querella antes invocada. El presente libro es, entre otras cosas, inapelable demostración de la superioridad de la poesía sobre el resto de ramas de la literatura. También, la consagración de un extraordinario poeta, sin parangón entre sus compañeros de hornada.
