Casa desolada
«La pérdida de popularidad de las clases presenciales entre los estudiantes universitarios plantea incómodas preguntas a nuestros representantes políticos»
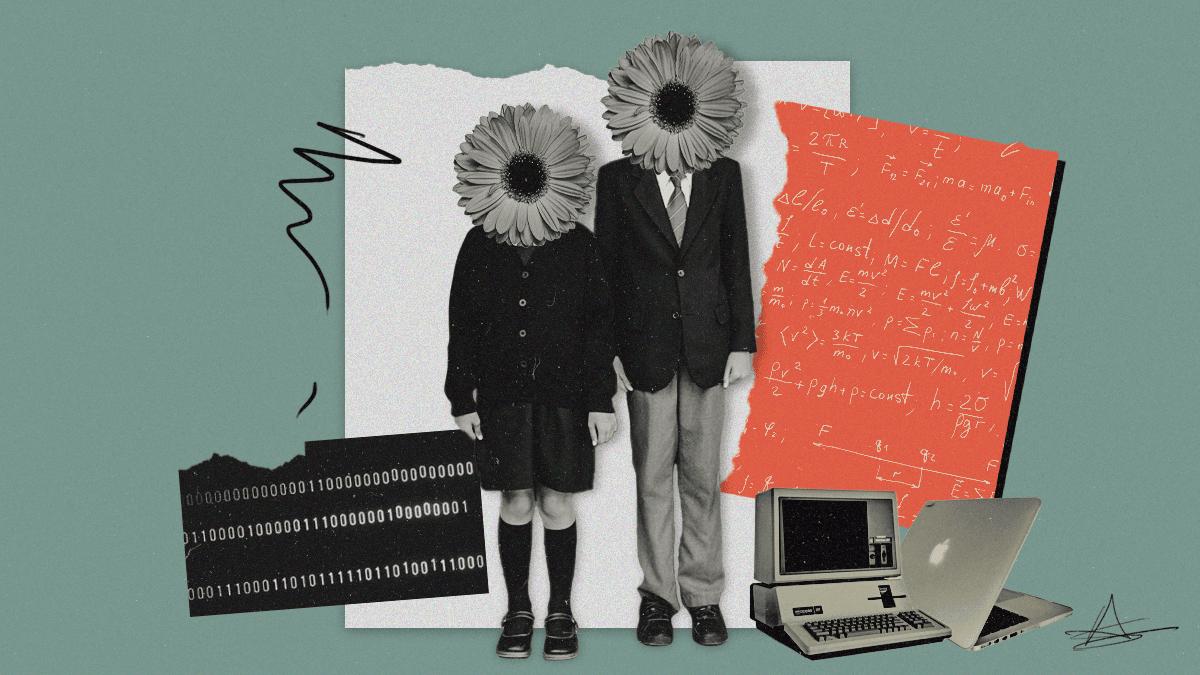
Ilustración de Alejandra Svriz.
Un reciente informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo confirma lo que tantos profesores veníamos constatando durante los últimos años: los estudiantes universitarios van mucho menos a clase que antes. Hablamos de promedios: sigue habiendo clases llenas y horarios populares; las tardes son más tristes que las mañanas. Pero los datos son tozudos y plantean incómodas preguntas a los encargados del diseño y la ejecución de los estudios superiores; una comunidad universitaria de la que se ausentan los estudiantes tiene poco de comunidad y menos aun de universitaria.
Aunque se postula que la pandemia ha sido el factor desencadenante, el fenómeno empieza a observarse con anterioridad y coincide en el tiempo —correlación es a veces causación— con la implantación a la española del Plan Bolonia y la creación de repositorios digitales donde se vuelcan los contenidos de las asignaturas. Dicho esto, el impacto del confinamiento es innegable y se aprecia también en la expectativa de una evaluación menos exigente; visto que el recurso al chándal está cada vez más extendido, podemos añadir a la lista el debilitamiento de la distinción estética entre el hogar (esfera privada) y el aula (esfera pública).
En la pérdida de popularidad de las clases presenciales concurren otros factores: la difícil situación económica de los jóvenes españoles provoca que un mayor número trabaje mientras estudia o estudie mientras trabaja. Son aquellos que forman parte de la categoría del estudiante a tiempo parcial, tan difícil de conciliar con los métodos de evaluación continua —prácticas computables en la nota final, trabajos en grupo, asistencia más o menos forzosa— que los profesores nos hemos visto obligados a implantar bajo la supervisión implacable de las Guías Docentes. Para colmo, muchos de esos estudiantes —según relataba El País hace unos días— no encuentran la motivación necesaria para acudir a clase: las encuentran tediosas, mediocres, superfluas. O, simplemente, tienen mejores cosas que hacer.
Reorganizar la docencia universitaria a partir del modelo de enseñanza a distancia —como si todos fuéramos la UNED— no parece la mejor solución a la vista de las estadísticas: de los controvertidos Informes PISA a la falta endémica de productividad de la economía española. Tampoco cabe mirar para otro lado, haciendo como si no pasara nada y encantados de habernos conocido. Ocurre que la falta de un diagnóstico compartido dificulta sobremanera la búsqueda de paliativos y de poco sirve afirmar genéricamente que la universidad tiene que adaptarse o sufrirá una larga agonía.
«La universidad pierde su sentido si se convierte en una aparatosa prolongación del instituto»
En realidad, los profesores universitarios —que también somos o debemos ser investigadores— llevamos adaptándonos todo lo que va de siglo: al denominado Espacio Europeo de Educación Superior, tal como las autoridades educativas españolas han querido interpretarlo; a los nuevos calendarios académicos; a la introducción de las herramientas digitales en la enseñanza; al debilitamiento de la formación proporcionada por el bachillerato, que ha convertido en norma el examen plagado de faltas de ortografía; y así sucesivamente.
Yo también recuerdo haber faltado a clase para ir a la cafetería; frecuenté a los mejores profesores y evité a los peores. Pero si la norma era entonces asistir a ellas, hoy parece más bien la excepción. La ironía es que el absentismo ha aumentado en el marco de un sistema —la evaluación continua vinculada al Plan Bolonia— donde la asistencia a clase y la participación constante en actividades de todo tipo se presupone obligatoria. No debería serlo: la universidad es también un aprendizaje de la libertad individual y pierde su sentido si se convierte en una aparatosa prolongación del instituto.
No se trata de culpar a los estudiantes por su falta de preparación o interés, ni de reprocharles que carezcan de confianza en un sistema que no les ofrece las oportunidades vitales que merecen. Más bien corresponde revisar el modelo con altura de miras y afán crítico, por ver si todavía puede revertirse una tendencia preocupante que pone en cuestión un modelo de transmisión del conocimiento que ha servido durante siglos al progreso y la autocrítica de las sociedades humanas. Por desgracia, nuestros representantes políticos —gobierno nacional, gobiernos autonómicos— se niegan a abandonar un discurso triunfalista cada vez más alejado de la realidad. ¿Seguiremos mirando para otro lado? Que nadie lo descarte.
