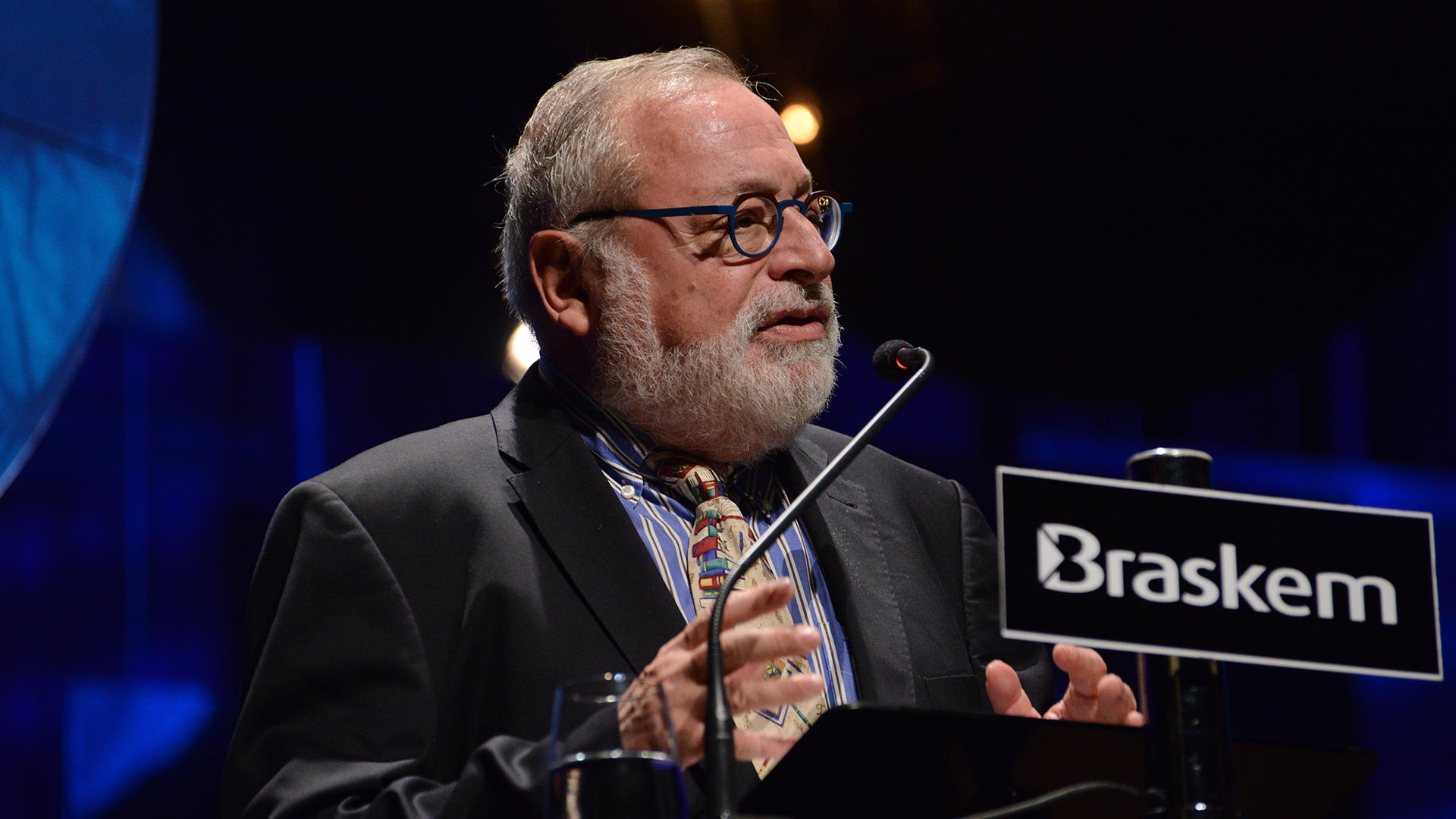
Basta ya, por amor
Soy catalana, saben. No tengo tiempo de esperar a que todo el mundo admita su cobardía y su error cuando ya no tengan remedio
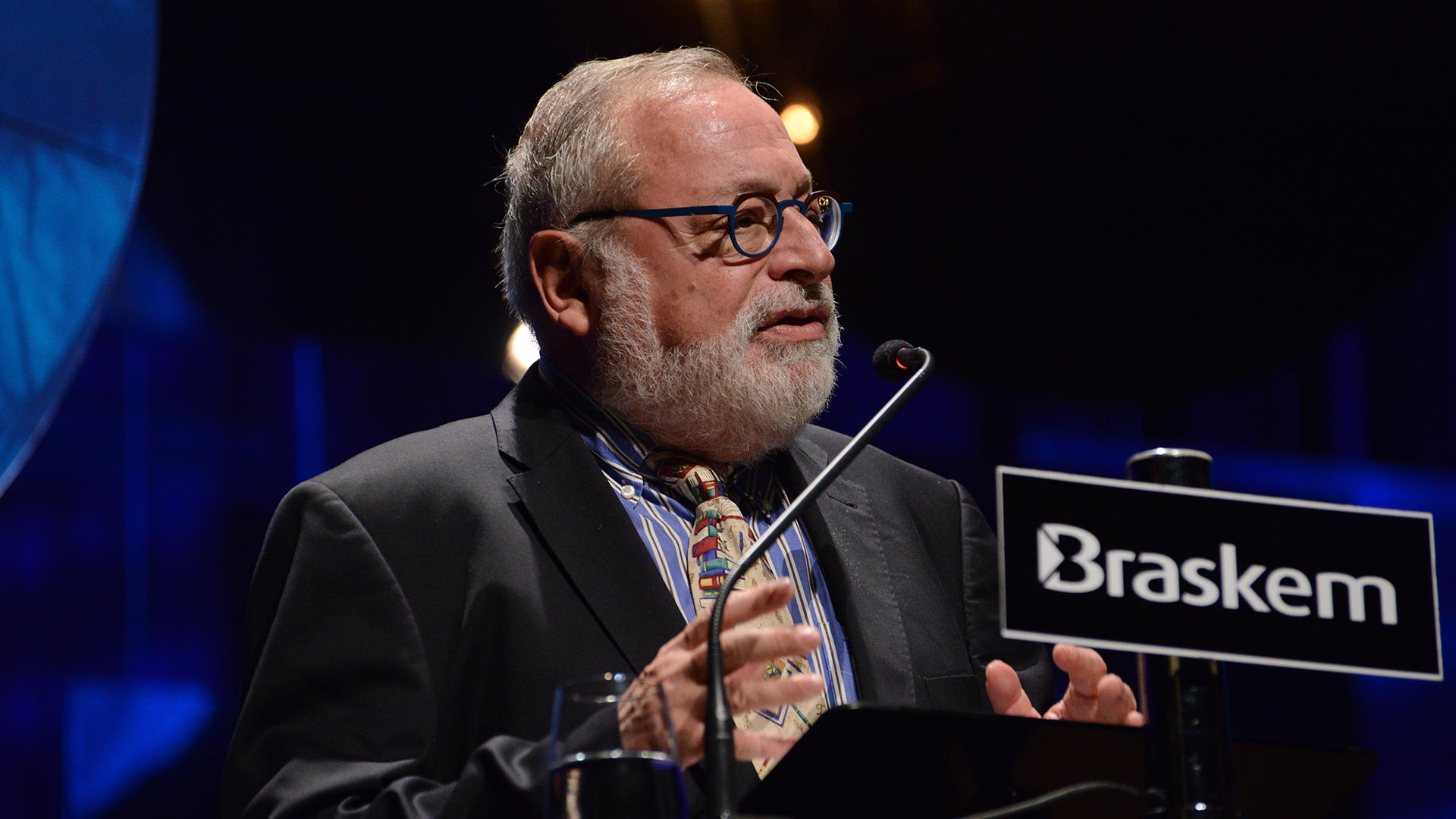
Soy catalana, saben. No tengo tiempo de esperar a que todo el mundo admita su cobardía y su error cuando ya no tengan remedio

“Flaubert tenía cierta fama de idiota. Tal vez por eso sabía que la estupidez es un activo nada desdeñable y que, en ella, hay oculto un tesoro de sabiduría que sólo necesita ser encontrado”

Los jóvenes presentan las tasas de participación cultural más altas prácticamente en todos los ámbitos culturales

“Ellroy es huésped de otra época. Es un privilegiado que se pasea por la vida sin gadgets de esclava tecnología puntera. Desconoce el campo de concentración de internet y ya hace años que decidió tirar el televisor por la ventana de casa”

El escritor y crítico cultural Jorge Carrión publica ‘Contra Amazon’, una compilación de artículos a favor de la resistencia de las librerías.

“Le-Tan era el pintor literario por excelencia, “un Hergé para adultos” en la acertada definición de José Carlos Llop, uno de sus grandes amigos en España y uno de sus descubridores en nuestro país”

“Tenemos una responsabilidad colectiva ante este sistema que alimentamos.” Hablamos con José Ovejero acerca de su nueva novela: ‘Insurrección’.

La fraga de Cecebre, en la provincia de La Coruña, es una especie de paraíso mitológico lleno de árboles musgosos y tojales en penumbra, ríos furtivos, animales fantásticos y personajes extraordinarios, un bosque mágico donde la tradición, la leyenda y el misterio se unen para convertirse en puro naturalismo costumbrista. Tapiz de vida apretado contra las arrugas de la tierra, por allí andan sueltos el raposo y el lagarto, la urraca y el caracol, la mariposa y la ardilla, Marica da Fame y Xan de Malvís, fantasmas, sátiros, bandoleros, duendes, ladrones de curas, aparecidos… Un ejército de insectos centelleando entre la maleza. Toda una fauna inverosímil pero fidedigna, cierta. La vida refulge por doquier, con tonos fosforitos; a cada paso las alimañas huyen; se escucha la voz ancestral y recóndita de la naturaleza. Entre el bestiario quimérico y la cofradía apócrifa, la parroquia de San Salvador de Cecebre, en el municipio de Cambre, conserva parte del encanto panteísta que Wenceslao Fernández Flórez supo atrapar, casi milagrosamente, a través de la escritura. Palpita en las páginas de El bosque animado un surrealismo enxebre similar al de las semblanzas de gallegos redactadas por don Álvaro Cunqueiro, el bardo mindoniense.

Javier Gomá publica ‘Dignidad’, en la que se ocupa de la que es, a su juicio, la noción más revolucionaria de los últimos tiempos

El artista canadiense de origen judío no solo es objeto de estudio en cuanto a su creación musical y literaria. La búsqueda espiritual que llevo a cabo durante toda su vida y su visión sobre la feminidad despiertan el interés de los ensayistas.

Nuestro país vive en una suerte de interinidad política desde que salió formalmente de la crisis en 2015

Aloma Rodríguez reflexiona en #elSubjetivo sobre la escritora francesa Annie Ernaux, premio Formentor de este año

“En esa inmensa librería de viejo en que se han convertido nuestras bibliotecas domésticas, no hay miedo de aburrirse si bien se busca, aunque tendría que decir, si bien se encuentra”

Pedro Riera es autor de un cómic que ahonda en la lucha continua de las mujeres yemeníes por alcanzar su libertad en un país azotado por la guerra y la hambruna

La editorial Hoja de lata publica la hasta ahora inédita en castellano ‘Telefónica’, novela de la escritora, traductora y militante política Ilsa Barea-Kulcsar.

El novelista y exespía de 87 años es un eurófilo convencido y se unió a otros escritores para hacer campaña para explicar los beneficios de la Unión Europea

Conversamos con Javier Calvo acerca de ‘Piel de plata’ (Seix Barral, 2019), una historia sobre la trascendencia del arte y la búsqueda de iluminación.

“Narrar la pesadilla no es tarea fácil y la minuciosidad de notario que Lançon despliega en la escena de la masacre en Charlie Hebdo es, probablemente, una de las más descorazonadoras de un libro profundamente amargo”

“Los libros ahora llegan con mayor fluidez a las gentes llanas, entre las cuales apenas queda ya analfabetismo”

El pastor del colegio St. Edwards cree que los libros de Harry Potter pueden “conjurar espíritus malignos”

¿Volver a madrugar, al tráfico, a los compañeros insoportables y las conversaciones intrascendentes? No os preocupéis, los libros están aquí para salvarnos. En serio.

Todos hemos tenido roces con la muerte, esos roces nos enseñan a valorar la existencia y aferrarnos a la vida. Lo cuento en ‘Sigo aquí’ (Libros del Asteroide, 2019)

La vida no es de ninguna manera si nos atrevemos a corregir su curso y su discurrir con incisos y abreviaturas, pronombres y delicadeza

Una ciudad que se apaga. Un crisol de voces, creados gracias a la colaboración de 15 autores literarios diferentes. Así es ‘A Place for the Unwilling’.

La novela ‘La chica que vivió dos veces’ supone la despedida de la carismática hacker Lisbeth Salander

“¿Conque la gente no lee? Menos lobos… Basta un breve paseo por la playa para observar centenares de personas aplastadas por libros”

“Sin duda, el maoismo interesó mucho a intelectuales como Ricardo Piglia y a otros como Roland Barthes que hizo un viaje similar al de Piglia en la primavera de 1974”

“En la primavera de 1934, Carl Gustav Jung inició un seminario dedicado al Zaratustra de Nietzsche”

Descubre las noticias del día en nuestro vídeo diario

Tic tac. Agosto ya llegó, el verano tiene los días contados y nuestra promesa de “ponernos a día con las lecturas” también.

El 21 de noviembre, en el WiZink Center de Madrid, presentan como actuación única ‘Desordenados’, un espectáculo poético por parte de Elvira Sastre y musical por parte de Andrés Suárez

De la ostentación cultural como el peor de los esnobismos va “Xingu”, uno de los mejores relatos de Edith Wharton

Su muerte me ha sorprendido lejos de casa, sin sus dos libros a mano, pero los recuerdo bien porque son de hecho memorables, tan distintos y, de nuevo, tan libres en comparación con lo que se estaba haciendo en su momento. Ella vino a cambiar las sábanas de la joven poesía española, y lo hizo, curiosamente, aplicándole de nuevo los ropajes más clásicos.

Ahora sé que aún quedan cuatro libros de su serie por publicarse en castellano, incluido el último, que escribió cuando se dio cuenta de que, quizá, pero sólo quizá, algún día todo aquello terminaría para siempre. Pero vivió hasta el último día como si eso fuese una posibilidad remota.

El padre de ‘Watchmen’ y ‘V de Vendetta’ ha anunciado que el próximo número de ‘La Liga de los Hombres Extraordinarios’ será su último cómic

El padre del comisario Montalbano murió a los 93 años de un ataque al corazón y tras una semana en cuidados intensivos

Una de las primeras frases que aprendió a decir fue “¿Cuánto falta?”. Sus padres solían llevarlo de excursión y en ese hábito cifra Erling Kagge su kilómetro cero. Cumplidos los 55, este editor noruego ha hilado su experiencia andante en Caminar, una deliciosa invitación al paseo, al mensurable gozo de soñar erguido, acompasando los pasos y las ideas, y proyectando esa fricción, por la que el cuerpo pasar a ser mente andariega, sobre el horizonte mismo; sobre esa montaña, ves, a la que hemos ido aproximándonos hasta dejarnos engullir por ella: ¡y pensar (¡pensar!) que hace nada estábamos ahí abajo! (No hay nostalgia más punzante que la que surge de la certeza de avistar el pasado; volver la vista atrás, en su más recto sentido.) Bien sabe Josep Maria Espinàs (que ha dejado, ay, de llegarse a Lázaro a la hora del almuerzo) que el simple acto de interpelar al paisaje poniendo un pie delante del otro, es desentrañar el mundo. Sobre ese y otros aspectos discurre Kagge, y no sólo a partir de sus vivencias, sino también de la indagación en el campo de la neurología, cuyos últimos hallazgos validan las observaciones que, sobre este punto, nos legaron filósofos como Montaigne, Kierkegaard, Heidegger…

Conversamos con Albert Kadmon sobre ‘Samskara’, una nouvelle sobre las enfermedades mentales que subvierte salvajemente los roles de género.

Si no fuera por la incipiente alopecia y por las arrugas que le plisan el rostro, habría dicho que Pepelu está igual que la última vez que lo vi, hace ya dieciséis años. Afirmaría, de hecho, que cuando nos encontramos la semana pasada en la cola del cine llevaba la misma ropa que en el Bachillerato: camiseta de Dragon Ball, pantalones cortos y zapatillas Converse. Me invitó a que me acercase otro día al centro de terapias alternativas donde imparte clases de biomagnetismo y de reiki. Quizá compuse algún mohín de extrañeza, porque a continuación me soltó una perorata sobre una cuestión que siempre hace que se me erice el lomo como a un gato en posición de ataque: el manido cientificismo.

Permita el lector que termine dándole las gracias a don Mario, por aquellas clases, por estas conferencias, y por ese pasado que, en algún lugar, enlaza con el mío.