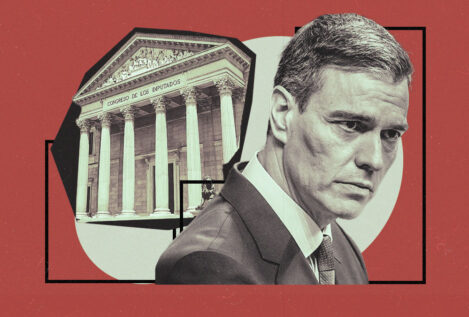¿Ya se ha roto España?
«No, España no se rompe. Rompemos los españoles. Y ni siquiera el hecho de que la izquierda carezca de convicciones evitará que el estropicio se extienda»

Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. | Alejandra Svriz
El procés provocó en Cataluña una fractura social cuyos efectos aún perduran y para la que no se adivina sutura a medio plazo, menos aún después de que el presidente del Gobierno haya reactivado la agenda golpista. Amistades que se remontaban a la infancia, que habían sobrevivido a la erosión del tiempo, se rompieron de manera inexorable en el curso de discusiones donde los argumentos, lejos de exponerse civilizadamente, esto es, con cierta coquetería intelectual, se arrojaban a la cara de quien habiendo sido un medio hermano había devenido en feroz antagonista. Lejos de delimitar un marco deliberativo para persuadir al adversario en buena lid, con razones atendibles, se imponía su humillación. Con más saña, si cabe, cuanto más estrecho era, o había sido el vínculo.
Hay matices. En ocasiones, el Virus finiquitó relaciones que ya habían rendido sus mejores días. En tales casos, Cataluña/España fue el pretexto para no perseverar en afectos al borde de la extinción, entreverados de silencios que habían pasado de lo incómodo a lo inhóspito. Tampoco conviene fiarse de las muchas hipérboles que ha esparcido el Trauma: tengo para mí que el soniquete de las «familias rotas» tiene algo de aderezo retórico, sin más valor fáctico que el que cabría conceder a un reñidero de cuñados; ojerizas endémicas, en fin, que afloraban al calor de la cuestión nacional. Un Barça-Español por otros medios.
No obstante, y si bien creo infundado hablar de una plaga de rupturas familiares, es verdad que no pocos cónclaves empezaron a celebrarse bajo una sombra ominosa, una suerte de acuerdo respecto al desacuerdo que obligaba, siquiera por decoro navideño, a una cierta contención. Había una diferencia sustancial entre ahondar enconos e inaugurar inquinas, de ahí que el subtexto que presidiera los encuentros fuera «tengamos la fiesta en paz», un «prohibido terminantemente el cante» adaptado al fenómeno.
«Amistades que se remontaban a la infancia se rompieron de manera inexorable en el curso de discusiones donde los argumentos se arrojaban a la cara de quien habiendo sido un medio hermano había devenido en feroz antagonista»
El aire de fronda venía batiendo la región desde mucho antes de que un lazo amarillo (y sobre todo, el hecho de no llevarlo) denotara que la convivencia había pasado a mejor vida. A partir del surgimiento y la consolidación de Ciudadanos, un partido inconcebible en ese pútrido balneario que fue el oasis, la risa conejera de la cohorte nacionalista devino en rictus desencajado. A la censura y el vacío mediáticos con que el régimen acogió la buena nueva, siguió una hostilidad ambiental que rompió en amenazas, boicots, agresiones. El conflicto, después de años de latencia y disimulo, se dirimía por fin a cielo abierto gracias a una formación explícitamente antinacionalista, que precisamente ponía en entredicho la posibilidad de serlo sin sufrir represalias. El cambio de paradigma se hizo insoportable para la clase dirigente; también para la que regía los destinos del PSC y el PPC, que oficiaban de perfectas coartadas de un pluralismo ficticio: si los socialistas jamás aspiraron a ningún otro papel que no fuera el de cómplice, los populares (con la salvedad del periodo luminoso de Aleix Vidal-Quadras) rara vez pasaron de comparsa, y a esa condición, por cierto, pretende devolverlos Alberto Núñez Feijóo, aunque ello sería materia para otro artículo.
Sólo quienes teníamos tratos recurrentes con la política, quienes nos sentíamos de antiguo concernidos por ella, sospechamos que los acontecimientos (el 3% y el 15M como aceleradores) podrían precipitar una quiebra de cierto calado. Con el 1-O en el horizonte, el cisma que se venía insinuando en ámbitos hiperpolitizados se manifestó también en empresas, comunidades de vecinos, asociaciones de padres de alumnos, patios de colegio, aulas universitarias… La consumación de la revuelta, favorecida por la cesantía del Gobierno de Mariano Rajoy, acabó por volar los pocos diques que quedaban en pie y llevó la discordia a la red social primigenia, a ese círculo sagrado que creíamos inexpugnable y que al punto se tornó quebradizo. Íntimos que nunca habíamos cruzado una palabra más alta que otra nos vimos arrastrados a broncas tabernarias, a tanganas del tipo trofeo Colombino donde nada, ningún pliegue biográfico, parecía quedar a salvo, en las que el Tema resucitaba aquello que dijiste un día, aquello que dije yo. La huida hacia delante de un hatajo de corruptos, fundada en lustros de roturación normativa, hizo del bar-de-toda-la-vida un campo de minas en que los parroquianos más atentos a la actualidad, a los que se nos podía identificar por ir armados con un periódico de papel, comenzamos a mirarnos de reojo. Soy incapaz de datar el día en que una amiga me dijo: «¿Tú crees que X [en alusión a un común, y nunca mejor dicho] también fue a votar?». Ni el instante en que, allá por 2019 , un tipo al que sigo apreciando me preguntó sobresaltado: «¿De verdad estás en contra de que el pueblo vote?». En contra. El pueblo. Vote. Y esa pértiga, «De verdad», con la que no sé si quería ensalzarme o ensartarme.
Los «Usos amorosos de la postguerra española», el ensayo de Carmen Martín Gaite del que tanto aprendí a mis dieciocho, me venía a la mente cada vez que pensaba en los hábitos que había instaurado la procesía, y en particular en la etiqueta que abrazamos quienes teníamos la firme voluntad de plantarle cara a las circunstancias, de sobrevolar la contingencia aun perteneciendo a bandos contrarios. Porque había bandos, sí, y las filas siguen estando prietas.
En las cenas de antiguos alumnos de EGB, nadie sacaba a relucir su vicio para que la noche no se agriara por un asunto que, de críos, nos la había traído al pairo. Con los amigos-de-toda-la-vida medió un juramento escrito en tinta simpática por el que convinimos en eludir cualquier cuestión susceptible de reyerta, en fingirnos indiferentes a la urgencia, let’s pretend. ¡Como si cupiera ensimismarse esculpiendo un puré de patatas cuando el mundo tal-como-lo-conocíamos se iba derrumbando como los glaciares se derrumban en La 2! Quienes teníamos en la política nuestro nexo fundamental nos convertimos en especialistas de primerísimo nivel en la práctica del eslalon, y hubo una tarde en que me escuché diciéndole a un hombre por el que tengo verdadera estima: «Nos definen muchos más atributos que un referéndum: la conversación, el mestizaje, Rafa Marañón, aquella general de pie, Francisco Casavella, los macarrones del Monocrom…».
Un protocolo autogestionario que, en cualquier caso, acumuló miles de fracasos.
Estos días, cuando recibo en el móvil por enésima vez el chistecito de «¿Qué? ¿Ya se ha roto España?», no puedo por menos que admitir que la formulación peca de inexacta, por mucho que quienes se dan a la broma no se atreverían a decir: «¿Qué? ¿Ya se ha roto Cataluña?». Hay clases.
No, España no se rompe. Rompemos los españoles.
Y ni siquiera el hecho de que la izquierda carezca de convicciones, de que no tenga más asidero que el cinismo, evitará que el estropicio se extienda.