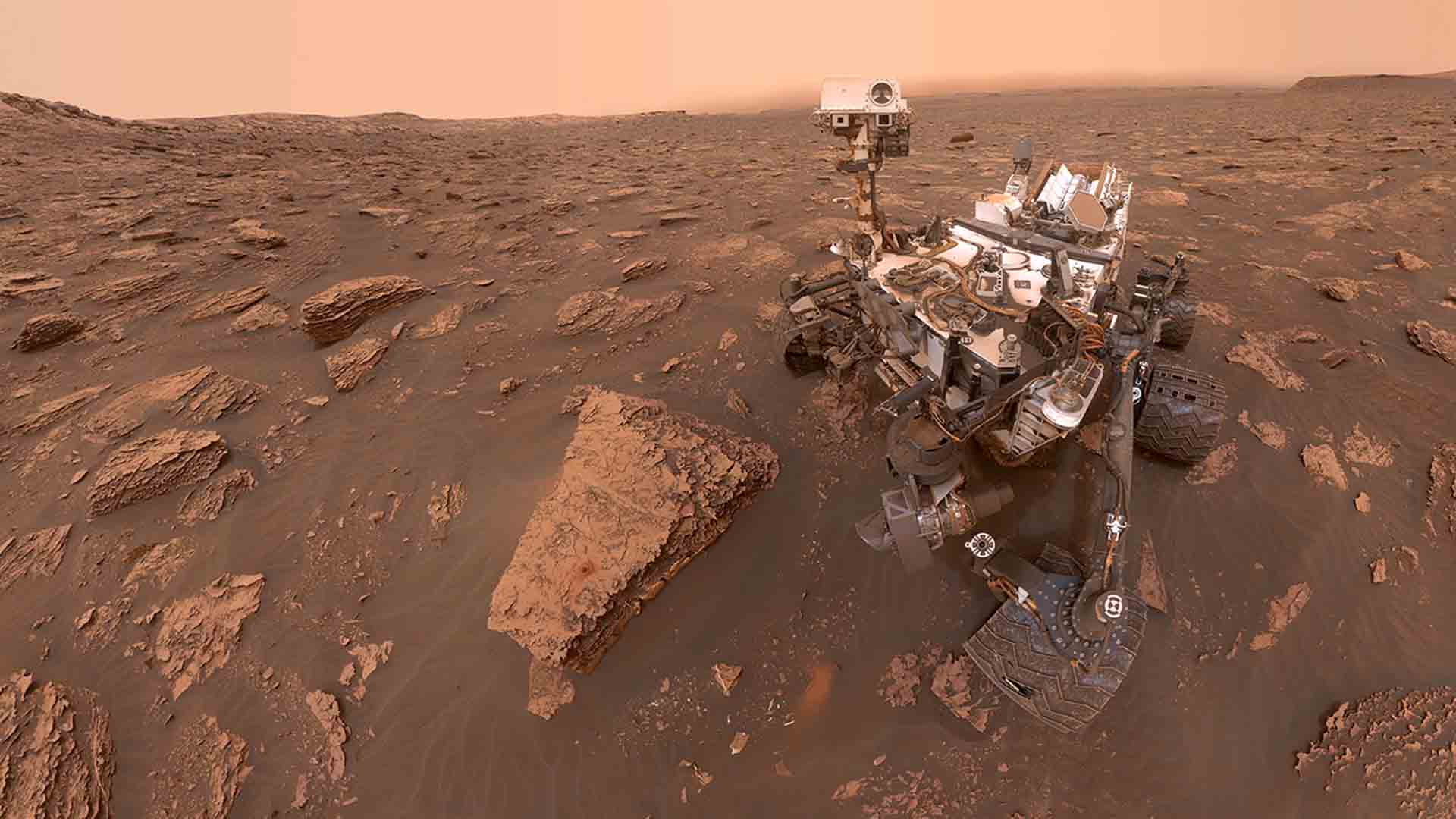La NASA apuesta por llevar humanos a Marte en un plazo de 25 años
Radiación mortal del cosmos, posible pérdida de la visión y huesos atrofiados son solo algunos de los desafíos que los científicos deben superar antes de que un astronauta pueda pisar Marte, dijeron este martes expertos y funcionarios de la NASA.