
Societat Civil Catalana reivindica la fuerza, dignidad y unidad de una España plural
Cinco galardones fueron reconocidos por su compromiso por la democracia, la palabra y la libertad

Cinco galardones fueron reconocidos por su compromiso por la democracia, la palabra y la libertad

«Los mismos que ahora claman por el cierre de una heladería, aplaudían cada gol del argentino, sin importar su idioma»

El lanzamiento de pelotas de goma le causaron a la víctima, Roger Español, el «estallido ocular» del ojo derecho

Esquerra apuesta por una mayoría «sólida y estable» a favor de la independencia de Cataluña en 2031

Se reunirán el próximo 24 de febrero y quieren que el independentismo haga valer su mayoría en la Mesa de la Cámara

El magistrado cumple dos mandatos de un recorrido tanto judicial como político

La votación tuvo consecuencias judiciales y económicas para sus impulsores, con Artur Mas al frente

El 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalitat Companys proclamó el Estado Catalán. No duraría más que 12 horas.

«Imaginemos que haya diputados de la coalición de Gobierno que estén de acuerdo con Lambán y dispuestos a sacrificar su carrera por lealtad a sus ideas y a su país»

«Ahora el verdadero Dios procesista, el máximo líder de un independentismo en horas bajas se llama Carles Puigdemont»

En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de aquellos personajes que tuvieron una vida truculenta


El portavoz de la formación ha augurado que el Gobierno de Pedro Sánchez «validará» y «pactará»


En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches, repasa la trayectoria de aquellos personajes que tuvieron una vida truculenta


«Sánchez ha transformado a su partido en el apoyo de los independentistas, radicales, comunistas y herederos del terrorismo por las regiones de España»
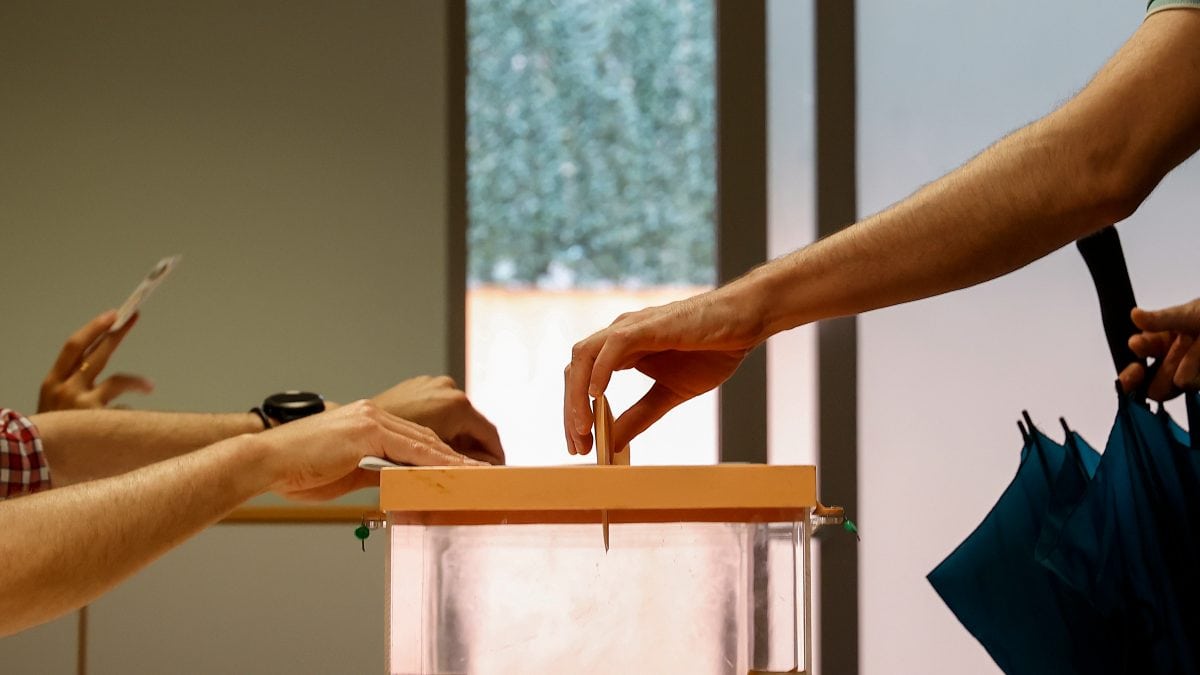
«La ruptura a plazos, como ahora en esta España de los identitarios, abotarga y entristece, paraliza y no deja pensar en lo importante»

“Los independentistas siguen defendiendo los mismos principios que llevaron al levantamiento en 2017. Complacerlos con más concesiones es una insensatez”

Escuche en tres minutos un resumen con las noticias más importantes del día

“La cesión de todos los impuestos a Cataluña, lejos de ayudar a la concordia, dotaría a los independentistas de mayor posibilidad de éxito en un nuevo golpe”

“La amnistía fue facilísima, dicen. Puede que la autodeterminación tenga más misterio, pero se vislumbra al final del túnel”

Arcadi Espada, Francesc de Carreras y Nicolás Redondo han presentado la reedición del libro ‘Extranjeros en su país’

La renuncia llega después de que el Parlament admitiera a trámite una Iniciativa Legislativa Popular para una DUI

El expresidente catalán celebra el acuerdo por la amnistía «para acabar con la represión contra el independentismo»

La antigua diputada de ERC, cercana a Puigdemont, asegura «lo mejor que le podría pasar al PP es que la amnistía saliera»

El PP asegura que es “tremendamente grave” y advierte de que los ciudadanos “no están de acuerdo con la voladura del Estado de Derecho”

Un estudio revela que el 44% de los españoles se perciben progresistas, el 33% de derechas y el 19% de «centro»

El presidente destaca la vocación de permanencia de la entidad en la ciudad levantina y que la situación no ha cambiado

El líder de Vox acusa al PP de ejercer una oposición a «tiempo parcial»


El expresident ha criticado que aceptar el diálogo con el Estado significa «descartar que puedas negociar un referéndum»

Los expertos consultados explican que la única causa para ilegalizar una formación pasa porque legitime la violencia

Los políticos no son buenos ni malos; están hechos de nuestra misma carne mortal y, simplemente, maximizan su utilidad

Maria Vergés lamenta en THE OBJECTIVE que solo se hayan traspasado un tercio de las competencias que recoge la ley

La síndica, Maria Vergés, acudirá el miércoles al Parlament para solicitar que se cumpla la ley de régimen especial

La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a informar de los objetivos de déficit y deuda para aprobar las Cuentas

Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, critica la «traición a Cataluña» de Junts y ERC en varios encuentros informales

«Puigdemont sabe que una secesión unilateral sólo será internacionalmente avalada si demuestra que se separa de una democracia malograda»

Dirigió y presentó Hora 25 (Cadena SER) cuando todavía las emisoras estaban obligadas a conectar con El Parte de RNE